George Orwell
La
hija del clérigo
Capítulo uno
I
Cuando el
despertador de la cómoda estalló con el tañido de una horrible bomba metálica
en miniatura, Dorothy salió de los abismos de un sueño profundo y perturbador,
abrió los ojos sobresaltada y se quedó contemplando la oscuridad, presa de un
agotamiento extremo.
El despertador
siguió con su clamor persistente y femenino, que duraba unos cinco minutos si
nadie lo paraba.
Dorothy se sentía
dolorida de pies a cabeza y una autocompasión insidiosa y humillante, que, por
lo general, la embargaba cuando era hora de levantarse por las mañanas, le
impulsó a meter la cabeza debajo de las sábanas para tratar de escapar de aquel
sonido odioso. No obstante, luchó contra su fatiga y, según su costumbre, se
animó usando la segunda persona del singular.
Vamos, Dorothy,
¡arriba! ¡No seas perezosa, por favor! Proverbios 6:9.
Luego recordó que
si el despertador seguía sonando acabaría oyéndolo su padre, y con un
apresurado movimiento saltó de la cama, cogió el reloj de la cómoda y lo
desconectó. Lo tenía ahí encima precisamente para tener que levantarse para
apagarlo. Todavía a oscuras, se arrodilló junto a la cama y rezó el
padrenuestro un poco distraída porque tenía los pies helados.
Eran justo las
cinco y media y hacía frío para ser una mañana de agosto.
Dorothy (se
llamaba Dorothy Hare y era la hija única del reverendo Charles Hare, rector de
Saint Athelstan en Knype Hill, Suffolk) se puso la raída bata de franela y bajó
a tientas las escaleras.
Había un gélido
aroma matutino a polvo, escayola húmeda y los lenguados fritos de la cena del
día anterior; y de ambos lados del pasillo llegaban los ronquidos antifonales
de su padre y de Ellen, la criada. Con precaución, porque la mesa tenía la mala
costumbre de emboscarse en la oscuridad y golpearle a uno en la cadera, Dorothy
entró a tientas en la cocina, encendió la vela que había en la repisa de la
chimenea y, todavía dolorida de cansancio, se arrodilló y quitó las cenizas del
fogón.
Encender el fuego
era un fastidio. La chimenea estaba torcida y no tiraba bien, por lo que para
encenderlo había que echarle una taza de queroseno, igual que el trago de
ginebra matutino de un borracho. Tras poner a hervir el agua del afeitado de su
padre, Dorothy subió las escaleras y fue a prepararse el baño.
Ellen seguía
roncando con pesados y juveniles ronquidos. Era una criada buena y trabajadora
cuando estaba despierta, aunque era de esas chicas a quienes ni el demonio y
todos sus ángeles lograrían arrancar de la cama antes de las siete de la
mañana.
Dorothy llenó la
bañera lo más despacio posible, el chapoteo siempre despertaba a su padre si
abría demasiado el grifo y se quedó un momento contemplando el pálido y poco
apetitoso charco de agua. Se le había puesto la carne de gallina. Odiaba los
baños fríos y por eso mismo tenía por norma bañarse siempre con agua fría de
abril a noviembre. Metió la mano en el agua —estaba helada— y avanzó con sus
habituales exhortaciones. ¡Vamos, Dorothy! ¡Adentro! ¡No me vengas ahora con
remilgos, por favor! Luego se metió con decisión en la bañera, se sentó y dejó
que la gélida faja de agua la rodeara hasta cubrirla por entero menos el pelo
que se había recogido detrás de la cabeza. Momentos después salió a la
superficie, jadeando y haciendo muecas, y nada más recobrar el aliento, recordó
la lista de cosas que se había metido en el bolsillo de la bata con intención
de leerla. Alargó la mano e, inclinándose por encima de la bañera y metida
hasta la cintura en el agua helada, leyó la lista a la luz de la vela que había
dejado sobre la silla.
Decía:
7 oc. Comulgar.
¿Bebé de la
señora T? Hacerle una visita.
Desayuno. Beicon.
Pedir dinero a mi padre. (P)
Preguntar a Ellen
qué necesita para la cocina. Tónico padre.
Preguntar lo de
las cortinas en Solepipe’s.
Ir a visitar a la
señora P por lo del recorte del Daily M. y las infusiones de angélica buenas
para el reumatismo, emplasto de maíz de la señora L.
12 oc. Ensayo
Carlos I.
Encargar
doscientos gramos de cola y un bote de pintura de color aluminio.
Puchero [tachado]
¿Comida…?
Repartir revista
parroquial. La señora F debe 3 chelines y 6 peniques.
16.30 Té Madres
Cristianas, no olvidar dos metros y medio de tela para las ventanas.
Flores para la
iglesia. 1 lata de pulimento de metales Brasso.
Cena. Huevos
revueltos.
Mecanografiar el
sermón de mi padre, ¿nueva cinta para la máquina?
Quitar las malas
hierbas de las matas de guisantes.
Dorothy salió de
la bañera y mientras se secaba con una toalla apenas mayor que una servilleta
—en la rectoría nunca habían podido permitirse toallas de tamaño normal—, se le
soltó el pelo y le cayó sobre los hombros en dos pesados mechones. Tenía un
pelo espeso, bonito y de color muy pálido, y tal vez fuese una suerte que su
padre le hubiera prohibido cortárselo porque era lo único claramente hermoso
que tenía.
Por lo demás era
una chica de estatura media, más bien delgada, aunque fuerte y esbelta, cuyo
punto débil era su rostro.
Una cara
ordinaria, rubia y delgada, con ojos pálidos y la nariz ligeramente larga; si
se la miraba con atención, se veían las patas de gallo alrededor de los ojos, y
la boca, cuando estaba en reposo, parecía cansada. Todavía no era el rostro de
una solterona, pero sin duda lo sería al cabo de unos años. No obstante,
quienes no la conocían pensaban que era varios años más joven (todavía no había
cumplido los veintiocho) por la expresión de seriedad casi infantil que había
en su mirada. Su antebrazo izquierdo estaba cubierto de minúsculas marquitas
rojas como de picaduras de insectos.
Dorothy volvió a
ponerse el camisón y se cepilló los dientes —solo con agua, claro; es mejor no
utilizar pasta de dientes antes de comulgar. Después de todo o se ayuna o no se
ayuna. En eso a los católicos no les falta razón— y mientras lo hacía, vaciló
de pronto y se detuvo. Soltó el cepillo de dientes. Una terrible punzada, una
punzada física, acababa de recorrerle las vísceras.
Había recordado
con ese brusco sobresalto con que uno recuerda algo desagradable por la mañana,
la cuenta que le debían, desde hacía siete meses, a Cargill, el carnicero. Esa
espantosa cuenta, que debía de ascender a diecinueve o veinte libras y que
tenían pocas esperanzas de poder pagar algún día, era uno de los principales
tormentos de su vida. A todas horas del día y de la noche estaba esperándole en
algún rincón de su conciencia, dispuesta a saltar sobre ella para torturarla; y
siempre la acompañaba el recuerdo del sinfín de cuentas menores, que ascendían
a una cantidad en la que no osaba siquiera pensar. Casi sin querer empezó a
rezar: «¡Por favor, Dios mío, no permitas que Cargill vuelva a enviarnos hoy su
cuenta!». Pero un momento después decidió que esa oración era blasfema y
mundana y pidió perdón.
Luego se puso la
bata y bajó a la cocina a toda prisa con la esperanza de quitarse la cuenta de
la cabeza.
Como siempre, el
fuego se había apagado. Dorothy volvió a encenderlo manchándose las manos de
tizne, le echó más queroseno y esperó angustiada hasta que el agua empezó a
hervir. Su padre contaba con afeitarse a las seis y cuarto.
Exactamente con
siete minutos de retraso, Dorothy llevó el cuenco al piso de arriba y llamó a
la puerta de la habitación de su padre.
—¡Pasa, pasa!
—dijo con voz ronca e irritable.
La habitación
tenía unas cortinas muy gruesas y estaba cargada de olor masculino. El rector
había encendido la vela de la mesilla de noche y estaba tumbado de lado,
mirando su reloj de oro, que acababa de sacar de debajo de la almohada. Tenía
el cabello blanco y muy espeso como los vilanos de los cardos. Un ojo negro y
brillante miró irritado por encima del hombro a Dorothy.
—Buenos días,
papá.
—Dorothy —dijo el
rector con voz gangosa, siempre sonaba hueca y senil cuando no llevaba la
dentadura postiza —
, te agradecería
mucho que te esforzaras un poco más en sacar a Ellen de la cama por las
mañanas. Y también que fueses más puntual.
—Lo siento mucho,
papá. El fuego de la cocina no hacía más que apagarse.
—¡Bueno, bueno!
Déjalo sobre la cómoda. Déjalo ahí y abre las cortinas.
Ya había
amanecido, pero hacía una mañana nublada y gris. Dorothy corrió a su cuarto y
se vistió con la celeridad con que acostumbraba a hacerlo seis de cada siete
días. En la habitación había un espejito cuadrado, pero no utilizó ni siquiera
eso. Se limitó a ponerse la cruz de oro al cuello —una cruz de oro muy
sencilla, nada de crucifijos, por favor—, se recogió el pelo detrás de la
cabeza, clavó unas cuantas horquillas aquí y allá y se puso la ropa (un jersey
gris, una chaqueta raída de tweed irlandés, una falda, unas medias que no
combinaban ni con la falda ni con la chaqueta y unos zapatos muy rozados) en
menos de tres minutos. Tenía que «hacer» el salón y el despacho de su padre
antes de ir a la iglesia, además de rezar sus oraciones para prepararse para la
comunión y en eso tardaría al menos veinte minutos.
Cuando salió
empujando su bicicleta por la puerta de la verja del jardín la mañana seguía
nublada y la hierba estaba empapada de rocío. La iglesia de Saint Athelstan
asomaba vagamente entre la mortaja de niebla que cubría la falda de la montaña
y su única campana tañía fúnebre, ¡ding, dong, ding, dong!
Solo una de las
campanas estaba en uso, las otras siete llevaban tres años sin voltearlas y
reposaban en silencio astillando lentamente el suelo del campanario bajo su
peso. En la distancia, entre la niebla, se oía el ofensivo tañido de la campana
de la iglesia católica, una campana diminuta y vulgar que sonaba como una lata
y que el rector de Saint Athelstan comparaba siempre con una campanilla.
Dorothy subió a
su bicicleta y rodó colina arriba apoyándose en el manillar.
Tenía la nariz
sonrosada por el frío matutino. Un archibebe silbó en lo alto, invisible contra
el cielo nublado.
¡Temprano por la
mañana mi canción se alzará hasta ti! Dorothy apoyó la bicicleta contra el
soportal de la iglesia y, tras reparar en que seguía con las manos tiznadas, se
arrodilló y se las limpió frotándolas contra la hierba húmeda entre las tumbas.
Luego la campana dejó de tañer y ella se incorporó con un respingo y entró
apresuradamente en la iglesia justo cuando Proggett, el sacristán, con una
casulla raída y sus enormes botas de peón, avanzaba a grandes zancadas por el
pasillo para ocupar su sitio en el altar lateral.
La iglesia era
muy fría y olía a cirio y a polvo de siglos. Era muy grande, demasiado para el
tamaño de su congregación, estaba en ruinas y vacía en su mayor parte. Los tres
estrechos islotes de los bancos se extendían en mitad de la nave y por detrás
había grandes extensiones de suelo de piedra en el que unas cuantas
inscripciones gastadas señalaban el lugar que ocupaban las antiguas tumbas. El
tejado del coro y el presbiterio estaba visiblemente hundido y dos fragmentos
de viga detrás del cepillo explicaban sin palabras que se debía a ese enemigo
mortal de la cristiandad: el escarabajo del reloj de la muerte. La luz se
filtraba anémica por las vidrieras descoloridas.
A través de la
puerta abierta se veían un ciprés reseco y las ramas grises de un tilo que se
balanceaban tristemente en el aire sin sol.
Como de costumbre
había solo otra comulgante, la vieja señorita Mayfill de The Grange. La concurrencia
a la comunión era tan mala que el rector solo encontraba chicos que le ayudaran
los domingos por la mañana, cuando a los muchachos les gustaba presumir delante
de la congregación con sus casullas y sobrepellices. Dorothy pasó al banco que
había detrás de la señorita Mayfill, y, como penitencia por algún pecado del
día anterior, apartó el cojín y se arrodilló en el suelo de piedra. El servicio
acababa de empezar. El rector, ataviado con una casulla y una sobrepelliz de
lino, estaba recitando las oraciones con voz ejercitada, y clara ahora que
llevaba puestos los dientes, y extrañamente antipática. En su rostro
quisquilloso y envejecido, pálido como una moneda de plata, había una expresión
de desdén, casi de desprecio.
«Este es un
sacramento válido —parecía estar diciendo— y es mi obligación administrároslo.
Pero tened siempre presente que soy solo vuestro rector, no vuestro amigo.
Personalmente me dais asco y os desprecio.» Proggett, el sacristán, un hombre
de unos cuarenta años de pelo gris rojizo y rostro rubicundo, esperaba
pacientemente a su lado, reverente aunque sin entender nada, toqueteando la
campanilla de la comunión, que parecía diminuta entre sus rojas manazas.
Dorothy se apretó
los ojos con los dedos. Aún no había logrado concentrarse y la cuenta de
Cargill seguía preocupándola de vez en cuando.
Las oraciones,
que se sabía de memoria, pasaban por su cabeza sin que les prestara atención.
Alzó la vista un momento y enseguida se despistó.
Primero miró
hacia arriba a los ángeles sin cabeza en cuyos cuellos todavía se distinguían
las marcas de los serruchos de los soldados puritanos, luego volvió a
contemplar el sombrero negro de la señorita Mayfill y sus trémulos pendientes
de azabache. La señorita Mayfill llevaba el mismo abrigo negro y anticuado, con
un pequeño y grasiento cuello de astracán de pinta untuosa, que le había visto
siempre Dorothy. Era de un material muy peculiar, parecido al muaré, pero más
tosco, y hacía aguas como una especie de ribetes negros que no siguieran ningún
patrón definido.
Incluso era
posible que estuviese hecho de aquella sustancia proverbial y legendaria, el
alepín negro. La señorita Mayfill era muy vieja, tanto que nadie la recordaba
más que como una anciana. Y de ella emanaba un vago aroma, un olor etéreo
analizable como agua de colonia y bolas de naftalina con un toque de ginebra.
Dorothy se quitó
de la solapa del abrigo un largo alfiler con la cabeza de cristal, y con
disimulo, ocultándose tras la espalda de la señorita Mayfill, apretó la punta
contra su antebrazo. La carne le hormigueó con aprensión. Tenía la norma de
pincharse el brazo hasta hacerse sangre siempre que se sorprendía sin prestar
atención a las oraciones. Era su peculiar forma de hacer penitencia, su modo de
mantener a raya la irreverencia y los pensamientos sacrílegos.
Alfiler en mano,
se las arregló para rezar un rato más concentrada. Su padre acababa de echarle
una torva mirada de desaprobación a la señorita Mayfill, que se estaba
santiguando de vez en cuando, práctica que a él le desagradaba. Con desmayo
Dorothy se sorprendió contemplando con vanagloria los pliegues de la
sobrepelliz de su padre, que ella le había cosido hacía dos años.
Apretó los
dientes y se clavó el alfiler tres milímetros en el brazo.
Habían vuelto a
arrodillarse. Era la confesión general. Dorothy volvió a despistarse, ¡ay!,
esta vez sus ojos contemplaron la vidriera que había a su derecha, diseñada en
1851 por sir Warde Tooke, miembro de la Real Academia de las Artes, que
representaba la bienvenida dispensada a san Athelstan a las puertas del cielo
por Gabriel y una legión de ángeles muy parecidos entre sí y al príncipe
consorte, y se clavó el alfiler en otra parte del brazo. Empezó a meditar en el
significado de cada frase de la oración y así logró prestar más atención. Pero
incluso así tuvo que utilizar otra vez el alfiler cuando Proggett hizo sonar la
campanilla y ella sintió, como siempre, la terrible tentación de echarse a reír
en mitad del pasaje «Ahora con ángeles y arcángeles». Y todo porque su padre le
había contado que una vez, cuando era pequeño y estaba ayudando al cura en el
altar, se había soltado un tornillo de la campanilla y el cura había dicho:
«Ahora, con
ángeles y arcángeles, y toda la cohorte celestial, entonamos el himno
inacabable en alabanza tuya: ¡Aprieta ese tornillo, cabeza hueca, apriétalo!».
Mientras el
rector terminaba la consagración la señorita Mayfill empezó a mover los pies
con extrema dificultad y lentitud, como una anquilosada criatura de madera que
se moviera por secciones y liberase con cada movimiento una vaharada de olor a
naftalina. Se oyeron muchos crujidos, probablemente del corsé, aunque era como
si unos huesos chirriasen al frotar unos contra otros. Cualquiera habría dicho
que dentro del abrigo negro solo había un esqueleto reseco.
Dorothy esperó un
momento más. La señorita Mayfill se arrastraba hacia el altar con pasos lentos
y vacilantes.
Apenas podía
andar, pero se ofendía mucho si alguien se ofrecía a ayudarla.
En su rostro
anciano y exangüe la boca parecía sorprendentemente grande, blanda y húmeda. El
labio inferior, flácido por la edad, pendía hacia delante y mostraba las encías
y una hilera de dientes postizos tan amarillentos como las teclas de un piano
viejo. El labio superior estaba ribeteado por un bigote negro cubierto de gotitas
de saliva. No era una boca apetitosa y a nadie le habría gustado verla beber de
su misma copa. De pronto, espontáneamente, como si la hubiese puesto allí el
mismo demonio, la oración huyó de los labios de Dorothy:
—¡Oh, Dios, no
dejes que tenga que beber del cáliz después de la señorita Mayfill!
Un momento
después comprendió horrorizada el significado de lo que acababa de decir, y
deseó haberse mordido la lengua antes que pronunciar aquella terrible blasfemia
en los mismos escalones del altar. Se quitó el alfiler de la solapa y se lo
clavó en el brazo con tanta fuerza que apenas pudo contener un grito de dolor.
Luego subió al altar y se arrodilló tímidamente a la izquierda de la señorita
Mayfill para asegurarse de beber del cáliz después de ella.
Arrodillada, con
la cabeza gacha y las manos contra las rodillas se puso a rezar pidiendo perdón
antes de que su padre llegara con la hostia consagrada.
Pero sus
pensamientos se habían interrumpido. De pronto era inútil tratar de rezar; sus
labios se movían pero sus oraciones carecían de sentido y de sentimiento. Oía a
Proggett arrastrar las botas y la voz grave y clara de su padre murmurando
«Tomad y comed», veía la alfombra roja y raída, olía el polvo, el agua de
colonia y las bolas de naftalina; pero no podía pensar en el Cuerpo y la Sangre
de Cristo, ni en el propósito con el que había ido allí. Una terrible negrura
había embargado su espíritu.
Era como si no
pudiera rezar. Se esforzó, trató de organizar sus pensamientos, murmuró
mecánicamente el inicio de la oración, pero las frases sonaban inútiles y sin
sentido…, como si fuesen palabras vacías. Su padre sostenía la hostia ante ella
con sus manos elegantes y envejecidas. La sostenía entre el pulgar y el índice,
con escrúpulo y casi con desagrado, como si fuese una cucharada de medicina.
Miraba a la
señorita Mayfill que se estaba plegando como una oruga geómetra, con muchos
crujidos, y se estaba santiguando de un modo tan elaborado que daba la
impresión de que estuviese siguiendo con la mano una serie de muletillas en su
abrigo. Dorothy dudó varios segundos si tomar la hostia.
No se atrevía a
hacerlo. ¡Mejor, mucho mejor, descender del altar que aceptar el sacramento con
aquel caos en su corazón!
Luego miró de
reojo a través de la puerta. Un momentáneo rayo de sol se había colado entre
las nubes. Se filtró entre las hojas del tilo y una ramita brilló con un verde
fugaz e incomparable, más verde que el jade o las esmeraldas o las aguas del
Atlántico.
Fue como si una
joya de inimaginable esplendor brillara por un instante, llenando el umbral de
luz verde y luego se desvaneciera. Una oleada de alegría recorrió el corazón de
Dorothy. Aquel destello de color le había devuelto, mediante un proceso más
profundo que la razón, la paz de espíritu, el amor a Dios y su capacidad de
adoración. Por alguna razón, el verdor de las hojas había hecho que fuese
posible volver a rezar. ¡Oh, todas las cosas verdes sobre la superficie de la
tierra, alabad al Señor! Empezó a rezar con fervor, agradecida y alegre. La
hostia se fundió sobre su lengua. Cogió el cáliz que le ofrecía su padre y
bebió sin sentir la menor repulsión, incluso saboreó con alegría añadida por
aquel pequeño acto de penitencia la huella húmeda que habían dejado los labios
de la señorita Mayfill sobre el borde plateado.
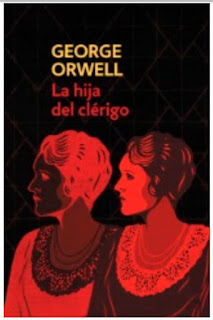

No hay comentarios:
Publicar un comentario