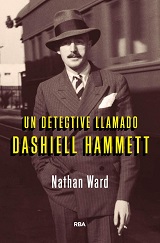1
EL ARTE ENDEMONIADA
BALTIMORE (1915)
Por mucho que hubiera llegado a
terminar la secundaria junto con sus compañeros del Instituto Politécnico de
Baltimore, es difícil imaginar a Samuel D. Hammett entre los serenos jóvenes de
clase alta que aparecen en los anuarios del centro, chicos de aspecto maduro
con traje oscuro cuyas aptitudes para la metalistería y la traducción del
alemán se pregonan en las páginas de su promoción. En cambio, dejó la escuela a
los catorce años para ayudar a su familia, y a lo largo de los cinco años y
medio transcurridos desde entonces, probó suerte en distintas profesiones y las
abandonó todas: mensajero de oficina en la línea ferroviaria B & O,
repartidor de periódicos, estibador, operador de máquina clavadora, publicista
«con muy poca antigüedad», cronometrador en una fábrica de conservas, vendedor
en el desventurado negocio de venta de marisco de su padre. Recordaba que
acostumbraban a despedirlo «con suma amabilidad».
Desde el nacimiento de Sam el 27
de mayo de 1894, en la explotación tabaquera Hammett, Hopewell y Aim, en el
condado de St. Mary (Maryland), como él decía, había nacido entre los ríos
Potomac y Patuxent, la familia había vivido tanto en Filadelfia como en
Baltimore. Sam recibió su nombre en honor a su abuelo paterno, Samuel Biscoe
Hammett hijo, que en la década de 1880, después de morir su primera esposa, se
había casado con una mujer mucho más joven llamada Lucy, con la que tuvo una
segunda familia casi contemporánea con la llegada de sus nietos. Todos se
amontonaban en la granja de tres plantas. Después de perder unas elecciones del
condado por las que había peleado con denuedo, el padre del pequeño Sam,
Richard Thomas Hammett, quiso empezar de nuevo mudándose a Filadelfia durante
un breve espacio de tiempo con su familia, su esposa y tres niños de corta
edad. También sufrió decepciones en esa ciudad, y en 1901 volvió a trasladar a
la familia, esta vez a Baltimore, a la casa adosada que alquilaba la madre de
su esposa en el 212 de North Stricker Street, cerca de Franklin Square. Con
breves fracasos por el camino, había ido de la casa de su padre a la de la
madre de su mujer.
Aunque las ambiciones de Richard
tendían más hacia la política, no ocurría lo mismo con sus aptitudes sociales y
su temperamento; entró a trabajar como revisor de tranvía, y los hijos de la
familia Hammett empezaron a estudiar en la Escuela Pública Número 72. Como
chico de ciudad, el joven Sam Hammett podía hacer referencia a sus raíces
rurales, y cuando volvía a pasar el verano a la granja de su abuelo, adoptaba
con el mismo aplomo aires urbanos. La familia se mudaría dos veces más en
Baltimore, solo para volver a casa de la suegra cuando los planes políticos y
comerciales de Richard fracasaron. Sam seguiría viviendo allí hasta los
veintitantos.
Desde la infancia, Hammett fue un
lector incorregible y frecuentaba las bibliotecas públicas para satisfacer sus
preferencias, que iban de las novelas de quiosco de espadachines y del oeste
hasta obras edificantes de filosofía europea y manuales de conocimientos
técnicos. Fue una costumbre que lo nutrió desde muy temprano y lo acompañó
durante posteriores periodos de enfermedad postrado en cama. De niño, a menudo
se quedaba leyendo hasta tan tarde que le costaba despertarse por la mañana, se
lamentaba su madre, Annie Bond Hammett, una mujercilla frágil y aun así
directa, conocida como Lady, que apoyaba su curiosidad y sin duda alentaba su
confianza en sí mismo. El narrador de Tulip,
un fragmento autobiográfico de Hammett, recuerda lo siguiente sobre su madre:
En toda su vida solo me dio dos
consejos y ambos fueron buenos. «Nunca salgas en una embarcación sin remos,
hijo —me dijo—, por mucho que sea el Queen Mary; y no pierdas el tiempo con
mujeres que no sepan cocinar, porque lo más probable es que no sean tampoco muy
divertidas en las otras habitaciones».
Seguramente fue Annie Hammett
quien en 1900 le abrió la puerta de su casa adosada en Filadelfia al
encuestador del censo, pues quedó constancia de que en el 2942 de Poplar Street
vivían entonces tres niños: Reba, Richard y un hijo mediano de seis años,
«Dashell». La evolución de Hammett de Sam a Dashiell no sigue una línea recta,
pero sin duda de niño su madre lo llamaba Dashiell (pronunciado DA-SHIIL),
nombre que luego usó en sus relatos y libros y, al final, acabó siendo el que
casi todo el mundo utilizaba.[*] Hammett parece haber tenido una relación
sólida y agradable con su madre y su hermana mayor, Reba, y durante toda su
vida se llevaría mejor con las mujeres. Según su prima segunda Jane Fish
Yowaiski, a quien más tarde entrevistó Josiah Thompson, solo la madre de Sam
era capaz de hacerle ir a misa.
Ninguna referencia escrita a
Annie pasa por alto cómo se consideraba un poco por encima de la familia de su
marido, y no sin razón. A sus hijos les hablaba con orgullo de la estirpe de su
propia madre, descendientes de hugonotes franceses llamados De Schiells
(pronunciado Da-SHIIL, como el segundo nombre de Hammett en el entorno
familiar), apellido americanizado como «Dashiell». La familia estaba al menos
tan arraigada como los Hammett, cuyo primer antepasado en Maryland murió en
1719. Según una historia de la familia, James Dashiell había llegado al estado
en 1663, y trasquilaba las orejas al ganado con el dibujo de la flor de lis que
le gustaba a su abuela francesa. La madre de Sam le contaba historias de los De
Schiells del Viejo Mundo llenas de castillos y caballeros, transmitiéndole la
divisa familiar, más bien poco ambiciosa, de «Ny Tost Ny Tard» («Ni muy pronto
ni muy tarde»).
Puesto que la familia de Richard
Hammett siempre andaba necesitada de dinero, cuando surgía la oportunidad,
Annie Hammett trabajaba como enfermera privada, pese a la tos y la debilidad
crónicas que por lo demás no le permitían ausentarse mucho de casa. Hammett
parecía compartir la opinión de su madre de que Richard Hammett no era digno de
ella, o al menos podría haberla tratado mucho mejor: además de sus fracasos
como sostén de la familia (primero como representante de una fábrica, luego
como vendedor, dependiente y revisor), Richard era un donjuán al que le gustaba
vestir de punta en blanco para sus otras mujeres. La prima de Hammett, Jane
Yowaiski recordaba visitas a su familia en la década de los treinta en las que
parecía «el gobernador de Maryland», y a menudo iba acompañado de una mujer
atractiva más joven a la que presentaba como su «amiga».[1]
Para los veinte años, Sam era un
joven larguirucho y callado de pelo tirando a rojo al que le gustaba cazar y
pescar y beber, y que prefería con mucho la compañía de las mujeres y los
libros a lo que había visto del mundo laboral. Al igual que el padre, con el
que discutía, Sam era un tanto gandul y aspiraba a ser un donjuán. (A
principios de ese mismo año, 1915, contrajo la gonorrea por primera vez, es
posible que contagiada por una mujer a la que había conocido mientras trabajaba
cerca de los apartaderos del ferrocarril. No sería la última vez que la
contraería). Viviendo todavía con sus padres, a menudo llegaba tarde a
trabajar, cuando no lo hacía con resaca de su vida nocturna cada vez más
ajetreada.
«Me convertí en el empleado
insatisfactorio e insatisfecho de diversas compañías ferroviarias, corredores
de bolsa, fabricantes de máquinas, fábricas de conservas y demás —recordaría—.
Por lo general, me despedían».[2] Según Hammett, su jefe en la oficina del
Ferrocarril B & O intentó despedirle tras una semana de llegar tarde, luego
se ablandó al ver que no mentía y prometía enmendarse, demorando lo inevitable.
A los veinte, sus puestos de
empleo más recientes habían sido con la agencia de bolsa de Baltimore Poe &
Davies, donde su impuntualidad y sus descuidos con las cifras lo abocaron al
despido, y como estibador portuario, donde «estaba a la altura pero luego
empezó a resultar demasiado duro».[3] Pasó unas semanas ociosas antes de que
otra cosa le llamara la atención en la prensa, una «enigmática oferta de
trabajo» que buscaba un joven capaz con un abanico de experiencias como el suyo
y al que le gustara viajar. Aunque el anuncio de prensa exacto nunca se ha
identificado, según un antiguo empleado de esa época, los anuncios de
contratación en los que no se mencionaba la empresa eran más o menos así:
SE BUSCA: Vendedor animado y con
experiencia para ocuparse de una buena línea; sueldo y comisión. Excelente
oportunidad para el hombre adecuado para entrar en contacto con una empresa de
primer orden.[4]
Hammett envió su respuesta y lo
citaron en el centro para hacerle una entrevista en una suite del edificio de
Continental Trust Company, en Baltimore Street, una torre de oficinas cuyas
dieciséis plantas estaban protegidas por pequeños halcones de piedra. Según
resultó, el puesto no era de vendedor, ni agente de seguros, sino de empleado
en la sucursal de Baltimore de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. En
«The Hunter» [«El cazador»], Hammett escribió acerca de otro detective: «El
azar de la búsqueda de empleo sin dejarse guiar por una preparación vocacional
definida lo había llevado a entrar a trabajar en una agencia de detectives
privados».
Pinkerton buscaba detectives, o
«agentes operativos», como prefería denominarlos la agencia, y la empresa mantenía
el secreto por medio de ofertas de empleo para otras profesiones. Muchas
aptitudes de los vendedores, por ejemplo, iban muy bien para el trabajo de
detective, sobre todo la capacidad de calibrar rápidamente a un desconocido sin
levantar sospechas, pero los anuncios imprecisos también se usaban para
reclutar a individuos que se dedicaran a reventar huelgas en nombre de la
agencia Pinkerton. Hammett cumpliría ambos cometidos.
Según un antiguo Pinkerton, un
buen agente operativo era un hombre «en quien se pueda confiar que hará lo
correcto, aunque no tenga instrucciones de la sección ejecutiva, y que en todo
momento se comporte con serenidad, discreción y sensatez».[5] Hammett, que
gracias a sus abundantes lecturas había atesorado toda clase de conocimientos
peculiares, también debió de causarle al entrevistador la impresión de ser
sereno, discreto y sensato, porque fue contratado como empleado de Pinkerton, y
en cuestión de meses ya era agente operativo. Ahora, con veintiún años, había
tenido la buena fortuna de encontrar en la agencia de detectives más antigua e
importante del país un empleo duro e impredecible que le convenía de una manera
peculiar. Allan Pinkerton escribió: «El ojo del detective no debe dormir
nunca», y Hammett descubrió enseguida que se esperaba de los agentes que, en
caso necesario, trabajaran siete días a la semana. El símbolo de la compañía,
un ojo imperturbable encima del lema «Nunca dormimos», había dado pie a un
término popular, que a su fundador no le hacía gracia, para hacer referencia a
los detectives: private eye,
literalmente «ojo privado».
La vida de un agente operativo lo
llevaba a todas partes y a ningún sitio, y ciñéndose a las normas básicas de
vigilancia, podía pasar horas o incluso días seguidos sin que nadie lo detectara.
Más adelante, Hammett resumiría el trabajo de seguimiento para su público
civil: «Mantente detrás del perseguido siempre que puedas; nunca intentes
esconderte; compórtate con naturalidad, pase lo que pase; y nunca lo mires a
los ojos».[6]
Para un hombre joven cuya
instrucción formal había terminado apenas unos meses después de empezar
secundaria, la Agencia Pinkerton ofrecía una educación única que él siguió
complementando en las bibliotecas públicas. No hay indicios de que ya en 1915
quisiera escribir, pero la agencia contribuyó a formar al escritor en que se
convirtió del mismo modo que si hubiera estado trabajando en un periódico. Un
agente veterano recordaba haber ingresado en Pinkerton «para ver mundo y
aprender acerca de la naturaleza humana».[7]
Aunque para cuando Hammett entró
a formar parte de la compañía Allan Pinkerton había desaparecido hacía mucho
tiempo, su huella estaba en todas partes. Poco a poco, por medio de un trabajo
que él inventó, el inmigrante escocés se había transformado en el líder de una
especie de cuerpo de policía nacional que podía perseguir a delincuentes sin
las trabas que suponían las fronteras entre estados o condados. En sus muchos
libros (escritos por negros literarios o por su propia mano) ofrecía una imagen
definida de su porfiado investigador ideal:
La profesión del detective es, a
un tiempo, honorable y sumamente útil. Pocas profesiones la superan en cuanto a
beneficios prácticos. Es un agente de la justicia, y debe mantenerse puro y por
encima de cualquier reproche... Lo más esencial es evitar que su identidad sea
conocida, ni siquiera entre sus colegas de carácter respetable, y cuando no
consigue que así sea; cuando se descubre la naturaleza de su vocación y se pone
de manifiesto, deja de ser útil para la profesión, y el resultado es el fracaso
seguro e inevitable.[8]
Pinkerton también llegó al
trabajo de detective siguiendo un camino tortuoso. Nació en Glasgow (Escocia)
en 1819, y mientras trabajaba como tonelero, se involucró en el movimiento
obrero cartista escocés (del que más adelante tomaría prestado el término operative, referente al obrero u
operario, aplicado al «agente operativo»), antes de que los problemas con la
policía debidos a su activismo lo empujaran a emigrar con su esposa en 1842.
Después de varios comienzos en falso juntos, la pareja se estableció en la
población de Dundee (Illinois), al noroeste de Chicago, donde construyeron una
casita y Pinkerton abrió un negocio razonablemente rentable suministrando
toneles a los granjeros de la región. Pinkerton se diferenciaba de buena parte
de sus vecinos en que era abstemio y abolicionista; además de dar cobijo a su
joven familia cada vez más numerosa, la modesta casa de Pinkerton albergaba a
fugitivos que iban al norte en busca de la libertad.
La primera agencia de detectives
americana se creó a partir de las sospechas de un joven que iba en busca de
leña. Para reducir sus costes materiales, Pinkerton iba a recoger madera para
hacer las duelas de los toneles empujando su barcaza con pértiga por el cercano
río Fox, y aprovisionándose en bosquecillos sin dueño a lo largo de la
travesía. En junio de 1846, estaba varios kilómetros río arriba, cerca de la
ciudad de Algonquin (Illinois), cuando descubrió algo que desviaría el rumbo de
su vida de tonelero. Una mañana, en mitad del río, en una pequeña isla que no
era propiedad de nadie, Pinkerton se puso a trabajar talando y cortando la
madera que necesitaba cuando vio en el suelo una zona ennegrecida, prueba de
que había habido una hoguera, y otros indicios de que el lugar había sido
visitado repetidas veces por forasteros. La hoguera parecía sospechosa. «En
aquellos tiempos no se iba de picnic, la gente tenía asuntos más serios que
atender y no hacía falta ser muy agudo para llegar a la conclusión de que
quienes tenían por costumbre ocupar ese lugar no eran hombres de bien».[9]
Pinkerton fue a la isla varias
veces más y encontró otras señales de reuniones secretas. Entonces, una noche,
mientras estaba de vigilancia, vio un grupo de hombres que llegaban a la isla y
se reunían con aire conspirativo en torno a una hoguera. Volvió de nuevo,
acompañado del sheriff y un pelotón, y detuvieron a un grupo de falsificadores
atrapados con sus herramientas y «una bolsa de monedas falsas de diez
centavos». Después de su triunfo en la que pasaría a ser conocida como Bogus
Island [isla Falsa], Pinkerton recibió la oferta de unos empresarios locales
para que les ayudara a atrapar a otra banda de falsificadores. Rehusó aduciendo
que se dedicaba a la fabricación de toneles, pero luego se impuso su sentido de
la justicia y aceptó su primer trabajo remunerado como detective.
En un primer momento, el
activismo de Pinkerton lo había empujado a huir a América, y presentarse en
1847 a sheriff del condado por el partido abolicionista lo llevó a enfrentarse
al pastor de la iglesia baptista local de Dundee, que lo llevó a juicio por
ateísmo y «venta de bebidas espirituosas». La difamación animó a Pinkerton a
aceptar el puesto de ayudante del sheriff del condado de Cook y mudarse a
Chicago, por entonces una ciudad inmunda pero cada vez más grande, de casi
treinta mil habitantes. Allí, en torno a 1850, abrió la primera agencia de
detectives del país, la Agencia de Policía del Noroeste, que luego pasó a ser
la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton.[*] Haría habitual el uso de los
antecedentes penales, los registros de delincuentes, las fotos policiales y las
huellas dactilares; y décadas antes de que las hubiera en la ciudad de Nueva
York, contrató a las primeras mujeres detectives.
Desde hacía tiempo, Pinkerton
aseguraba que los delitos no los esclarecían genios distantes, sino un agente
que era un estudioso observador de la naturaleza humana y protegía su propia
identidad como si su vida dependiera de ello, un caballero que se podía hacer
pasar por maleante. «En la medida de lo posible, debe codearse con los
individuos destinados a sentir la fuerza de su autoridad».[10]
La Agencia Pinkerton creció en
los años en que muchas ciudades fronterizas no contaban con un cuerpo de
policía municipal, mientras que las que sí contaban con cuerpos reducidos veían
cómo los delincuentes huían cruzando las fronteras entre condados. «La historia
de todos los lugares que han tenido un crecimiento rápido está plagada de
pasmosos incidentes delictivos —explicó Pinkerton—, creando oportunidades para
la comisión de crímenes tan numerosos que a veces dan pie a una epidemia de
fechorías».[11] Esas epidemias se convirtieron en la oportunidad de Pinkerton.
En 1855 tuvo la buena fortuna de firmar un contrato para proteger el Ferrocarril
Central de Illinois; su director, George McClellan, y el abogado de la
compañía, Abraham Lincoln, eran hombres de futuro prometedor.
En 1861, Pinkerton destapó una
«trama de Baltimore» contra el presidente recién elegido; trasladó en tren a
Lincoln de forma clandestina eludiendo el meollo de la conspiración hasta su
toma de posesión, y durante un tiempo sirvió como su jefe de inteligencia
militar. En una famosa fotografía de guerra de Lincoln visitando un campamento
de la Unión, Pinkerton está allí mismo, oculto a la vista de todos,
identificado por su alias de «comandante Allen», una figura robusta y ceñuda
con barba oscura y bombín junto al espigado hombre de sombrero de copa.
Hasta el final de su vida, Allan
Pinkerton se ceñiría a los métodos esbozados en sus primeros casos. En The Model Town and the Detectives [La
ciudad modelo y los detectives], recordaba que lo visitó un hombre que
representaba a un grupo de comerciantes de Illinois cuya comunidad estaba
sufriendo una oleada de robos. «Le dije que me ocuparía de despejar la ciudad
de las sabandijas que la asolaban a condición de que me permitiera trabajar a
mi manera, sin interferencias de nadie y de que mis instrucciones se
obedecieran incondicionalmente». Antes de enviar a sus agentes de incógnito a
las tabernas y las pensiones, Pinkerton reconoció la ciudad en persona, bajo un
nombre falso y vestido de campesino.
Despejar la ciudad de las
sabandijas que la asolan es lo que hacen algunos héroes de Hammett, aunque no
siempre se ciñen a las normas de investigación del señor Pinkerton. Cuando el
caso era lo bastante importante, Pinkerton también infringía muchas de sus
propias normas, como se pone de manifiesto en el famoso caso de su guerra con
la banda de los James en la década de 1870. Pinkerton escribió a su oficina de
Nueva York: «Sé que los James y los Younger son hombres desesperados y que
cuando nos enfrentemos será el fin de uno de nosotros o de ambos».[12]
Después de que en 1874 uno de sus
detectives, J. W. Whicher, fuera secuestrado, torturado y asesinado a
quemarropa por la banda, un supervisor de Pinkerton analizó el error fatal del
agente: «Iba vestido con descuido, pero cuando llegó debieron de darse cuenta
de que era un individuo astuto y de aire perspicaz, y probablemente se fijaron
en que tenía las manos tersas».[13] De hecho, aparte de ir solo, el mayor error
del agente operativo Whicher había sido revelar su identidad al sheriff local,
George E. Patton, un veterano confederado manco y amigo de infancia de los
hermanos James, ante el que alardeó de sus planes de ir de incógnito e
infiltrarse en la banda.
«Han derramado sangre mía y deben
pagar por ello», escribió Pinkerton a su superintendente de Nueva York, George
Bangs, y envió un contingente a la granja de la madre de los James, en Misuri,
cuyas ventanas protegidas con tablas de chilla no permitían a los agentes de la
ley atisbar a sus posibles objetivos en el interior. Bob y Jesse no estaban en
la casa —de hecho, Jesse se había ido a Nashville en una especie de luna de
miel—, pero los Pinkerton tenían planeado lanzar al interior un potente
artefacto incendiario para que el humo hiciera salir a cualquier miembro de la
banda. En cambio, fue a parar a la chimenea y explotó, matando por efecto de la
metralla de hierro al hermanastro de nueve años de Frank y Jesse y lisiándole a
la madre la mano derecha, que tuvo que serle amputada, lo que no hizo sino
aumentar en todo el país la simpatía por la causa de la legendaria banda. En
este insólito caso, Pinkerton supo ver que había sido derrotado y abandonó
amargamente la persecución.[*]
En los años posteriores a su
muerte en 1884, los hijos de Allan Pinkerton dividieron el control de la
agencia en las oficinas centrales del este y el oeste, e incrementaron la carga
de trabajo de protección de la empresa. Con la huelga sindical de Homestead en
1892, los Pinkerton aprendieron otra desastrosa lección en público: la de que
ejercer abiertamente como rompehuelgas por medio de violencia contra los
trabajadores podía entrañar mayores riesgos que otras variantes más discretas
del trabajo de investigación.
Los contactos con el ferrocarril
habían llevado a la compañía a perseguir bandas de forajidos que robaban a las
empresas de correo exprés; después del éxito de la agencia infiltrándose en la
mortífera sociedad de los Molly Maguire en las cuencas mineras de Pensilvania,
los Pinkerton introdujeron audaces obreros espías en un sindicato tras otro, lo
que les permitía informar, a menudo a diario, de las estrategias de los comités
de huelga directamente a los ejecutivos de las compañías. Ciertos detectives
concretos, como el «Agente 58A» de la Agencia Thiel (Edward L. Zimmerman) o
Charlie Siringo, de Pinkerton, se hicieron famosos por su atrevimiento a la
hora de infiltrarse, pese a que las compañías mineras a cuyo servicio
arriesgaban la vida eran injuriadas y tachadas de «opresoras de los
trabajadores».
Como lector de historias de
detectives y vaqueros, Hammett debía de conocer la carrera del «detective
cowboy» Charlie Siringo y sus aventuras «en la montaña y la llanura, entre
contrabandistas de licor, cuatreros, vagabundos, dinamiteros y matones». Pero
la vida de Siringo como detective también ofrecía una advertencia a cualquier
agente que se sintiera tentado de hablar más de la cuenta. El año en que Hammett
empezó a trabajar en la agencia, 1915, había sido el de la segunda tentativa de
Siringo de contar la historia de sus emocionantes dos décadas con los
Pinkerton. Nacido en el condado de Matagorda (Texas), a los once años Siringo
trabajaba de vaquero, y cuando de joven vivía en Chicago, presenció en 1886 el
atentado y la revuelta mortal de Haymarket Square, que le infundió deseos de
hacerse detective «para dar con el que lanzó la bomba y sus cómplices». Cuando
fue a la sucursal de Pinkerton en Chicago, citó como referencia al agente de la
ley Pat Garrett, que mató a Billy el Niño.
Siringo entró a formar parte del
pelotón de Pinkerton que persiguió a la banda del Garito de Butch Cassidy, y se
infiltró como minero en un caso de robo de mineral en Aspen. Luego, durante las
huelgas mineras de Coeur d’Alene en Idaho, antes de que descubrieran que era un
espía, consiguió que lo eligieran secretario de actas del sindicato de mineros
de gemas. Escapó a través de los tablones del suelo de un edificio en Gem
(Idaho), y se arrastró varios metros bajo la acera de madera, donde una turba
enfurecida esperaba para lincharlo. En público, acostumbraba a ir
pintorescamente armado con un bastón-espada y un Colt 45, e hizo las veces de
guardaespaldas de su colega detective de Pinkerton William McParland cuando
este llevó a cabo investigaciones para la fiscalía con relación al asesinato
del antiguo gobernador de Idaho Frank Steunenberg en 1905.
Cuando intentó publicar sus
memorias, Cowboy Detective (1912),
Siringo averiguó los límites de la tolerancia de Pinkerton. Aunque el libro se
leía como un manual de captación para iniciarse en la vida del detective, la
familia Pinkerton demoró dos años la publicación, hasta que Siringo hubo
cambiado muchos nombres cruciales, sobre todo el de la empresa de detectives
«mundialmente famosa» en la que había trabajado, sustituyéndolo por el de la
ficticia «Agencia Dickenson». En 1915, muy molesto por el trato recibido,
volvió a probar suerte con el vengativo Two
Evil Isms: Pinkertonism and Anarchism [Dos funestos ismos: el Pinkertonismo
y el anarquismo]. Esta vez contaba muchas historias demasiado turbias para la
primera narración, más heroica, explicando cómo cobró por votar cinco veces en
un mismo día en unas elecciones en Colorado, y por qué se había negado una y
otra vez a aceptar ascensos en la que denominaba «la institución más corrupta
del siglo».[14] Citando el acuerdo de confidencialidad que había firmado, la
Agencia Pinkerton lo demandó e incautó las láminas de impresión del libro.
Nadie estaba autorizado a escribir sobre la Agencia Pinkerton aparte de la
familia Pinkerton y sus negros literarios.
Para 1915, cuando Sam Hammett
contestó al anuncio de prensa y se unió a la oficina de Baltimore,
relativamente reciente, Pinkerton ya contaba con veinte sucursales por toda
Norteamérica. El fundador siempre había temido perder el control de su compañía
al expandirse, pues la corrupción suponía una gran tentación en las oficinas
más alejadas. Sin embargo, tras su muerte, los hijos establecieron sucursales
al oeste de Chicago, en Denver y Spokane, y se desplazaron al sur hasta
Baltimore y Washington. Para cuando Hammett fue contratado, la demanda de
detectives había aumentado tanto que había setenta y tres agencias distintas
solo en la ciudad de Nueva York. La rival Agencia Internacional de Detectives
Burns tenía casi tantas oficinas como Pinkerton, y su sede estaba en el
espléndido edificio Woolworth recién inaugurado en Nueva York. Y aunque el
coste por convertirse en detective aficionado a través de una conocida escuela
a distancia ascendía a 7,50 dólares, un agente operativo novato solo ganaba 21
dólares a la semana. Aun así, Hammett decía: «Me gustaba ser detective, era
mejor que cualquier otra cosa que hubiera hecho».[15] 1
EL ARTE ENDEMONIADA
BALTIMORE (1915)
Por mucho que hubiera llegado a
terminar la secundaria junto con sus compañeros del Instituto Politécnico de
Baltimore, es difícil imaginar a Samuel D. Hammett entre los serenos jóvenes de
clase alta que aparecen en los anuarios del centro, chicos de aspecto maduro
con traje oscuro cuyas aptitudes para la metalistería y la traducción del
alemán se pregonan en las páginas de su promoción. En cambio, dejó la escuela a
los catorce años para ayudar a su familia, y a lo largo de los cinco años y
medio transcurridos desde entonces, probó suerte en distintas profesiones y las
abandonó todas: mensajero de oficina en la línea ferroviaria B & O,
repartidor de periódicos, estibador, operador de máquina clavadora, publicista
«con muy poca antigüedad», cronometrador en una fábrica de conservas, vendedor
en el desventurado negocio de venta de marisco de su padre. Recordaba que
acostumbraban a despedirlo «con suma amabilidad».
Desde el nacimiento de Sam el 27
de mayo de 1894, en la explotación tabaquera Hammett, Hopewell y Aim, en el
condado de St. Mary (Maryland), como él decía, había nacido entre los ríos
Potomac y Patuxent, la familia había vivido tanto en Filadelfia como en
Baltimore. Sam recibió su nombre en honor a su abuelo paterno, Samuel Biscoe
Hammett hijo, que en la década de 1880, después de morir su primera esposa, se
había casado con una mujer mucho más joven llamada Lucy, con la que tuvo una
segunda familia casi contemporánea con la llegada de sus nietos. Todos se
amontonaban en la granja de tres plantas. Después de perder unas elecciones del
condado por las que había peleado con denuedo, el padre del pequeño Sam,
Richard Thomas Hammett, quiso empezar de nuevo mudándose a Filadelfia durante
un breve espacio de tiempo con su familia, su esposa y tres niños de corta
edad. También sufrió decepciones en esa ciudad, y en 1901 volvió a trasladar a
la familia, esta vez a Baltimore, a la casa adosada que alquilaba la madre de
su esposa en el 212 de North Stricker Street, cerca de Franklin Square. Con
breves fracasos por el camino, había ido de la casa de su padre a la de la
madre de su mujer.
Aunque las ambiciones de Richard
tendían más hacia la política, no ocurría lo mismo con sus aptitudes sociales y
su temperamento; entró a trabajar como revisor de tranvía, y los hijos de la
familia Hammett empezaron a estudiar en la Escuela Pública Número 72. Como
chico de ciudad, el joven Sam Hammett podía hacer referencia a sus raíces
rurales, y cuando volvía a pasar el verano a la granja de su abuelo, adoptaba
con el mismo aplomo aires urbanos. La familia se mudaría dos veces más en
Baltimore, solo para volver a casa de la suegra cuando los planes políticos y
comerciales de Richard fracasaron. Sam seguiría viviendo allí hasta los
veintitantos.
Desde la infancia, Hammett fue un
lector incorregible y frecuentaba las bibliotecas públicas para satisfacer sus
preferencias, que iban de las novelas de quiosco de espadachines y del oeste
hasta obras edificantes de filosofía europea y manuales de conocimientos
técnicos. Fue una costumbre que lo nutrió desde muy temprano y lo acompañó
durante posteriores periodos de enfermedad postrado en cama. De niño, a menudo
se quedaba leyendo hasta tan tarde que le costaba despertarse por la mañana, se
lamentaba su madre, Annie Bond Hammett, una mujercilla frágil y aun así
directa, conocida como Lady, que apoyaba su curiosidad y sin duda alentaba su
confianza en sí mismo. El narrador de Tulip,
un fragmento autobiográfico de Hammett, recuerda lo siguiente sobre su madre:
En toda su vida solo me dio dos
consejos y ambos fueron buenos. «Nunca salgas en una embarcación sin remos,
hijo —me dijo—, por mucho que sea el Queen Mary; y no pierdas el tiempo con
mujeres que no sepan cocinar, porque lo más probable es que no sean tampoco muy
divertidas en las otras habitaciones».
Seguramente fue Annie Hammett
quien en 1900 le abrió la puerta de su casa adosada en Filadelfia al
encuestador del censo, pues quedó constancia de que en el 2942 de Poplar Street
vivían entonces tres niños: Reba, Richard y un hijo mediano de seis años,
«Dashell». La evolución de Hammett de Sam a Dashiell no sigue una línea recta,
pero sin duda de niño su madre lo llamaba Dashiell (pronunciado DA-SHIIL),
nombre que luego usó en sus relatos y libros y, al final, acabó siendo el que
casi todo el mundo utilizaba.[*] Hammett parece haber tenido una relación
sólida y agradable con su madre y su hermana mayor, Reba, y durante toda su
vida se llevaría mejor con las mujeres. Según su prima segunda Jane Fish
Yowaiski, a quien más tarde entrevistó Josiah Thompson, solo la madre de Sam
era capaz de hacerle ir a misa.
Ninguna referencia escrita a
Annie pasa por alto cómo se consideraba un poco por encima de la familia de su
marido, y no sin razón. A sus hijos les hablaba con orgullo de la estirpe de su
propia madre, descendientes de hugonotes franceses llamados De Schiells
(pronunciado Da-SHIIL, como el segundo nombre de Hammett en el entorno
familiar), apellido americanizado como «Dashiell». La familia estaba al menos
tan arraigada como los Hammett, cuyo primer antepasado en Maryland murió en
1719. Según una historia de la familia, James Dashiell había llegado al estado
en 1663, y trasquilaba las orejas al ganado con el dibujo de la flor de lis que
le gustaba a su abuela francesa. La madre de Sam le contaba historias de los De
Schiells del Viejo Mundo llenas de castillos y caballeros, transmitiéndole la
divisa familiar, más bien poco ambiciosa, de «Ny Tost Ny Tard» («Ni muy pronto
ni muy tarde»).
Puesto que la familia de Richard
Hammett siempre andaba necesitada de dinero, cuando surgía la oportunidad,
Annie Hammett trabajaba como enfermera privada, pese a la tos y la debilidad
crónicas que por lo demás no le permitían ausentarse mucho de casa. Hammett
parecía compartir la opinión de su madre de que Richard Hammett no era digno de
ella, o al menos podría haberla tratado mucho mejor: además de sus fracasos
como sostén de la familia (primero como representante de una fábrica, luego
como vendedor, dependiente y revisor), Richard era un donjuán al que le gustaba
vestir de punta en blanco para sus otras mujeres. La prima de Hammett, Jane
Yowaiski recordaba visitas a su familia en la década de los treinta en las que
parecía «el gobernador de Maryland», y a menudo iba acompañado de una mujer
atractiva más joven a la que presentaba como su «amiga».[1]
Para los veinte años, Sam era un
joven larguirucho y callado de pelo tirando a rojo al que le gustaba cazar y
pescar y beber, y que prefería con mucho la compañía de las mujeres y los
libros a lo que había visto del mundo laboral. Al igual que el padre, con el
que discutía, Sam era un tanto gandul y aspiraba a ser un donjuán. (A
principios de ese mismo año, 1915, contrajo la gonorrea por primera vez, es
posible que contagiada por una mujer a la que había conocido mientras trabajaba
cerca de los apartaderos del ferrocarril. No sería la última vez que la
contraería). Viviendo todavía con sus padres, a menudo llegaba tarde a
trabajar, cuando no lo hacía con resaca de su vida nocturna cada vez más
ajetreada.
«Me convertí en el empleado
insatisfactorio e insatisfecho de diversas compañías ferroviarias, corredores
de bolsa, fabricantes de máquinas, fábricas de conservas y demás —recordaría—.
Por lo general, me despedían».[2] Según Hammett, su jefe en la oficina del
Ferrocarril B & O intentó despedirle tras una semana de llegar tarde, luego
se ablandó al ver que no mentía y prometía enmendarse, demorando lo inevitable.
A los veinte, sus puestos de
empleo más recientes habían sido con la agencia de bolsa de Baltimore Poe &
Davies, donde su impuntualidad y sus descuidos con las cifras lo abocaron al
despido, y como estibador portuario, donde «estaba a la altura pero luego
empezó a resultar demasiado duro».[3] Pasó unas semanas ociosas antes de que
otra cosa le llamara la atención en la prensa, una «enigmática oferta de
trabajo» que buscaba un joven capaz con un abanico de experiencias como el suyo
y al que le gustara viajar. Aunque el anuncio de prensa exacto nunca se ha
identificado, según un antiguo empleado de esa época, los anuncios de
contratación en los que no se mencionaba la empresa eran más o menos así:
SE BUSCA: Vendedor animado y con
experiencia para ocuparse de una buena línea; sueldo y comisión. Excelente
oportunidad para el hombre adecuado para entrar en contacto con una empresa de
primer orden.[4]
Hammett envió su respuesta y lo
citaron en el centro para hacerle una entrevista en una suite del edificio de
Continental Trust Company, en Baltimore Street, una torre de oficinas cuyas
dieciséis plantas estaban protegidas por pequeños halcones de piedra. Según
resultó, el puesto no era de vendedor, ni agente de seguros, sino de empleado
en la sucursal de Baltimore de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. En
«The Hunter» [«El cazador»], Hammett escribió acerca de otro detective: «El
azar de la búsqueda de empleo sin dejarse guiar por una preparación vocacional
definida lo había llevado a entrar a trabajar en una agencia de detectives
privados».
Pinkerton buscaba detectives, o
«agentes operativos», como prefería denominarlos la agencia, y la empresa mantenía
el secreto por medio de ofertas de empleo para otras profesiones. Muchas
aptitudes de los vendedores, por ejemplo, iban muy bien para el trabajo de
detective, sobre todo la capacidad de calibrar rápidamente a un desconocido sin
levantar sospechas, pero los anuncios imprecisos también se usaban para
reclutar a individuos que se dedicaran a reventar huelgas en nombre de la
agencia Pinkerton. Hammett cumpliría ambos cometidos.
Según un antiguo Pinkerton, un
buen agente operativo era un hombre «en quien se pueda confiar que hará lo
correcto, aunque no tenga instrucciones de la sección ejecutiva, y que en todo
momento se comporte con serenidad, discreción y sensatez».[5] Hammett, que
gracias a sus abundantes lecturas había atesorado toda clase de conocimientos
peculiares, también debió de causarle al entrevistador la impresión de ser
sereno, discreto y sensato, porque fue contratado como empleado de Pinkerton, y
en cuestión de meses ya era agente operativo. Ahora, con veintiún años, había
tenido la buena fortuna de encontrar en la agencia de detectives más antigua e
importante del país un empleo duro e impredecible que le convenía de una manera
peculiar. Allan Pinkerton escribió: «El ojo del detective no debe dormir
nunca», y Hammett descubrió enseguida que se esperaba de los agentes que, en
caso necesario, trabajaran siete días a la semana. El símbolo de la compañía,
un ojo imperturbable encima del lema «Nunca dormimos», había dado pie a un
término popular, que a su fundador no le hacía gracia, para hacer referencia a
los detectives: private eye,
literalmente «ojo privado».
La vida de un agente operativo lo
llevaba a todas partes y a ningún sitio, y ciñéndose a las normas básicas de
vigilancia, podía pasar horas o incluso días seguidos sin que nadie lo detectara.
Más adelante, Hammett resumiría el trabajo de seguimiento para su público
civil: «Mantente detrás del perseguido siempre que puedas; nunca intentes
esconderte; compórtate con naturalidad, pase lo que pase; y nunca lo mires a
los ojos».[6]
Para un hombre joven cuya
instrucción formal había terminado apenas unos meses después de empezar
secundaria, la Agencia Pinkerton ofrecía una educación única que él siguió
complementando en las bibliotecas públicas. No hay indicios de que ya en 1915
quisiera escribir, pero la agencia contribuyó a formar al escritor en que se
convirtió del mismo modo que si hubiera estado trabajando en un periódico. Un
agente veterano recordaba haber ingresado en Pinkerton «para ver mundo y
aprender acerca de la naturaleza humana».[7]
Aunque para cuando Hammett entró
a formar parte de la compañía Allan Pinkerton había desaparecido hacía mucho
tiempo, su huella estaba en todas partes. Poco a poco, por medio de un trabajo
que él inventó, el inmigrante escocés se había transformado en el líder de una
especie de cuerpo de policía nacional que podía perseguir a delincuentes sin
las trabas que suponían las fronteras entre estados o condados. En sus muchos
libros (escritos por negros literarios o por su propia mano) ofrecía una imagen
definida de su porfiado investigador ideal:
La profesión del detective es, a
un tiempo, honorable y sumamente útil. Pocas profesiones la superan en cuanto a
beneficios prácticos. Es un agente de la justicia, y debe mantenerse puro y por
encima de cualquier reproche... Lo más esencial es evitar que su identidad sea
conocida, ni siquiera entre sus colegas de carácter respetable, y cuando no
consigue que así sea; cuando se descubre la naturaleza de su vocación y se pone
de manifiesto, deja de ser útil para la profesión, y el resultado es el fracaso
seguro e inevitable.[8]
Pinkerton también llegó al
trabajo de detective siguiendo un camino tortuoso. Nació en Glasgow (Escocia)
en 1819, y mientras trabajaba como tonelero, se involucró en el movimiento
obrero cartista escocés (del que más adelante tomaría prestado el término operative, referente al obrero u
operario, aplicado al «agente operativo»), antes de que los problemas con la
policía debidos a su activismo lo empujaran a emigrar con su esposa en 1842.
Después de varios comienzos en falso juntos, la pareja se estableció en la
población de Dundee (Illinois), al noroeste de Chicago, donde construyeron una
casita y Pinkerton abrió un negocio razonablemente rentable suministrando
toneles a los granjeros de la región. Pinkerton se diferenciaba de buena parte
de sus vecinos en que era abstemio y abolicionista; además de dar cobijo a su
joven familia cada vez más numerosa, la modesta casa de Pinkerton albergaba a
fugitivos que iban al norte en busca de la libertad.
La primera agencia de detectives
americana se creó a partir de las sospechas de un joven que iba en busca de
leña. Para reducir sus costes materiales, Pinkerton iba a recoger madera para
hacer las duelas de los toneles empujando su barcaza con pértiga por el cercano
río Fox, y aprovisionándose en bosquecillos sin dueño a lo largo de la
travesía. En junio de 1846, estaba varios kilómetros río arriba, cerca de la
ciudad de Algonquin (Illinois), cuando descubrió algo que desviaría el rumbo de
su vida de tonelero. Una mañana, en mitad del río, en una pequeña isla que no
era propiedad de nadie, Pinkerton se puso a trabajar talando y cortando la
madera que necesitaba cuando vio en el suelo una zona ennegrecida, prueba de
que había habido una hoguera, y otros indicios de que el lugar había sido
visitado repetidas veces por forasteros. La hoguera parecía sospechosa. «En
aquellos tiempos no se iba de picnic, la gente tenía asuntos más serios que
atender y no hacía falta ser muy agudo para llegar a la conclusión de que
quienes tenían por costumbre ocupar ese lugar no eran hombres de bien».[9]
Pinkerton fue a la isla varias
veces más y encontró otras señales de reuniones secretas. Entonces, una noche,
mientras estaba de vigilancia, vio un grupo de hombres que llegaban a la isla y
se reunían con aire conspirativo en torno a una hoguera. Volvió de nuevo,
acompañado del sheriff y un pelotón, y detuvieron a un grupo de falsificadores
atrapados con sus herramientas y «una bolsa de monedas falsas de diez
centavos». Después de su triunfo en la que pasaría a ser conocida como Bogus
Island [isla Falsa], Pinkerton recibió la oferta de unos empresarios locales
para que les ayudara a atrapar a otra banda de falsificadores. Rehusó aduciendo
que se dedicaba a la fabricación de toneles, pero luego se impuso su sentido de
la justicia y aceptó su primer trabajo remunerado como detective.
En un primer momento, el
activismo de Pinkerton lo había empujado a huir a América, y presentarse en
1847 a sheriff del condado por el partido abolicionista lo llevó a enfrentarse
al pastor de la iglesia baptista local de Dundee, que lo llevó a juicio por
ateísmo y «venta de bebidas espirituosas». La difamación animó a Pinkerton a
aceptar el puesto de ayudante del sheriff del condado de Cook y mudarse a
Chicago, por entonces una ciudad inmunda pero cada vez más grande, de casi
treinta mil habitantes. Allí, en torno a 1850, abrió la primera agencia de
detectives del país, la Agencia de Policía del Noroeste, que luego pasó a ser
la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton.[*] Haría habitual el uso de los
antecedentes penales, los registros de delincuentes, las fotos policiales y las
huellas dactilares; y décadas antes de que las hubiera en la ciudad de Nueva
York, contrató a las primeras mujeres detectives.
Desde hacía tiempo, Pinkerton
aseguraba que los delitos no los esclarecían genios distantes, sino un agente
que era un estudioso observador de la naturaleza humana y protegía su propia
identidad como si su vida dependiera de ello, un caballero que se podía hacer
pasar por maleante. «En la medida de lo posible, debe codearse con los
individuos destinados a sentir la fuerza de su autoridad».[10]
La Agencia Pinkerton creció en
los años en que muchas ciudades fronterizas no contaban con un cuerpo de
policía municipal, mientras que las que sí contaban con cuerpos reducidos veían
cómo los delincuentes huían cruzando las fronteras entre condados. «La historia
de todos los lugares que han tenido un crecimiento rápido está plagada de
pasmosos incidentes delictivos —explicó Pinkerton—, creando oportunidades para
la comisión de crímenes tan numerosos que a veces dan pie a una epidemia de
fechorías».[11] Esas epidemias se convirtieron en la oportunidad de Pinkerton.
En 1855 tuvo la buena fortuna de firmar un contrato para proteger el Ferrocarril
Central de Illinois; su director, George McClellan, y el abogado de la
compañía, Abraham Lincoln, eran hombres de futuro prometedor.
En 1861, Pinkerton destapó una
«trama de Baltimore» contra el presidente recién elegido; trasladó en tren a
Lincoln de forma clandestina eludiendo el meollo de la conspiración hasta su
toma de posesión, y durante un tiempo sirvió como su jefe de inteligencia
militar. En una famosa fotografía de guerra de Lincoln visitando un campamento
de la Unión, Pinkerton está allí mismo, oculto a la vista de todos,
identificado por su alias de «comandante Allen», una figura robusta y ceñuda
con barba oscura y bombín junto al espigado hombre de sombrero de copa.
Hasta el final de su vida, Allan
Pinkerton se ceñiría a los métodos esbozados en sus primeros casos. En The Model Town and the Detectives [La
ciudad modelo y los detectives], recordaba que lo visitó un hombre que
representaba a un grupo de comerciantes de Illinois cuya comunidad estaba
sufriendo una oleada de robos. «Le dije que me ocuparía de despejar la ciudad
de las sabandijas que la asolaban a condición de que me permitiera trabajar a
mi manera, sin interferencias de nadie y de que mis instrucciones se
obedecieran incondicionalmente». Antes de enviar a sus agentes de incógnito a
las tabernas y las pensiones, Pinkerton reconoció la ciudad en persona, bajo un
nombre falso y vestido de campesino.
Despejar la ciudad de las
sabandijas que la asolan es lo que hacen algunos héroes de Hammett, aunque no
siempre se ciñen a las normas de investigación del señor Pinkerton. Cuando el
caso era lo bastante importante, Pinkerton también infringía muchas de sus
propias normas, como se pone de manifiesto en el famoso caso de su guerra con
la banda de los James en la década de 1870. Pinkerton escribió a su oficina de
Nueva York: «Sé que los James y los Younger son hombres desesperados y que
cuando nos enfrentemos será el fin de uno de nosotros o de ambos».[12]
Después de que en 1874 uno de sus
detectives, J. W. Whicher, fuera secuestrado, torturado y asesinado a
quemarropa por la banda, un supervisor de Pinkerton analizó el error fatal del
agente: «Iba vestido con descuido, pero cuando llegó debieron de darse cuenta
de que era un individuo astuto y de aire perspicaz, y probablemente se fijaron
en que tenía las manos tersas».[13] De hecho, aparte de ir solo, el mayor error
del agente operativo Whicher había sido revelar su identidad al sheriff local,
George E. Patton, un veterano confederado manco y amigo de infancia de los
hermanos James, ante el que alardeó de sus planes de ir de incógnito e
infiltrarse en la banda.
«Han derramado sangre mía y deben
pagar por ello», escribió Pinkerton a su superintendente de Nueva York, George
Bangs, y envió un contingente a la granja de la madre de los James, en Misuri,
cuyas ventanas protegidas con tablas de chilla no permitían a los agentes de la
ley atisbar a sus posibles objetivos en el interior. Bob y Jesse no estaban en
la casa —de hecho, Jesse se había ido a Nashville en una especie de luna de
miel—, pero los Pinkerton tenían planeado lanzar al interior un potente
artefacto incendiario para que el humo hiciera salir a cualquier miembro de la
banda. En cambio, fue a parar a la chimenea y explotó, matando por efecto de la
metralla de hierro al hermanastro de nueve años de Frank y Jesse y lisiándole a
la madre la mano derecha, que tuvo que serle amputada, lo que no hizo sino
aumentar en todo el país la simpatía por la causa de la legendaria banda. En
este insólito caso, Pinkerton supo ver que había sido derrotado y abandonó
amargamente la persecución.[*]
En los años posteriores a su
muerte en 1884, los hijos de Allan Pinkerton dividieron el control de la
agencia en las oficinas centrales del este y el oeste, e incrementaron la carga
de trabajo de protección de la empresa. Con la huelga sindical de Homestead en
1892, los Pinkerton aprendieron otra desastrosa lección en público: la de que
ejercer abiertamente como rompehuelgas por medio de violencia contra los
trabajadores podía entrañar mayores riesgos que otras variantes más discretas
del trabajo de investigación.
Los contactos con el ferrocarril
habían llevado a la compañía a perseguir bandas de forajidos que robaban a las
empresas de correo exprés; después del éxito de la agencia infiltrándose en la
mortífera sociedad de los Molly Maguire en las cuencas mineras de Pensilvania,
los Pinkerton introdujeron audaces obreros espías en un sindicato tras otro, lo
que les permitía informar, a menudo a diario, de las estrategias de los comités
de huelga directamente a los ejecutivos de las compañías. Ciertos detectives
concretos, como el «Agente 58A» de la Agencia Thiel (Edward L. Zimmerman) o
Charlie Siringo, de Pinkerton, se hicieron famosos por su atrevimiento a la
hora de infiltrarse, pese a que las compañías mineras a cuyo servicio
arriesgaban la vida eran injuriadas y tachadas de «opresoras de los
trabajadores».
Como lector de historias de
detectives y vaqueros, Hammett debía de conocer la carrera del «detective
cowboy» Charlie Siringo y sus aventuras «en la montaña y la llanura, entre
contrabandistas de licor, cuatreros, vagabundos, dinamiteros y matones». Pero
la vida de Siringo como detective también ofrecía una advertencia a cualquier
agente que se sintiera tentado de hablar más de la cuenta. El año en que Hammett
empezó a trabajar en la agencia, 1915, había sido el de la segunda tentativa de
Siringo de contar la historia de sus emocionantes dos décadas con los
Pinkerton. Nacido en el condado de Matagorda (Texas), a los once años Siringo
trabajaba de vaquero, y cuando de joven vivía en Chicago, presenció en 1886 el
atentado y la revuelta mortal de Haymarket Square, que le infundió deseos de
hacerse detective «para dar con el que lanzó la bomba y sus cómplices». Cuando
fue a la sucursal de Pinkerton en Chicago, citó como referencia al agente de la
ley Pat Garrett, que mató a Billy el Niño.
Siringo entró a formar parte del
pelotón de Pinkerton que persiguió a la banda del Garito de Butch Cassidy, y se
infiltró como minero en un caso de robo de mineral en Aspen. Luego, durante las
huelgas mineras de Coeur d’Alene en Idaho, antes de que descubrieran que era un
espía, consiguió que lo eligieran secretario de actas del sindicato de mineros
de gemas. Escapó a través de los tablones del suelo de un edificio en Gem
(Idaho), y se arrastró varios metros bajo la acera de madera, donde una turba
enfurecida esperaba para lincharlo. En público, acostumbraba a ir
pintorescamente armado con un bastón-espada y un Colt 45, e hizo las veces de
guardaespaldas de su colega detective de Pinkerton William McParland cuando
este llevó a cabo investigaciones para la fiscalía con relación al asesinato
del antiguo gobernador de Idaho Frank Steunenberg en 1905.
Cuando intentó publicar sus
memorias, Cowboy Detective (1912),
Siringo averiguó los límites de la tolerancia de Pinkerton. Aunque el libro se
leía como un manual de captación para iniciarse en la vida del detective, la
familia Pinkerton demoró dos años la publicación, hasta que Siringo hubo
cambiado muchos nombres cruciales, sobre todo el de la empresa de detectives
«mundialmente famosa» en la que había trabajado, sustituyéndolo por el de la
ficticia «Agencia Dickenson». En 1915, muy molesto por el trato recibido,
volvió a probar suerte con el vengativo Two
Evil Isms: Pinkertonism and Anarchism [Dos funestos ismos: el Pinkertonismo
y el anarquismo]. Esta vez contaba muchas historias demasiado turbias para la
primera narración, más heroica, explicando cómo cobró por votar cinco veces en
un mismo día en unas elecciones en Colorado, y por qué se había negado una y
otra vez a aceptar ascensos en la que denominaba «la institución más corrupta
del siglo».[14] Citando el acuerdo de confidencialidad que había firmado, la
Agencia Pinkerton lo demandó e incautó las láminas de impresión del libro.
Nadie estaba autorizado a escribir sobre la Agencia Pinkerton aparte de la
familia Pinkerton y sus negros literarios.
Para 1915, cuando Sam Hammett
contestó al anuncio de prensa y se unió a la oficina de Baltimore,
relativamente reciente, Pinkerton ya contaba con veinte sucursales por toda
Norteamérica. El fundador siempre había temido perder el control de su compañía
al expandirse, pues la corrupción suponía una gran tentación en las oficinas
más alejadas. Sin embargo, tras su muerte, los hijos establecieron sucursales
al oeste de Chicago, en Denver y Spokane, y se desplazaron al sur hasta
Baltimore y Washington. Para cuando Hammett fue contratado, la demanda de
detectives había aumentado tanto que había setenta y tres agencias distintas
solo en la ciudad de Nueva York. La rival Agencia Internacional de Detectives
Burns tenía casi tantas oficinas como Pinkerton, y su sede estaba en el
espléndido edificio Woolworth recién inaugurado en Nueva York. Y aunque el
coste por convertirse en detective aficionado a través de una conocida escuela
a distancia ascendía a 7,50 dólares, un agente operativo novato solo ganaba 21
dólares a la semana. Aun así, Hammett decía: «Me gustaba ser detective, era
mejor que cualquier otra cosa que hubiera hecho».[15]