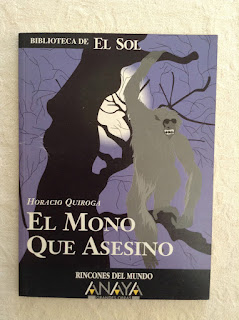EL MONO QUE ASESINÓ
Horacio Quiroga
UNO
Esta terrible aventura comenzó en el jardín zoológico una mañana en que nuestro hombre se paseaba bastante aburrido de una jaula a otra. Sus pasos lo llevaron ante el puercoespín, personaje tan espinoso como modesto, pues casi nunca se lo ve fuera de su gruta; arrancáronlo de ahí para detenerlo ante las víboras adormecidas, y luego, pisando una rama seca aquí, mirando distraído allá, Guillermo Boox se detuvo en la Jaula de los grandes monos, justamente ante la del pseudo gibón ceniciento, al que acompañaban dos pequeños monos de Gibraltar, llamados «monas» con gravísima ofensa para los machos de la especie.
Este gibón, que se sentaba cruzado de piernas en el borde de la jaula, serio, aburrido, filosófico, murió en 1907, supuestamente de pulmonía, como Sayán. Ocupaba la jaula oeste del redondel, y era el único mono que valía algo en el jardín, pues solamente en su jaula se leía: «Precio de este animal: $ 600».
Ahora bien: este mono, durante los veinte días que duró su presunta enfermedad, no estuvo en la jaula por la sencilla razón de que había sido robado. Y quien fue a morir en ella, con una feroz puñalada en el cuello, sin conservar de hombre más que el alma, fue Guillermo Boox.
Todo esto en circunstancias tales, que lo que al principio fuera entre Boox y el gibón un extrañísimo episodio, convirtióse después del robo en muy otra cosa.
Así, nuestro hombre habíase detenido ante la jaula del gibón. El mono, cruzado de piernas como de costumbre y sujeto en los barrotes de la jaula, miraba hacia afuera con una expresión si no de observación por lo menos de aburrimiento; el mono observaba en verdad.
Nuestro hombre así lo supuso, y como él estaba también fatigado de eso y de caminar, se dio la vuelta para sentarse. Y en ese momento oyó:
—El río está creciendo. Instantáneamente Boox sintió una agitación extraordinaria, como si esta frase suelta hubiera respondido a alguna preocupación suya, agudísima, pero tan vaga y lejana que apenas fue un relámpago. Se detuvo, y aunque tenía idea de que estaba solo, volvió la cabeza atrás y se sacudió de arriba a abajo: no había nadie. No había nadie, a excepción del gibón, que continuaba mirando vagamente el aire.
Y recién entonces recordó el timbre especial de la voz. Nuestro hombre, quedóse un rato estremecido, observando fijamente al mono. Al fin, sin apresurarse, cambio de lugar y se colocó en la visual del cuadrumano interceptando su mirada con los ojos. Durante un minuto ni el uno ni el otro pestañeó. Boox concentraba en su mirada todo cuanto de voluntad, experiencia y potencia adivinativa cabe en el hombre; pero el mono, sin las pretensiones filosóficas del otro, devolvíale impenetrable la mirada.
Boox se irguió, bastante acalambrado; retrocedió de espaldas, sin perder de vista al gibón y se dejó caer en el banco, la cabeza agitada por un huracán de ideas. El mono, el gibón, el diablo ese, había hablado; de ello no tenía la menor duda. Pero ¿por qué; «El río está creciendo»?
Y tuvo que interrumpirse; en el fondo de la jaula apareció una mona, que tras rápido examen del paisaje, desgraciadamente igual al de todos los días, comenzó a entretenerse con las pulgas del gibón. Este, siempre impasible, hizo:
—Iu… iu… iu…
Así al menos lo entendió Boox. La mona cayó de un salto sobre los barrotes del centro, y fijando los ojos en Boox, lo observó un largo rato levantando las cejas sin cesar. Luego volvió al lado del gibón, se apelotonó contra él y comenzó entonces el diálogo más precipitado que había oído Boox en su vida. La mona gesticulaba volviéndose a cada instante hacia Boox: este, mirando siempre al aire, respondía con parcas palabras.
Esto estaba muy bien; pero la frase aquella, dirigida a él ¿qué era? ¿Por qué él había sentido…?
Y de golpe oyó:
—Abran la puerta.
Boox saltó sobre el banco, y como la primera vez, sintió una angustia intensa y también asombrosamente lejana. Quedóse crispado, tratando desesperadamente de recordar. Del fondo, del más recóndito hueco de su memoria, surgía un no sé qué que respondía en un todo a esa orden. Tenía la sensación nítida de que él debía hacer algo, algo urgente que lo angustiaba. Pero ¿qué?
Miró a todos lados: las jaulas, el puente, el jardín zoológico, Buenos Aires… ¿Qué tenía que ver un «río que crece» y una «puerta» con él? Y sin embargo, él sabía, sabía bien que debía haber tenido que hacer algo…
Dejóse de nuevo caer en el banco, la cabeza entre las manos.
Y oyó otra vez:
—Ibango el león.
—Sí, sí; pero ¿dónde? —gritó Boox fuera de sí, dando un salto. Durante cinco minutos se mantuvo alerta de terror, presto a una desenfrenada carrera. Y recién entonces se dio cuenta de lo que hacía: había respondido al mono; su vida entera habíase sacudido hasta lo más íntimo por lo que el mono dijo. Y ahora precisaba: no era de uno de los leones del jardín de quien había sentido miedo, era de los otros porque el río crecía…
Como se comprende, lo que pasaba a Boox era suficiente para trastornar la cabeza más sólida. Y con este agravante: los monos vecinos no parecían oír al gibón; él sólo lo oía y comprendía… Tornó a sentarse, y durante dos largas horas no se movió, mirando obstinadamente al gibón. Pero el animal, siempre cruzado de piernas y la vista vaga, no volvió a hablar.
Boox se fue al fin; alejóse paso a paso, pues llevaba esta verdad rotunda: había un mono, un mono cualquiera, de jardín zoológico, un mono comprado en cualquier parte, que el público veía indiferente todos los días porque era tan estúpido como los demás. Y este mono tenía sobre él una influencia poderosísima.
Para deducir la luz posible de esta extraordinaria cosa, Boox se planteó el problema de este modo:
1. Había un mono que hablaba.
2. Hablaba para él sólo. (Jamás, por lo menos había oído decir que un mono de nuestro jardín hablara).
3. Decía frases sin sentido y estas frases sin sentido tenían para él un profundo significado del cual no alcanzaba a darse clara cuenta, pero que sacudían lo más remoto de su memoria…
¡Su memoria!. ¡Pero este era el punto directamente herido! Sí, él había hecho algo antes, pero muchísimo antes, que respondía, en un todo a la frase del mono. El río está creciendo… abran la puerta… Boox se detuvo, y trató, hundiéndose en el abismo de su memoria, de recordar que era eso…
No, no sentía nada ahora. Había visto crecer los ríos y abrir muchas puertas; pero no eran ellos. Al reanudar la marcha advirtió que se había detenido frente a la jaula de los leones. ¡Ibango el león!
Tampoco eran esos los leones que lo habían aterrorizado. Y entonces cayó de lleno en lo más extraño de todo; él sabía qué quería decir «ibango», puesto que había respondido enseguida: «Sí, sí; pero ¿cómo?».
—Se puede suponer ahora lo que —para un hombre sensato— puede significar este pequeño misterio: entender una lengua que no se conoce, expresada por un mono, y sentirse agitado como un títere por lo que este dice.
Pero si, como se ha dicho, Boox era una persona sensata, hay cosas muy superiores a la cuerda razón. El estado de Boox, subordinado a un cuadrumano, no era alentador. E insistiremos en lo que para nuestro hombre tenía de más chocante la aventura. Si se tratara de un mono especial, rarísimo, ello podía acaso halagar a un bimano; pero sentir su vida ligada a un gibón cualquiera, manoseado por peones y cuidadores, porque era un mono como todos los demás, es profundamente denigrante.
De este modo Boox hizo cosas de las cuales jamás se hubiera creído capaz. Después de cuatro días de lecturas enseñadas de todo lo que puede decir Brehm sobre monos, y de otras tantas noches repletas de sueños, y estos de monos, monos y monos, perdió Boox el último resto de sensatez que le quedaba con esa historia, y fue la quinta mañana a ver a un amigo suyo, asiduo de círculos espiritistas.
—Necesito que me des una recomendación para doña María.
El amigo, extrañado, pues siempre había dudado Boox de esas cosas, lo observó temiendo una burla. Pero como la expresión de un sujeto que ha soñado la noche entera con monos no debe ser común, el amigo repuso inmediatamente:
—Cuando quieras.
—Enseguida.
—Si no hay urgencia, mejor es el domingo: el fluido…
—No, no: necesito ir enseguida. ¿Puedes darme una tarjeta ahora mismo?
El amigo escribió dos líneas y una hora después Boox sometía a la intérprete espiritual este problema:
«¿Qué relación hay entre la vida pasada de Guillermo Boox y “el río está creciendo”, abran la puerta» e «Ibango el león»?
Al cabo de diez minutos le llegó la respuesta. La primera frase significaba el rápido desarrollo que había tenido el cuestionante en su juventud (el río era la vida); la segunda significaba la buena instrucción que el mismo Boox había recibido (la puerta de la ciencia) y la tercera, más difusa, quería decir que los espíritus, fuertes de poder (león: fuerza), velaban siempre por Boox.
Boox quedó bastante iluminado en lo que concierne a las buenas intenciones que para él tenían los espíritus, y muchísimo más a oscuras que antes sobre aquel misterio. Pagó, con todo, y el tormento recomenzó. ¿Cuándo, cuándo podría saber eso?
Tan bien lo hizo que el gibón, el maldito mono ceniciento, concluyó por echar afuera sus otros pensamientos. Pasábase nuestro hombre las horas escribiendo frases similares a las que oyera a aquél: «el arroyo baja…», «cierren la ventana…», «la tormenta llega…», «Ibango diez tigres…».
La cosa es ridícula, bien se ve; pero entendemos que nada es ridículo para explicar por qué lo que dice un mono nos hace desmayar de angustia.
Todas las frases lo dejaban frío. Hizo las componer a un amigo. El amigo se rió de ese capricho y le contó en un momento cien historias de ríos, puertas y leones; igual resultado. El amigo, sin embargo, lo miró al final con suma atención; porque quien así propone cosas de locos está a un paso de serlo: esta era también la modesta opinión, del mismo Boox.
Entre tanto iba todas las mañanas a sentarse frente a su gibón, y allí pasaba las horas inmóvil, observándolo. Durante cuatro días consecutivos el mono no había pronunciado ni una palabra. Algunas muecas, eso sí; mucho aire filosófico a pierna cruzada también; pero nada de frases.
Y un sábado de mañana, mientras Boox, meditabundo, hacía correr con el pie la arena de un lado para otro, oyó al mono:
—¿Cuántos quedaron?
—¡Cuatro! —repuso instantáneamente Boox. E instantáneamente también saltó, a punto de gritar. ¡Había vuelto a responder al mono!
Le había respondido sin darse cuenta de lo que hacía, pero sintiendo que él sabía qué cosa preguntaba el gibón; la prueba es que había respondido, ¡cuatro! ¿Cuatro qué? Y de nuevo el recuerdo lejano de haber hecho algo… ¿Qué, por Dios?
Las manos crispadas en la baranda, ahora, devoraba al gibón con los ojos; pero el maldito torturador, sujeto a los barrotes, continuaba mirando el enrejado, pues estaba delante de su vista.
Boox comprendió sencillamente que era imposible seguir viviendo mientras no desentrañara esa horrible cosa. Y como ello no era fácil mientras no tuviera al mono consigo, decidió apoderarse de él, comenzando por el medio más obvio: comprarlo. Fue, pues, a hablar con el director del jardín. Lo encontró en compañía de las jirafas, a las que regalaba con tortas de cebada y azúcar.
—Desearía saber —comenzó Boox con la voz del mono aún en los oídos— si se venden los animales del zoo.
—Algunos, sí; los ejemplares repetidos.
—Me refiero a un mono ceniciento, el gibón de la jaula circular.
—Ese no es gibón.
—No importa. ¿Hay otro ejemplar?
—No, señor, es único.
—¿Entonces no…?
Es de suponer que el director no tenía esa mañana grandes deseos de hablar. Miró a Boox de soslayo, y para cortar la conversación y proseguir con sus jirafas:
—No se vende.
Boox dijo entonces con la garganta bastante seca:
—Daría setecientos pesos.
El director apartó de nuevo los ojos del hocico de la jirafa y repuso con entonación un tanto admirativa, para que el importuno comprendiera que quedaba roto todo trato:
—¡No se vende, señor!
Boox se retiró confuso. Al cruzar el puente, echó una ojeada al gibón y, ante el recuerdo del lazo profundo y misterioso que lo unía con el maldito cuadrúmano, resolvió, ya que no se lo vendían, a un medio tan eficaz como el otro: robarlo.
Robar un animal del jardín zoológico es tarea sumamente difícil, tan difícil que, considerados los deseos que de ello habrá habido más de una vez, nunca se ha llevado a cabo. Al decir nunca, exageramos, pues Boox robó el gibón, lo robó en persona, sin dejar de él más que su recuerdo y un inequívoco olor a gibón en la jaula que ocupó.
DOS
Una tarde, veinte días después de la entrevista de Boox con el director; este recibió una carta así concebida:
Señor director:
Creo deber mío participarle que se va a robar uno de los grandes monos de la jaula circular. Supongo que esto es suficientemente explícito. —N. N.
Por una asociación de ideas bastante feliz, el director apenas leída la carta, recordó al individuo que cierta mañana le propuso comprar el gibón.
«Hum… —se dijo—. Dios me perdone si el comprador intempestivo no tiene mucho que ver con esto». Sin embargo, un director de jardín zoológico conoce bien a su personal. Estaba seguro de él, y sobre todo de los cuidadores de monos. ¡Robarle un mono! ¡Tendría que ver! A pesar de todo, y aunque riéndose de tan ridícula probabilidad, dirigió sus pasos a la jaula en cuestión. El sol caía ya, y los peones se ocupan en ese momento de encerrar a los monos.
Entró en el recinto y echó una ojeada certera a puertas y rejas, y se sonrió; no había que temer. Pero los anónimos son cosa más fuerte que la sonrisa de un director de jardín zoológico, y este fue también el parecer del aludido. «Por algo, sin embargo, me han hecho la denuncia —se dijo pensativo—. Podría tratarse de un loco, pero ni el estilo ni la letra son de loco. Y en cuanto a un bromista, no los hay con esta concisión».
En consecuencia, y so pretexto de higiene, hizo a los peones dos o tres preguntas. Los hombres tenían la cara de siempre; pero no en balde se reciben anónimos. Parecióle
—vaguísimamente— que uno de ellos no lo miraba bien a la cara. Con todo, a los dos días había logrado olvidarse de todo, cuando recibió otra carta:
Creo debo comunicar por segunda vez al señor director que uno de los monos, el ceniciento, va a ser robado antes de cinco días. —N. N.
«¡Hum…! —tornó a murmurar el director—, esto tampoco huele a burla; un sujeto que escribe así ha pasado ya de edad y del espíritu de la broma». Y dado que para el director era lógicamente imposible una tentativa de robo que no surgiera de adentro, su desconfianza en el peón de mirada esquiva se acentuó. Sería menester vigilarlo y ordenar especial atención a la ronda nocturna.
Y esto tanto más cuando al día siguiente un amigo suyo le envió una tarjeta así concebida:
Muy estimado amigo:
Tengo el placer de enviarle al portador de la presente, un pobre hombre cargado de hijos y de quien tengo los mejores informes, por si pudiera darle usted cualquier ocupación ahí.
El amigo que me lo recomienda parece que ha sabido, por haberlo oído accidentalmente a los peones, que se trata de robar uno de sus monos y se va a aumentar la guardia. Si llega a servirle para el caso, colmará los deseos de su amigo.
R. Martínez
—Perfectamente —murmuró el director una vez concluida la lectura—. Perfectamente. Por algo me había parecido que el cuidador aquel evitaba mirarme. Y tras una rápida ojeada al portador, personaje que no le importaba por el momento ni poco ni mucho, le dijo:
—Tenga la bondad de esperarme un instante.
Y fue a la jaula de los monos.
El pobre diablo del recomendado quedóse inmóvil; pero cuando el director se hubo alejado, una sonrisa sutil dilató sus labios.
«No me ha reconocido —se dijo—. Tenía un miedo horrible de eso. Ahora va a estar seguro de que los peones piensan robarle el mono, pues como él no ha hablado a nadie del asunto, si algo se ha sabido afuera es porque han conversado entre ellos. Los peones se van a enojar, él creerá entonces legítimas sus dudas y se redoblará la vigilancia
nocturna, para lo cual estoy yo. Y como también desconfiará de mí, haremos de modo que hoy mismo termine la historia». Entre tanto, el director había llegado a la jaula e interpelaba bruscamente a los cuidadores.
—¿Quién de ustedes ha dicho que se piensa robar un mono aquí?
Los cuidadores quedaron con la boca abierta.
—¡Abrir la boca no es responder! —prosiguió el director irritado—. Se ha sabido por ustedes que se piensa robar un mono. ¿Quién lo ha dicho?
—Yo no he dicho una palabra; no sé nada —contestó uno.
—Yo no he hablado a nadie de eso —agregó otro.
—¡Muy bien, muy bien! ¡No acuso a nadie! Pero les advierto que no quiero chismes de ninguna especie.
—Aquí no ha habido chismes —murmuraron los hombres malhumorados.
—Chismes o no, de aquí ha salido eso. ¡Y vuelvo a repetirles que no quiero historias de monos ni de nada, les advierto!
El director se fue, convencido más que nunca de que si algo había, ello se tramaba en las inmediaciones de la jaula. No creía en la culpa directa de los peones, pero sí en su complicidad. Se dispuso a reforzar la vigilancia nocturna, pues sólo que noche era posible un robo.
Y se acordó entonces del sujeto que le recomendara su amigo. La tarea que le podía encomendar no era de las más honorables, si se quiere, pero no disponía, de otra cosa.
Abordó, pues, a nuestro hombre, que esperaba tranquilo. Pero al mirarlo más detenidamente, el director tuvo una ligera sacudida: esa cara tenía algo que ver con el cuento del robo.
«¡Se acabó! —se dijo Boox—. Me ha reconocido». Y su expresión de desolación ante la inminencia de una catástrofe fue tan visible que el director la atribuyó al efecto que causaba al pobre hombre su propia expresión, aún irritada por el asunto de los peones.
»El pobre diablo cree que lo voy a despedir» —díjose compadecido.
Por todo disfraz de rostro, Boox no había hecho sino quitarse los anteojos. Pero ya se sabe cómo cambia esto la fisonomía de una persona miope. Además, barba de diez días. Y sobre todo, Boox recordaba bien que durante su entrevista anterior con el director, este había observado mucho más el hocico de sus jirafas que su propia cara.
La fugitiva impresión del director se desvaneció del todo delante del pobre hombre ese, padre de muchos hijos y recomendado por un amigo.
—Muy bien —le dijo rompiendo la tarjeta— Por el momento no tenemos puesto vacante en el jardín. Algo se podría hacer mientras hallamos cosa mejor…
—Sí, señor; cualquier cosa —repuso Boox.
—Perfectamente; se trata de vigilar de noche cierta jaula. ¿Le conviene?
—Sí, señor. ¿Desde cuándo?
—Desde esta misma noche.
Una hora después, Boox recibía órdenes, un revólver y un palo.
«De ese modo —se dijo el director ya en la cama—, mis amiguitos los cuidadores meditarán un momento antes de aproximarse a la jaula. Y si el nuevo guardián nocturno resulta un pillastre, a pesar de sus ocho hijos y la recomendación de mi amigo, mañana lo estudiaremos bien». No tuvo tiempo, pues Boox había previsto perfectamente que, dada la falsificación de la tarjeta y otros detalles, no podría estar más de una noche. Pero una noche basta a un individuo que cuenta con la casi complicidad del objeto a robar.
Su plan, en dos palabras, había sido este:
El mono no podía ser robado sino por un guardián nocturno. No pudiendo Boox ser guardián, por no existir vacante, era preciso hacer crear un puesto especial para él que le permitiese íntimo contacto con la jaula circular.
Entonces urdió el complot. Fue él quien escribió al director las dos cartas sobre tentativa de robo. El simple objeto era hacerle desconfiar de los peones —una pequeñísima desconfianza, si se quiere—. Habló luego encarecidamente a un amigo, que a su vez lo era mucho del director, de la desesperada situación de un pobre hombre conocido suyo, padre de ocho hijos de cuya honradez respondía. Había oído decir que
se aumentaría la guardia del jardín, pues se intentaba un golpe contra uno de los monos más valiosos.
Leyendo la alusión al robo, el director, que ya estaba prevenido por los dos anónimos, no podía menos que desconfiar de peones y guardianes, y emplearía con ese objeto al pobre diablo. Cuando un amigo recomienda calurosamente, difícilmente se duda de la honradez del recomendado, y este había sido el caso con Boox.
El director, cierto es, algo había temido esa noche; pero no entraba en los cálculos de Boox permitirle una segunda reflexión.
Todo esto por lo que se refiere a la primera parte del complot. Sobre la segunda, sobre el robo mismo, tenía ideas mucho menos definidas. Contaba, sobre todo, con dos cosas adversas: los chillidos del gibón, porque indudablemente no dejaría de gritar, y el posterior paseo con un mono a través de la ciudad. Pero Boox sabía que en la plaza Italia hay coches nocturnos, y que los cocheros suelen dormir en el pescante hasta que se los despierta desde adentro. No verían nada, por lo tanto. Quedaban los gritos. Y para eso, Boox confiaba en lo que tenía a su favor: la complicidad del mono. Cuando un animal tiene la facultad de hablar únicamente delante de un individuo, y lo que dice conmueve profundamente el alma y la carne del ser extraordinario que oye, cabe suponer un lazo profundo entre esos dos seres. Y Boox, estremeciéndose aún al recordar sus angustias, se preguntaba: «¿Querrá venir conmigo? ¿Gritará?». No lo creía. Pero lo que tampoco creía Boox es que ese lazo extraño que lo unía al mono pudiera llegar a acarrear la enloquecedora consecuencia que tuvo.
TRES
Eran las dos de la mañana. La noche estaba oscura y sumamente fría. El jardín dormía en silencio. De vez en cuando era quebrado por el chillido de un águila o el rugido de un león. Allá, en el extremo opuesto, otro animal, contestaba, y al rato todo volvía a caer en profunda paz.
La ronda, sobre todo, era denunciada con graznidos de inquietud, gruñidos sordos que se apagaban en cuanto la ronda proseguía adelante.
Boox, con su sobretodo grandísimo, que le tapaba las manos y dejaba al aire el cuello —no hay cosa que dé mayor sensación de pobreza que un sobretodo así—, paseábase frente a la jaula circular. Tres veces había llegado hasta él la ronda nocturna.
—¿No hay novedad?
—Ninguna —había respondido Boox.
Ahora esperaba a la que debía llegar de un momento a otro. Pasaron, sin embargo, veinte minutos, que a Boox le parecieron diez horas, pues tenía los pies helados. Llegó al fin la ronda; tampoco había novedad, y los hombres se alejaron hacia la pagoda de los elefantes. Cuando los pasos se perdieron y hubo corrido un minuto, Boox pasó la barrera y con una ganzúa forzó la cerradura de la puerta.
Ya estaba adentro, pero no veía nada. Mas por mínimo ruido que hubiera hecho, un mono lo sintió y lanzó un brusco chillido. Boox se quedó inmóvil, conteniendo la respiración y los latidos de su corazón. Sentía que todos los monos se habían despertado y que escuchaban con el oído atento. Pasaron así cinco, diez, quince minutos de angustia. Y de pronto Boox comprendió su error: había entrado sigilosamente, provocando un natural terror en los monos. Debía mostrarse a toda costa. Bruscamente encendió un fósforo, haciéndolo girar alrededor de su cabeza. Y enseguida una serie de golpes sordos le anunció su éxito: los monos se habían lanzado adelante y estaban con la cara pegada a los barrotes, muertos de estupefacta curiosidad.
Sin apresurarse fue a la jaula de su gibón, descorrió la llave y apagó el fósforo. Quedóse de nuevo inmóvil. Alrededor de él, en las tinieblas, sentía siempre a los monos, atentos. Un cinocéfalo comenzó a bramar sordamente. Boox no se atrevía a encender otro fósforo por temor de que se pudiera ver el reflejo afuera. Pero debía ahogar otra vez el creciente espanto de los monos. Y se decidió a hablar:
—¡Cuidado con hacer barullo! —ordenó en voz baja, suponiendo que los monos estuvieran acostumbrados a esta frase. Mas el efecto que le hizo a él mismo su propia voz, dirigida en la oscuridad a los monos, fue bastante fuerte.
Abrió temblando la puerta de la jaula, y antes de que su mano se hubiera introducido en ella, sintió en la garganta las dos férreas manos del gibón.
—¡Maldición! —rugió Boox, ahogándose. Y mientras con las manos cogía las muñecas velludas, hundió violentamente el puño en dirección al gibón.
El golpe fue brutal: las manos se desprendieron de la garganta y el mono se estrelló contra los barrotes. Durante dos minutos, dos largos minutos, la jaula quedó en silencio. Boox sentía a su alrededor la respiración jadeante de los monos y, a sus pies, la del gibón, que se precipitaba cada vez más.
Tenía que irse sin perder un momento. Bajóse, cogió al gibón de la mano y salió con él afuera. Lejos, allá en el templo de los osos, oyó los pasos de la ronda que resonaban sobre el foso. Cerró suavemente la puerta tras de sí, y se encaminó con el mono hacia la verja.
El enérgico modo con que Boox había repelido el extraño ataque del mono parecía haber llenado a este de profunda sorpresa. Así es que no sólo había cruzado el jardín, llevado dócilmente de la mano, sino que no había opuesto la menor resistencia a trasponer la verja. Con un salto formidable, sin asirse casi a ella, había cruzado el aire, cayendo al lado de Boox.
Estaban ahora en la calle, en la avenida Sarmiento, desierta y helada. Boox miró a todos lados. Allá, en la plaza Italia, frente a la estación de A. B. y B., brillaban los faroles de un coche, pero no se veía al cochero en el pescante.
—Debe de estar dentro —murmuró Boox—. No me conviene.
Mas el tiempo urgía; de un momento a otro podía retornar la ronda a la jaula circular y notar su ausencia, alarmando a todo el jardín. Además tiritaba de pies a cabeza, y sentía en la mano el temblor del cuerpo del gibón. Una pulmonía era inminente si permanecían un momento más allí; pero si avanzaban hacia la plaza serían fácilmente descubiertos. Nuestro hombre se jugó entonces sus pulmones en favor de la aventura. Quitóse el sobretodo y se lo puso al gibón, subiéndole el cuello hasta las orejas. Los faldones arrastraban por el suelo y el sobretodo entero, ya bastante grande para Boox, parecía caminar solo, lleno de aire.
Así avanzaron hacia la plaza, deteniéndose en la casilla de la ventana de boletos. En el costado sur, contra el nuevo ensanche del jardín botánico, había tres coches. Dos de ellos estaban solos, pero en el pescante del último el cochero cabeceaba dormido.
Boox echó una ojeada al reloj de la estación.
—Las tres y media… dentro de diez minutos la ronda llegará a la jaula —y decididamente esta vez siguió, por la vereda del zoo, pasó frente al portón de entrada y cruzó la calle hacia el botánico. Pero, en el silencio de la noche, sus pasos resonaban demasiado. Si cualquiera de los cocheros se despertaba, estaban perdidos. Detúvose, en consecuencia; quitóse los botines y las medias sin sentir más ruido que el de su propio corazón, pasó ante los coches dormidos y se insinuó sigilosamente en el tercero.
El gibón se apelotonó en el asiento, y Boox lo tapó casi con su cuerpo. Entonces tocó en la espalda al cochero. Este se volvió sobresaltado.
—¡Serrano, veintidós cuarenta y cuatro! —oyó que le decían desde el interior.
El auriga, semidormido aún, trató de mirar por debajo de la capota, más para oír mejor que por curiosidad.
—¿Dónde?
—¡Veintidós cuarenta y cuatro!
Un momento después rodaban por la calle sonora. Pero el cochero tenía mucho sueño todavía y dos o tres veces estuvo a punto de lanzar el carruaje sobre la vereda. Boox pensó llamarle la atención sobre esta maniobra peligrosa, pero se contuvo.
«Mejor —se dijo—. Así mañana acaso no se acuerde del número». Llegaron. Boox le pagó la carrera desde dentro y bajaron precipitadamente.
Boox tuvo la sensación de que el cochero los miraba, y no se equivocó. Al sacar la llave del bolsillo trasero del pantalón, echó una fugitiva ojeada al hombre. El auriga, cargado de sueño y a punto de dormirse, tenía la vista estúpidamente fija en aquella forma extraña envuelta en el sobretodo.
«Por suerte no alcanza a darse cuenta», se dijo Boox, haciendo jugar la llave.
—¡Bueno, ya hemos llegado! —alzó la voz dirigiéndose a la cara del cochero, a fin de que comprendiera bien que estaba de más.
El auriga se sacudió, enderezándose, fustigó a los caballos y se alejó.
Boox lo siguió con los ojos, y cuando aquel estuvo a media cuadra, quitó la llave de la cerradura, cruzaron rápidamente la calle y doblaron por Guatemala. Quince metros más y Boox entraba por fin en su casa.
Como se comprende, Boox no había cometido la tontería de llegar en él coche hasta su casa, solucionando así en un momento la pesquisa que al día siguiente se haría. Si el cochero conservaba memoria del número, cosa poco probable dada la torpeza somnífera que lo poseía, indicaría Serrano, veintidós cuarenta y cuatro, en donde había visto entrar al pasajero de la plaza Italia y donde la pesquisa buscaría en vano rastros de ladrón y mono. Y si a esto se agrega que Boox se había mudado veinte días antes bajo
un nombre cualquiera, sin dejar la menor indicación de su nuevo domicilio, fácil es comprender que nuestro amigo no tuvo la menor inquietud a este respecto.
CUATRO
La preocupación de los postreros días sobre el robo, y sobre todo la sobreexcitación nerviosa de la última noche, habían adormecido en Boox la causa misma de su trastorno. Ahora tenía a su lado, en íntimo contacto, al gibón, al mono que desde un pasado remoto ejercía un fatal imperio sobre él. Sentía sordamente, sin embargo, que tras ese sombrío fenómeno había algo que acaso no le conviniera saber, una de esas terribles cosas de la India que convierte en dos segundos a un hombre en un ser abyecto que se arrastra gritando a cuatro patas. Pero él quería saber a toda costa, porque no hay vida humana posible cuando ella misma está ligada a la lengua y los dientes de un animal del jardín zoológico.
¡Cosas de la India…! El mono ese era de la India. Y, de súbito un rayo de luz cayó perpendicular sobre su cerebro oscuro.
¡Era un caso ancestral, un caso de herencia remota! Miles de años antes, sus ascendientes, un ascendiente suyo había vivido en la India. Y el mono, el gibón descendía de un hombre que había habitado con su antecesor en la misma llanura, a orillas del mismo río que, como todos los de la India Norte, crecen cinco metros en una noche, arrollando plantaciones, casas, ganados.
El río está creciendo… ¡Sí, sin duda! Boox, millonésimo nieto, había reencontrado en las antiquísimas tinieblas de su alma la angustia del remoto abuelo ante la creciente del río que lo arrebataba todo.
¿Cómo resurgía en él, después de siglos y siglos, la emoción del antecesor muerto miles y miles de años atrás? No lo sabía; pero conocía, en cambio, el caso de una sirviente francesa que vivía en Tours, y a quien una noche en que soñaba en voz alta oyeron hablar un idioma extraño. Resultó que era el griego antiguo, que se ha dejado de hablar hace más de diez siglos.
Abran la puerta… Ibango el león… Sí, el agua subía y era menester abrir urgentemente la puerta del empalizado para que los búfalos pudieran huir y salvarse. Y la creciente, que llegaba en paredones de agua, arrastraba bosques enteros y, sobre ellos, un león rugiendo de pavor acababa de arribar a la costa… ¡Ibango el león! ¡Cuidado!
Pero ¿cómo, cómo un vil mono podía descender de aquel hombre, amigo de su antecesor, que había dado la voz de alarma ante la creciente? Que la humanidad descienda del mono, todavía, pero que toda la franca y noble naturaleza humana se transforme en una bestia peluda y mordedora…
No había empero otra solución. Ante la súbita presencia de Boox, quién sabe qué células habíanse removido en el petrificado cerebro del animal, y las palabras pronunciadas por su antecesor, que entonces era un hombre, surgían de golpe en la garganta bestial. Ahora se explicaba perfectamente Boox su angustia al oír aquellas frases.
Eran las cuatro de la tarde. Había encerrado al gibón en una pieza desnuda para aquietar al animal y razonar él a solas. Hallada ya la solución del problema, fue al cuarto cerrado y abrió con precaución la puerta.
En el fondo, contra la pared blanqueada, estaba el gibón de pie, doblado sobre la cintura e inmóvil. Al oír ruido volvió la cabeza a medias, pero no cambió de actitud.
Boox se acercó rápidamente. Un profundo temblor recorría el cuerpo del mono. Boox le tomó la mano y la notó ardiente. Muerto de inquietud, lo arrancó de la pared y abriendo de par en par los postigos cogió entre sus manos la cabeza del gibón. Entonces notó el castañeteo de sus dientes. Boox clavó la vista en la del mono. Allá, desde el fondo de las órbitas, los ojos de reflejo verde pálido, los ojos velados de agónico, lo miraban…
En un minuto acostó al gibón, lo arropó y salió, cerrando la puerta con llave. Corrió a casa de un médico amigo suyo.
—López, vengo a buscado para un caso urgente… y sumamente raro. ¿Puedo confiar en usted? Se trata de algo que no debe ser sabido por nadie.
—Entonces…
—No, no; necesito que venga; pero quiero tener su palabra de médico de que no se sabrá nada por usted… ¿Consiente?
Fueron. Aunque prevenido al llegar de lo que se trataba, el médico abrió inmensamente los ojos ante la cama baja en que la bestia, arropada, tenía la vista clavada en el techo, respirando precipitadamente.
Sin embargo, al rato cogió la muñeca hirsuta y la pulsó.
—Arrime el oído, ¿quiere? —rogóle en voz baja Boox—. No se va a mover.
El médico auscultó.
—Sí, tiene pulmonía —murmuró. Y añadió ligeramente sin mirarle:
—¿Es el Hulmán de la jaula circular…?
—Sí, el mismo… —repuso Boox apresurado—. ¿Está mal?
—Tiene una fiebre terrible ahora.
El hombre se había vuelto a Boox, y de pronto oyó a sus espaldas:
—¡Ligero! ¡Ha entrado en la pieza!
El médico dio un salto y se volvió, pálido como la muerte. Durante diez segundos se quedó rígido, con la más profunda expresión de espanto que es posible concebir. Boox se estremeció violentamente, como si hubiera sentido en la espalda, bajo la camiseta, la introducción de algún animal frío. Tornóse lívido y su frente se empapó en sudor.
El médico volvió lentamente la cabeza a Boox.
—¿Usted no ha hablado? —le preguntó con la voz ronca. Boox tardó un instante en responder.
—No, no fui yo —articuló al fin, mientras lanzaba alrededor de él frenéticas miradas de angustia.
Pasaron otros diez segundos en profundo silencio.
—¿Usted sabía que hablaba?
—Sí…
El médico clavó otra vez la mirada en la cama.
—Es espantoso… —murmuró. Sintió en el hombro los dedos crispados de Boox.
—Váyase… es mejor.
—¡Ahí llega, ahí llega! —surgió de la cama.
—¡Cuidado! —gritó Boox, dando un salto atrás y señalando con el brazo extendido bajo la cama—. ¡Ahí está! ¡Cuidado!
El médico se echó violentamente a un lado, tropezó con una silla y cayó. En el suelo aún y antes de que hubiese tenido tiempo de darse cuenta de nada, vio a Boox precipitarse y apagar la lámpara de un soplo.
En la profunda oscuridad que sucedió no oyó el más leve ruido. Lentamente, temblando de pies a cabeza, se levantó sin atreverse a encender un fósforo.
—¡Boox! —llamó en voz baja. El mismo silencio de muerte.
—¡Boox! ¿Qué le pasa…? ¿Qué le ha pasado? —alzó más la voz para animarse. Igual resultado. No se sentía el más leve rumor. Y de pronto se elevó un chillido agudo, áspero, crispante y salvaje, como una rama que se raja en lo alto. Y tras él, otro y otro, y otro.
«¡El mono… se ha enfurecido con el delirio!», se dijo aterrado el médico. Y con un violento esfuerzo de desesperación saltó atrás. Encendió bruscamente un fósforo, y apenas encendido lanzó un grito: contra la pared, acurrucado, retorcido, delirante, estaba Boox gritando, con los ojos fuera de las órbitas y la boca estirada hasta las orejas. Era él quien chillaba de ese modo horrible; el mono dormía pesadamente.
Al ver la llama tranquila del fósforo, Boox se calló, miró al médico y quedose estupefacto. Poco a poco fue recobrando su expresión normal, mientras se enderezaba sin apartar los ojos del otro. Un momento después, sin pronunciar una palabra, encendía la lámpara.
—Vamos un momento al escritorio, ¿quiere? Le voy a explicar este absurdo.
—¡Por fin! Esto ya era de hombre cuerdo. Y el médico lo siguió profundamente sacudido aún. Caminando tras él, volvía, sin embargo, a evocar la postura extraña en que había hallado a Boox. Él había visto esa extraña flexión de articulaciones; pero ¿dónde? No era de hombre; sólo sabía eso.
Boox contó todo a su amigo: el paseo casual por la jaula, las palabras del mono, su angustia, el robo (sin decir cómo), la explicación que había hallado esa misma mañana y la pulmonía del gibón.
—Ahora comprenderá por qué hace un momento me puse fuera de mí al oír al mono. Seguramente antes, hace miles de años, el antecesor del mono y el mío vieron
entrar en la casa un peligrosísimo animal que se arrastraba, una cobra capelo, qué sé yo. Y el recuerdo ha sido tan vivo al oír la voz de alerta del mono, que no he podido menos de angustiarme, como si viera a la bestia arrastrándose.
El médico lo oía con profunda atención. Algo, no obstante, olvidaba Boox.
—¿Sus gritos, dígame, por qué…?
—¿Qué gritos? —interrumpió Boox sorprendido.
—¡No se ha dado cuenta…! ¡Lo ha hecho inconscientemente! —murmuró el médico.
Y de golpe, como un rayo, recordó la postura de Boox: ¡esa postura de mono! Cuando levantó la vista, vio la de Boox clavada en la suya y un largo escalofrío le heló la médula.
«¿Qué va a pasar?», se dijo aterrado.
La mirada de Boox acababa de fijarse en el médico con una intensidad dura y amenazadora, la misma mirada de un animal acorralado ante el cual nos hemos detenido con el palo en alto. No había en ella reflejo de alma humana más o menos encolerizada, sino el brillo lacrimoso y fijo de la bestia que va a lanzarse. Y la impresión de tener ante él un animal tornó angustiosamente al médico.
Este se levantó con toda la tranquilidad que pudo aparentar, y crispado, sintiendo que sobre el escritorio pesaba algo terrible, se recostó en el respaldo de la silla.
«Está loco, loco furioso —se decía—, va a explotar de repente…». Pero Boox se había recobrado ya.
—Lo que le aseguro —se dirigió a su amigo, sonriendo con esfuerzo—, es que esta historia del mono me ha causado ya más inquietudes de lo que usted se imagina. Y ahora él, enfermo… ¿No se salvan los monos de la pulmonía, no?
—Generalmente, pero cuidándoles bien… Encienda un calorífero en la pieza.
—Sí… De todos modos, esto queda entre nosotros… ¡Ni una palabra a nadie, López! —añadió mirándolo en la cara.
—No, ya se lo prometí.
—¿Quiere venir mañana?
La primera impresión de López fue rehusarse; aún se estremecía recordando los alaridos de Boox. Pero la profunda rareza de la cosa, la agudísima curiosidad por, este sombrío drama de folletín, pudieron más que su temor.
—Sí, vendré mañana al anochecer.
Salieron juntos hasta la puerta.
—Óigame —le dijo Boox estrujándole la mano—: ¿usted cree que es posible vivir tranquilo cuando ese habla y nos…?
—¡No, no! ¡Creo que no! —se despidió López, sintiendo aún un escalofrío.
No creía equivocarse el médico: el mono, su portentosa facultad de hablar, el robo, todo eso llevaba a Boox vertiginosamente a la locura. Comenzaba imitando al gibón y acabaría quién sabe en qué. Un mono trágico y un loco juntos…
De pronto recordó la mirada de Boox fija en la suya, en el escritorio.
—Eso no se imita —murmuró estremeciéndose.
CINCO
Boox volvió a su cuarto, encendió el calorífero y fue con él a la pieza del enfermo, colocándolo en el centro. Acercóse al gibón y constató que la fiebre continuaba altísima. El mono jadeaba, con los ojos siempre abiertos, fijos en el techo. Boox arrimó una silla a la cama y se sentó, mirando obstinadamente al enfermo. Poco a poco sintió que su cuerpo se helaba. Haciendo un profundo esfuerzo logró arrancarse al sopor, y yendo a su cuarto, cayó desplomado sobre la cama, sin tiempo para desvestirse.
Al día siguiente se levantó a las diez, con la cabeza pesadísima. Le costaba coordinar las más simples ideas, y aún notó que estaba singularmente torpe para hablar. Le parecía que en muchos años no había pronunciado una sola palabra…
Pidió café, pero al probarlo dejó violentamente la taza en el plato.
—¿Qué tiene este café?
—Nada, don Guillermo; es el de siempre —repuso su sirviente, un pobre viejo indio del sur, que se había criado en la casa paterna de Boox.
—Está horrible. No sé por qué diablos se me ocurre tomar café. ¿Yo te pedí café?
—¡Claro, don Guillermo!
—Dame otra cosa, tengo hambre.
Como Boox solía comer un bife con huevos cuando se despertaba con apetito, Fortuno llegó al rato con él a la mesa. Pero apenas lo hubo probado, repitió su gesto anterior de profundo asco.
—Pero, ¡por todos los demonios! ¿Qué porquería es esta? —gritó.
—¡Pero, don Guillermo, si es del carnicero de siempre: lo acaba de traer!
—¡Llévate eso, rápido! —exclamó levantándose.
Fortuno salió, volviendo enseguida. Boox, con la expresión radiante, estaba devorando bananas. El sirviente se quedó estupefacto.
«Está sentado de un modo raro… Huele a cada momento la banana… Pestañea sin cesar… ¡come la banana de costado…! ¡La tiene con las dos manos…! ¡Come como un mono!».
—¡Don Guillermo! —murmuró temblando.
Con la rapidez de un relámpago, Boox se lanzó sobre todas las bananas que quedaban y saltó sobre la silla, mientras de su garganta brotaba un horrible remedo de lengua humana.
—¡Abará-bará-bará-bará…!
—¡Don Guillermo! —gritó el indio con el pelo erizado. Boox se calló de golpe y bajó lentamente, mortalmente pálido. Las bananas caían deshechas por ambos lados de su puño cerrado. Pestañeó aún vertiginosamente, tomó un vaso de agua, y cuando lo dejó era el hombre de siempre.
Fortuno lo vio alejarse, entrar en el cuarto del mono y salir al rato.
—Voy a salir un momento, Fortuno. Volveré a las cinco.
El indio se quedó con el corazón profundamente oprimido. Levantó la mesa, cabeceando, mientras que al recuerdo de su amo, cuando era chico y jugaba con él, las lágrimas caían una a una de sus ojos.
Boox caminó hasta Santa Fe y allí se detuvo, esperando un vendedor de diarios. Compró uno al fin y lo recorrió apresuradamente. Como suponía no hacía la menor alusión al robo de la antevíspera en el jardín zoológico. El director había creído más conveniente ahogar el acontecimiento. Boox se sonrió, tiró el diario y minutos después entraba en el zoo.
La tarde, templada, favorecía a los visitantes habituales y el jardín estaba lleno. Boox siguió a lo largo de los ciervos del Chaco, del casoar, de los coatíes y entró en el pabellón de los leones. Las fieras tomaban el sol afuera; pero Boox quería ver la cara de los guardianes y cuidadores.
«Sería extraño —se decía— que no vigilaran atentamente la cara de los visitantes». Pero no parecía notarse nada anormal en ellos y Boox avanzó. Los tigres estaban dentro, y ocho o diez personas contra la barrera seguían pacientemente el vaivén de los felinos. Boox se detuvo. Las criaturas comentaban muy bien la zoología presente.
—¡Tiene patilla blanca, papá!
—Baja la cabeza al llegar a los hierros para no lastimarse y se da vuelta.
—¡Se ha parado, está oliendo!
—¡Huele para aquí, papá!
—¡Los otros se han levantado de golpe!
—Se mueven para todos lados… ¡Nos huelen a nosotros, papá!
Era evidente que algún olor hostil agitaba a los tigres. El padre aludido, aunque confiado en la solidez de la jaula, creyó más prudente apartarse un poco con su hijo, pues ellos parecían la causa de la inquietud. Al retroceder tropezó con Boox, lívido y temblando. El padre lo miró sorprendido y Boox se alejo silenciosamente; los tigres se sosegaron.
Dio un largo rodeo, deteniéndose al fin ante la jaula de los monitos del Brasil, mezclado con la multitud. Los monos trepaban alegremente por las cadenas, hasta que, de pronto uno lanzó un chillido agudo y la banda quedó de golpe inmóvil. Miraban espantados a las barreras.
—Se han asustado… ¿qué será? —empezaron los comentarios.
—Tienen miedo de nosotros.
—Todos disparan al fondo… tienen miedo de alguno de nosotros.
—¡Oh, oh, oh, los otros! ¡Los de la jaula redonda atrás! ¡Están locos! ¡Quieren romper la jaula! ¡Braman todos!
En un instante llegaron cuatro guardianes.
—¡Qué hay! ¿Por qué hacen enojar a los monos?
—¡Qué…! ¡Está usted tan loco como los monos! Nadie les ha hecho nada.
Pero el terror de los unos y la rabia de los otros proseguía.
—Es con nosotros —argüyó un espectador—. Alguno de los que están aquí ha de ser mono sin saberlo —se echó a reír.
Los guardianes, con gran inquietud, que para uno de los espectadores, por lo menos, tenía perfecta explicación, despejaron las barreras.
Boox se alejó confundido entre todos y volvió a su casa, ahora encendido de fiebre y con las ideas en revuelta confusión. Era aún temprano y el médico no debía llegar hasta el anochecer. Entró en el cuarto del mono, y como estaba rendido se hizo llevar un diván y se tendió de espaldas. No se sentía el menor ruido dentro. La pantalla de la lámpara proyectaba toda la luz sobre el velador, dejando en suave penumbra la pieza entera.
Pasaron diez minutos. Boox, yacía inmóvil, con las manos bajo la cabeza. De pronto creyó notar que el cielo raso giraba a todo escape.
«Raro, muy raro —se dijo—. Debo tener mucha fiebre». Se oprimió la muñeca y, en efecto, el pulso galopaba vertiginosamente. Además sentía el pecho oprimido y una
fuerte puntada a cada respiración. Volvió a ver girar el cielo raso, y estando así, oyó el ruido de pasos levísimos que se acercaban a él por detrás.
—¡Ah, perfectamente! —dijo Boox en voz alta, presa del delirio—. Es el señor mono que viene a visitarme.
Prestó oído, pero los pasos habían cesado; no se sentía el más leve ruido.
—¡Hum…! —se sonrió Boox, tiene más miedo que yo el maldito Hulmán del maldito director.
Imperceptibles casi, oyó de nuevo los pasos. Pero se detuvieron de nuevo.
—¡Vamos, monito! —tendió Boox la mano hacia atrás, por encima del respaldo del diván. Y su mano oprimió una cosa horrible.
—¡Esto no es él! —gritó Boox saltando violentamente. El cuarto estaba en completa paz; en la cama yacía el gibón, mirando inmóvil el techo.
—Tengo demasiada fiebre —murmuró Boox, pasándose la mano derecha por la frente—. Había creído…
Se tendió de nuevo y de nuevo los pasos avanzaron hacia él; pero esta vez quedó indiferente y parecióle que su cabeza se abría y quedaba completamente hueca, y que le arrancaban algo del cuerpo, de adentro a afuera, a través de la piel.
Lanzó un grito y saltó de nuevo; nada, el mismo silencio.
«Estoy delirando —se dijo Boox—. ¡Qué pesadilla! Y lo peor es que creo sentir cierta dificultad para cerrar la boca… y el pecho me duele horriblemente». Acababa de tenderse, por tercera vez, cuando el médico entró.
—¿Y mi cliente? —le preguntó avanzando hacia él.
—Ahí está… no sé —repuso desde la penumbra, sin levantarse.
López se acercó a la cama, y cogió la muñeca del gibón. Pero al cabo de un instante sus ojos se abrieron con sorpresa y le colocó la mano en el sobaco. Cada vez más inquieto, se inclinó, auscultó detenidamente el pecho del mono y se incorporó al fin bastante pálido.
—Este animal no tiene nada.
Boox se aproximó lentamente, con los ojos vidriosos fijos en los del médico.
—¿Cómo? ¿Y la pulmonía?
—Nada de pulmonía; no tiene absolutamente nada. Pero usted, ¿qué tiene?
Los ojos de Boox brillaban como dos carbunclos. Abrió la boca, pero apenas lo hubo hecho, López se estremeció violentamente.
—¡¡Los dientes, Boox!!
—¿Qué dientes?
El médico sintió que un hilo de hielo le corría por la médula; los caninos de Boox se cruzaban como los de un…
—Tengo mucha fiebre —murmuró Boox—. Me duele el pecho…
El médico lo examinó, y al acabar se levantó pálido.
—Tiene que acostarse enseguida, Boox, enseguida.
El mono no tenía nada ya; pero Boox tenía exactamente la pulmonía del otro…
—Sí, me voy a acostar… ¿El mono se puede levantar, entonces?
—Es claro —y cogiendo al animal de la mano lo puso de pie.
López y Boox no pudieron contener un grito. El mono era del alto de ellos. Quedáronse inmóviles, estupefactos, empapados en frío sudor ante aquella sombría figura. Pasado el primer momento de estupor, el médico avanzó, le puso las manos en los hombros y clavó sus ojos en los del mono. Durante veinte segundos se mantuvo así; y Boox, detrás de él, notó el violento temblor que iba invadiendo el cuerpo de López.
—Boox, óigame —oyó que le decía sin volver el rostro, para que aquél no pudiera notar la espantosa palidez de su rostro.
—¿Qué?
—¿Ya no habla más el mono?
—No.
—¿Y sabe por qué no habla más?
—No.
Hubo una pausa.
—Bueno, fíjese en esto. El mono hablaba en español, no en indostano… ¿Comprende…? No es un caso de herencia, es… ¿me oye, Boox?
Como no obtenía respuesta, volvió rápidamente la cabeza. Hacia él, cautelosamente, los ojos encendidos, avanzaba Boox a cuatro patas.
—¡Boox, Boox, se está degradando! ¡Se está…! —gritóle López levantándolo violentamente. Boox se estremeció, miró fijamente a su amigo y lanzó un profundo suspiro.
El médico insistió en que se acostara enseguida.
—Sí… aquí… en el diván… —tartamudeó Boox.
—Sí, sí, perfectamente. Un momento, Boox.
Y salió afuera.
—Fortuno —le dijo al sirviente en voz baja—, esta noche nos vamos a quedar usted y yo levantados.
—¿Qué hay, don Guillermo…?
—No, no hay nada, pero pueden pasar cosas demasiado terribles.
El indio alzó los ojos espantados y notó el semblante lívido del médico.
—¿Tiene revólver Boox? —continuó López.
—No, señor.
—Bueno, vaya a comprar uno enseguida.
Fortuno, lleno de angustia, salió a la disparada.
Al cuarto de hora volvió Fortuno jadeante y entregó temblando el arma.
—Perfectamente —le dijo López en voz baja—. Tiene balas, supongo…
Fortuno lo miró atontado.
—No… no sabía…
—No importa; vuelva corriendo y traiga balas.
Fortuno volvió a salir, y cuando estuvo de vuelta temblaba convulsivamente de fatiga llevada al exceso. Pero el doctor, demasiado preocupado para compadecerse del pobre viejo, hizo jugar concienzudamente el tambor del revólver, se cercioró de que la aguja caía bien y cargó el arma. La dejó entonces sobre el escritorio y fue al cuarto del mono. Boox, envuelto en mantas, hasta la barbilla, yacía en el diván. El gibón había vuelto a acostarse, y en la blancura de la almohada se destacaba su cabeza negra, ahora del tamaño de la de un hombre.
López se aproximó a Boox y le cogió cariñosamente la mano.
—Boox, óigame —le dijo en voz muy baja—. Sería mucho mejor que fuera a acostarse a la cama. Es mucho más fácil mantener en su cuarto una buena temperatura que aquí… Estaría más tranquilo.
Boox abrió sus ojos vidriosos que la fiebre había rodeado de un ancho circulo negro.
—No —le respondió con la voz seca y entrecortada—. Mejor estoy aquí. Déjeme tranquilo —concluyó malhumorado, volviéndose al otro lado.
López arrugó el ceño, recordó una por una las rarezas de Boox —los caminos desarrollados— e insistió:
—¡Boox, óigame!
Boox no respondió.
El médico se inclinó hasta ponerle los labios en el oído:
—Boox: si le parece bien, saquemos al mono de aquí… ya está sano.
Apenas lo oyó, Boox se dio vuelta violentamente y clavó sus ojos febriles en los de López.
—¿Qué? ¿Qué hay…? ¿Por qué quieren llevar al mono de aquí?
—Sería mejor, Boox… Usted quedaría tranquilo.
—¿Por qué?
—¡No sé… Boox, por favor…!
Boox abrió la boca, y López se estremeció de arriba abajo. Tras los caninos desmesurados acababa de entrever la lengua negra. Sin apartar sus ojos amenazantes de los del doctor, Boox se incorporó en un codo.
—Le prohíbo —le dijo con una voz extraña, áspera— que haga salir al mono de aquí… y quiero dormir; déjeme.
López se incorporó con un gesto de desesperación, clavó de nuevo los ojos en el gibón acostado e inmóvil y salió. Tras la puerta le esperaba Fortuno.
—¿Cómo sigue, doctor? ¿Qué hay?
—Nada, nada por ahora… pero más tarde habrá algo…
—Añadió como para sí, estremeciéndose. Pero Fortuno lo había oído y lo detuvo temblando.
—¡Doctor, doctor! ¡Dígame, por favor, qué va a pasar!
—¿Acaso lo sé yo mismo? Si lo supiera con seguridad, lo evitaría… ¡Pero cuánto hubiera dado por sacar al mono de allí! —volvió a murmurar para sí—. Vea, Fortuno —añadió—. Vamos al escritorio y pasaremos la noche. Trate, por su parte, de oír el más insignificante ruido. Si algo oye, cualquier cosa, dígamelo enseguida.
Acto seguido fueron al escritorio. López se sentó en el diván y Fortuno en una silla, tras el escritorio.
Durante una hora, dos, tres reinó en la pieza el más absoluto silencio. López revolvía sin cesar en su cerebro el horror que entreveía; Fortuno, agobiado, traspasado de
angustia, no apartaba la vista del revólver que brillaba sobre el escritorio, mientras su oído estaba dolorosamente atento al menor ruido que pudiera llegar de adentro.
Fiacía en el escritorio un frío glacial. Los dos acechantes tenían el cuerpo y los pies helados, pero no se atrevían a moverse. Cuanto más tiempo pasaba, más aguda era su inquietud; y llegaban ya a ese estado de angustiosa sobre excitación en que los oídos comienzan a zumbar y sentir los propios ruidos que temen horriblemente oír, cuando Fortuno dio un salto sobre la silla. López sintió que su corazón se detenía, y las miradas de los dos hombres se cruzaron.
—He creído sentir… —murmuró Fortuno temblando.
—Un ruido sordo sobre el piso…
Se callaron, y durante un minuto el silencio, la más absoluta sensación del silencio hubiera podido ser hallada allí, en el escritorio:
López lo rompió al fin con una voz que él mismo no se reconocía:
—¿No ha sentido más?
—No…
Enmudecieron de nuevo. Y de pronto ambos saltaron: un grito, un gritó horrible de hombre había resonado en la casa entera.
—¡Corramos, corramos! —exclamó López con todo el pelo erizado, apoderándose del revólver.
En un instante cayeron sobre la puerta, pero se estrellaron contra ella.
—¡La han cerrado! —clamó López—. ¡La han cerrado con llave! ¡Boox, Boox!
Otro grito resonó adentro, un grito agudo de bestia.
—¡Boox! ¡Maldición, el mono! —rugió López abalanzándose con Fortuno sobre la puerta. Pero esta resistía, y sólo después de un formidable empellón, las hojas se abrieron violentamente.
En el cuarto donde estaban acostados Boox y el mono, y que López acababa de abandonar, reinaba también el más absoluto silencio. Boox se había vuelto de espaldas,
con los ojos abiertos, y la alta fiebre que lo poseía le hacía ver girar el cielo raso de nuevo. Pero ahora el blanco lienzo se cargaba de figuras, seres deformes, monstruos instantáneos que aparecían y se apagaban sin cesar. Enseguida eran víboras rapidísimas, ovillos de víboras que se enredaban y desenredaban con velocidad vertiginosa y todos esos fantasmas del delirio descendían girando siempre, se acercaban a Boox, lo envolvían, le quitaban el aliento para ascender de nuevo, y de nuevo bajar hasta él en un vaivén de pesadilla.
Así durante una, dos, tres horas. Boox continuaba jadeando de fiebre, con los ojos inmóviles en el techo, enormes, brillantes, rodeados de un círculo negro. El delirio proseguía cada vez más intenso.
De ese modo, parecióle de pronto que en el cielo raso, entre los ovillos vertiginosos de víboras, aparecía una cara enorme y sombría de mono. Y la ronda lúgubre descendía cada vez, más enloquecedora de velocidad, y con ella el mono que lo miraba fijamente. Y cuando el remolino llegó hasta él, lo envolvió, le quitó la respiración y ascendió de nuevo, Boox notó que sobre su pecho, hincado y las manos peludas clavadas en sus hombros, quedaba el mono inmóvil, devorándolo con los ojos.
—Boox —oyó que le decía—: hace tres mil años yo era un hombre, un hombre como tú, y vivía en la India, en el mismo pueblo que tu antecesor. Solamente que yo era entonces un maestro, un elegido de Brahma, y tu abuelo era un simple pastor de búfalos. Yo lo había colmado de bondades y hecho por él lo que nadie en el mundo. Yo fui quien dio la voz de alarma cuando sobrevino la inundación, y que tú oíste, hace veinte días: «El río está creciendo… abran la puerta», etcétera. ¡Y hace de esto tres mil años! Pocos días después tu antecesor pagó mi bondad y mi cariño asesinándome al vadear el río. Yo era, como te he dicho, un maestro, sin aparentarlo, y debía reencarnar enseguida en una forma más perfecta en virtudes que la que me había arrebatado tu antecesor. Pero Brahma vio que mi alma había quedado manchada: yo deseaba, ignorándolo yo mismo, vengarme de ti. Y pasaron cien años, mil, dos mil, sin que pudiera purificarme; siempre, por debajo de mis grandes virtudes, aspiraba a la venganza. Hasta que llegado el momento fatal de la reencarnación hícelo, pero mi espíritu estaba enfangado: retrocedí, me convertí en un ser abyecto, encarné en mono, y en millones de millones de años no llegaré a ser lo que fui. Pero, entre tanto, Boox, descendiente del que enlodó mi alma con su monstruosa injusticia, estás aquí, bajo mi cuerpo, que vas a encarnar ahora.
Boox había escuchado jadeante a esa creación de su delirio, hincaba sobre su esternón. Cuando la voz se apagó, un súbito descenso de temperatura dio paso a la razón de Boox, y este cerró por fin los ojos, fatigado.
—¡Qué pesadilla! —murmuró—. Tuve la sensación completa de que sobre mi pecho…
Abrió los ojos y lanzó un grito de terror, el primero que habían oído en el escritorio. ¡Allí, sobre su pecho, mirándolo fijamente estaba realmente el gibón, el mono! Durante un segundo su vista se nubló, y cuando la recobró de nuevo, vio al mono de pie, en medio del cuarto, interpuesto entre él y la lámpara. Pero antes de que hubiera tenido tiempo de abrir la boca, el mono se había convertido en hombre.
—¡Soy yo! —murmuró Boox, loco de espanto—. ¡Se ha convertido en mí mismo…!
—¡Sí miserable, soy tú! ¡Y tú, fíjate en lo que eres!
Boox quiso gritar, pero sintió en ese instante un horrible y helado vacío en todo su ser; un hondo y sucio olor de su cuerpo entero le subió a las narices, y vio con horror que ya no era un hombre; ¡se había transformado en mono, en gibón!
Entonces lanzó el segundo grito de horror que habían oído afuera. Y en un acceso de desesperación contra la triunfante e inmunda bestia que, de pie en medio del cuarto, le había arrebatado su figura humana, se lanzó contra él con un ronquido de odio.
El mono (conservaremos, para evitar horribles confusiones, los nombres que habían tenido hasta entonces) tambaleóse ante el rudo golpe y sintió en su cuello las uñas asesinas de Boox, mientras su brazo izquierdo crujía entre los salvajes colmillos. Pero esto duró lo que un relámpago. En el momento en que Boox se lanzaba contra él, el mono caía a su vez sobre el cortapapel en forma de agudo puñal que yacía sobre el velador. Y de un golpe, de un solo golpe, lo hundía hasta el mango en el cuello de Boox.
Boox se desprendió, lanzó un alarido y se precipitó contra la puerta: en el preciso instante en que esta saltaba… López, pálido como la muerte y revólver en mano, se lanzaba adentro, y apenas tuvo tiempo de ver una bestia que huía a cuatro patas dejando un reguero de sangre.
—¡Fortuno, cierre la puerta de la calle! —gritó López, descargando su arma tras el animal y lanzándose él también al patio. Pero no tuvieron tiempo de llegar; el mono había desaparecido en la calle oscura.
Volvieron precipitadamente. El animal (no olvidemos que se había transformado en Boox) estaba parado aún en medio del cuarto, pálido.
—¿Qué hay, Boox? ¿Qué le ha pasado? ¿No le decía yo…? ¡El mono!
—No, no fue nada… Me quiso atacar.
—¡Es lo que justamente temía! Por eso… ¿Quiere que le diga lo que temí más que todo, Boox?
El mono se sonrió:
—¿Un caso de metempsicosis…? ¿Que el mono transformará en mí…? ¿No es cierto?
López lo miró hasta el fondo y se estremeció.
—Sí, eso mismo. ¿Pero usted no tiene fiebre…?
—¡Bah, no! Ese maldito mono me sobre excitaba ¿Pero temía eso, verdad? —agregó sonriendo de nuevo.
—Sí —respondió López con un profundo suspiro de desahogo, secándose la frente empapada de sudor—. Sí, temía eso, pero no me atrevía a suponerlo posible. ¡Figúrese…! En pleno Buenos Aires, una transformación así… ¡Y con un estúpido mono cualquiera…!
Entre tanto, Boox corría por la calle desierta. Conservaba toda su razón humana, pero su voluntad de hombre estaba profunda y completamente abolida. Sentíase, a pesar suyo, arrastrado a correr, a correr hacia el jardín zoológico, sin que toda la fuerza de su razón lograra evitarlo.
Perdía sangre sin cesar y sus fuerzas se debilitaban cada vez más.
A los doscientos metros de su casa, un transeúnte trasnochador lo vio pasar corriendo y se volvió de golpe. Le había parecido un perro muy raro, sin alcanzar a deducir más. Pero en la plaza Italia, un agente semidormido lo vio galopar sobre el adoquinado y lo reconoció. El animal entró en el jardín y el agente corrió tras él.
—¡Ronda, ronda! —gritó desde la puerta—. ¡Anda suelto un mono!
La ronda salía del pabellón de los leones y oyó las voces. Acercáronse apresuradamente, y un guardián, que tenía la linterna caída, vio el rastro de sangre. Todos, con las luces proyectadas al suelo, siguieron la huella sangrienta; y tendido ante la jaula que había ocupado antes, hallaron, al gibón, desangrado, desmayado, al mono dentro del cual el alma, la vida y el destino de Boox estaban encerrados para siempre jamás.
Despertaron al director, y Boox fue recogido y prolijamente cuidado. La herida, aunque profundísima, no había interesado ningún vaso y sólo la gran hemorragia comprometía la vida de Boox. Pero a la mañana siguiente, el director constató que la pulmonía, la terrible pulmonía de los monos, caía sobre el gibón, creando un pronóstico por demás sombrío.
Es fácil imaginar las cavilaciones del director sobre la trágica vuelta del mono. Había en todo aquello algo extraño, sombrío, que lo hacía estremecer sin querer.
Como el fugitivo estaba de nuevo en su jaula, púsose un cartel: ENFERMO. Algo, sin embargo, de su resistencia humana a la pulmonía parecía acompañar a Boox. Cada día que pasaba, la fluxión cedía un grado más, hasta que al cabo de los ocho días clásicos, sin crisis alguna, pudo considerarse a aquella completamente disminuida.
Y como las tardes subsiguientes fueron sumamente templadas, el director hizo sacar al mono a la jaula exterior a fin de que tomase un poco de sol vivificante.
Boox sintió en su cuerpo de mono la suave caricia de la luz y miró largo rato el cielo, mientras su alma, su vieja alma perdida ya para la humanidad, lloraba por dentro su espantosa ruina.
Pasó así un largó rato. De pronto, bajó los ojos, y un sacudimiento de toda su alma le heló la sangre como una profunda puñalada.
En el banco, en el mismo banco donde él, cuando era hombre, había estado sentado, estaba ahora el mono, el ladrón, mirándolo con una vaga e infernal sonrisa.
Boox sintió que algo se iba de él para siempre, mientras una cosa inmensamente negra corría a toda velocidad contra su vista.
Cuando media hora después llegó el director, halló al gibón con la herida del cuello completamente re abierta y sangrando aún: muerto.
.jpg)