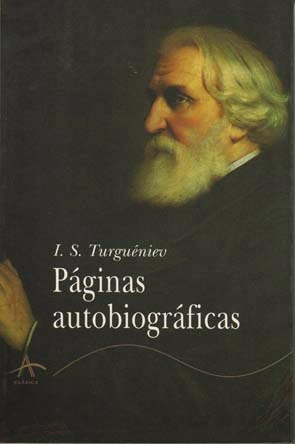Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry (Sète, 30 de octubre de 1871 – París, 20 de julio de 1945)
Siempre sospeché, que la Literatura, el ARTE de la palabra (escrita o hablada) siempre, pero siempre, tenía una íntima correspondencia entre el ritmo (entiéndase cadencia, musicalización, sonido del lenguaje) y la imagen o imágenes que se presentan en el texto literario. De lo contrario y si no se posee esa capacidad de oído musical, estamos ante un narrador o un poeta "sordo", que sin lugar a dudas afeará el poema, cuento o novela. No entraré a analizar este tema que por décadas lo he pensado y que, quizá mis lecturas poéticas en mis años de estudiante me hicieron luego comprender que no solo la poesía necesita de ese ritmo interior de la Palabra. No estamos hablando de la RIMA que es otro asunto (en el poema) sino, de ese encadenamiento sonoro, prístino e interno que llevará tanto la buena poesía como la narrativa. No hablaré más, leamos, lo que dice Paul Valery sobre lo anterior.
J.Méndez-Limbrick.
Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry (Sète, 30 de octubre de 1871 – París, 20 de julio de 1945) fue un gran poeta y ensayista francés.
Sobre la poesía
Conferencia pronunciada en la Université des Annales el 2 de diciembre de 1927
Venimos hoy a hablarles de la poesía. El tema está de moda. Es admirable que en una época que sabe ser a un tiempo práctica y disipada, y que podríamos creer bastante distanciada de las cosas especulativas, se dedique tanto interés no sólo a la poesía misma sino también a la teoría poética.
Por lo tanto hoy voy a permitirme ser un poco abstracto; pero, de ese modo, me será posible ser breve. Les propondré una determinada idea de la poesía, con la firme intención de no decir nada que no sea pura constatación y que todo el mundo no pueda observar en sí o por sí mismo o, al menos, hallar con un razonamiento fácil.
Comenzaré por el comienzo. El comienzo de esta exposición de ideas sobre la poesía consistirá necesariamente en la consideración de ese nombre, tal y como se emplea en el discurso habitual. Sabemos que esa palabra tiene dos sentidos, es decir, dos funciones bien distintas. Designa en primer lugar un cierto género de emociones, un estado emotivo particular, que puede ser provocado por objetos o circunstancias muy diferentes. Decimos de un paisaje que es poético, lo decimos de una circunstancia de la vida, lo decimos a veces de una persona.
Pero existe una segunda acepción de ese término, un segundo sentido más estricto. Poesía, en ese sentido, nos hace pensar en un arte, en una extraña industria cuyo objeto es reconstituir esa emoción que designa el primer sentido de la palabra. Restituir la emoción poética a voluntad, fuera de las condiciones naturales en las que se produce espontáneamente y mediante los artificios del lenguaje, tal es el propósito del poeta, y tal es la idea unida al nombre de poesía, tomada en el segundo sentido.
Entre esas dos nociones existen las mismas relaciones y las mismas diferencias que las que se encuentran entre el perfume de una flor y la operación del químico que se aplica para reconstruirlo por completo.
Sin embargo, se confunden a cada instante las dos ideas, y de ello se deduce que un gran número de juicios, de teorías e incluso de obras están viciadas en su principio por el empleo de una sola palabra para dos cosas muy diferentes, aunque relacionadas.
Hablemos primero de la emoción poética, del estado emocional esencial.
Ustedes saben lo que la mayoría de los hombres sienten con mayor o menor fuerza y pureza ante un espectáculo natural que les impone. Las puestas de sol, los claros de luna, los bosques y el mar nos conmueven. Los grandes acontecimientos, los puntos críticos de la vida afectiva, los males del amor y la evocación de la muerte son otras tantas ocasiones o causas inmediatas de resonancias íntimas más o menos intensas y más o menos conscientes.
Esa clase de emociones se distingue de todas las demás emociones humanas. ¿Cómo se distingue? Es lo que a nuestro actual propósito le interesa buscar. Es importante oponer tan claramente como sea posible la emoción poética a la emoción ordinaria. La separación es bastante delicada de realizar, pues nunca se ha cumplido en los hechos. Siempre encontramos mezclados con la emoción poética esencial la ternura o la tristeza, el furor, el temor o la esperanza; y los intereses y los efectos particulares del individuo no dejan de combinarse con esta sensación de universo, que es característica de la poesía.
He dicho: sensación de universo. He querido decir que el estado o emoción poética me parece que consiste en una percepción naciente, en una tendencia a percibir un mundo, o sistema completo de relaciones, en el cual los seres, las cosas, los acontecimientos y los actos, si bien se parecen, todos a todos, a aquellos que pueblan y componen el mundo sensible, el mundo inmediato del que son tomados, están, por otra parte, en una relación indefinible, pero maravillosamente justa, con los modos y las leyes de nuestra sensibilidad general. Entonces esos objetos yesos seres conocidos cambian en alguna medida de valor. Se llaman unos a otros, se asocian de muy distinta manera que en las condiciones ordinarias. Se encuentran -permítanme esta expresión musicalizados, convertidos en conmensurables, resonantes el uno por el otro. Así definido, el universo poético presenta grandes analogías con el universo de los sueños.
Ya que la palabra sueños se ha introducido en mi discurso, diré de paso que en los tiempos modernos, a partir del Romanticismo, se ha producido una confusiónbastante explicable, aunque bastante lamentable, entre la noción de poesía y la de sueño. Ni el sueño ni la ensoñación son necesariamente poéticos. Pueden sedo; pero las figuras formadas al azar sólo por azar son figuras armónicas.
No obstante, el sueño nos hace comprender mediante una experiencia común y frecuente, que nuestra consciencia puede ser invadida, henchida, constituida por un conjunto de producciones notablemente diferente de las reacciones y de las percepciones ordinarias del espíritu. Nos aporta el ejemplo familiar de un mundo cerrado en el que todas las cosas reales pueden estar representadas, pero en el que todas las cosas aparecen y se modifican únicamente por las variaciones de nuestra sensibilidad profunda. Es aproximadamente así como el estado poético se instala, se desarrolla y se disgrega en nosotros. Lo que equivale a decir que es perfectamente irregular, inconstante, involuntario y frágil, y que lo perdemos lo mismo que lo obtenemos, por accidente. Hay períodos de nuestra vida en los que esta emoción y esas formaciones tan preciosas no se manifiestan. Ni siquiera pensamos que sean posible. El azar nos las da, el azar nos las retira.
Pero el hombre solamente es hombre por la voluntad que tiene de restablecer lo que le interesa sustraer a la disipación natural de las cosas. Así el hombre ha hecho por esta emoción superior lo que ha hecho o ha intentado hacer por todas las cosas perecederas o dignas de añoranza. Ha buscado, ha encontrado medios para fijar y resucitar a voluntad los estados más bellos y más puros de sí mismo, para reproducir, transmitir y guardar durante siglos las fórmulas de su entusiasmo, de su éxtasis, de su vibración personal; y, por una afortunada y admirable consecuencia, la invención de esos procedimientos de conservación le ha dado al mismo tiempo la idea y el poder de desarrollar y enriquecer artificialmente los fragmentos de vida poética de los que su naturaleza le hace por instantes el don. Ha aprendido a extraer del transcurso del tiempo, a separar de las circunstancias, esas formaciones, esas maravillosas percepciones fortuitas que se habrían perdido sin retorno si el ser ingenioso y sagaz no hubiera acudido a ayudar al ser instantáneo, a prestar el socorro de sus invenciones al yo puramente sensible. Todas las artes han sido creadas para perpetuar, cambiar, cada una según su esencia, un momento de efímera delicia en la certidumbre de una infinidad de instantes deliciosos. Una obra no es otra cosa que el instrumento de esta multiplicación o regeneración posible. Música, pintura y arquitectura son los diversos modos correspondientes a la diversidad de los sentidos. Ahora bien, entre esos medios de producir o de reproducir un mundo poético, de organizado para la duración y de amplificado mediante el trabajo reflexivo, el más antiguo, quizá, el más inmediato, y sin embargo el más complejo, es el lenguaje. Pero el lenguaje, debido a su naturaleza abstracta, a sus efectos más especialmente intelectuales -es decir, indirectos-, y a sus orígenes o a sus funciones prácticas, propone al artista que se ocupa de consagrado y ordenado para la poesía, una tarea curiosamente complicada. Nunca hubiera habido poetas si se hubiera tenido conciencia de los problemas a resolver. (Nadie podría aprender a andar si para andar hubiera que representarse y poseer en el estado de ideas claras todos los elementos del menor paso).
Pero no estamos aquí para hacer versos. Tratamos por el contrario de considerar los versos como imposibles de hacer, para admirar más lúcidamente los esfuerzos de los poetas, concebir su temeridad y sus fatigas, sus riesgos y sus virtudes, maravillamos de su instinto.
Voy a intentar en pocas palabras darles una idea de esas dificultades.
Lo he dicho anteriormente: el lenguaje es un instrumento, una herramienta, o mejor una colección de herramientas y de operaciones formada por la práctica y sojuzgada a ella. Es por lo tanto un medio necesariamente burdo, que cada cual utiliza, acomoda a sus necesidades actuales, deforma de acuerdo con las circunstancias, ajusta a su persona fisiológica y a su historia psicológica.
Ustedes saben a qué pruebas lo sometemos a veces. Los valores, los sentidos de las palabras, las reglas de sus acordes, su emisión, su trascripción son para nosotros juguetes e instrumentos de tortura a un tiempo. Sin duda tenemos en alguna consideración las decisiones de la Academia; y sin duda, el cuerpo docente, los exámenes, principalmente la vanidad, oponen algunos obstáculos al ejercicio de la fantasía individual. En los tiempos modernos, además, la tipografía interviene muy poderosamente en la conservación de esas convenciones de la escritura. De ese modo, se retrasan en cierta medida las alteraciones de origen personal; pero las cualidades del lenguaje más importantes para el poeta, que evidentemente son sus propiedades o posibilidades musicales, por una parte, y sus valores significativos ilimitados (los que dirigen la propagación de las ideas derivadas de una idea), por la otra; son también las menos protegidas del capricho, las iniciativas, las acciones y las disposiciones de los individuos. La pronunciación de cada uno y su «experiencia» psicológica particular introducen en la transmisión mediante el lenguaje, una incertidumbre, posibilidades de error, y un imprevisto, del todo inevitables. Observen bien estos dos puntos: al margen de su aplicación a las necesidades más simples y comunes de la vida, el lenguaje es todo lo contrario de un instrumento de precisión. Y al margen de ciertas coincidencias rarísimas, de determinados aciertos de expresión y de forma sensibles, combinadas, no es para nada un medio poético.
En resumen, el destino amargo y paradójico del poeta le impone utilizar una fabricación del uso corriente y de la práctica para fines excepcionales y no prácticos; tiene que tomar medios de origen estadístico y anónimo para cumplir su propósito de exaltar y de expresar su persona en aquello que tiene de más puro y singular.
Nada hace captar mejor toda la dificultad de su tarea que comparar sus elementos iniciales con aquellos de los que dispone el músico. Observen lo que se le ofrece a uno y a otro en el momento en que van a poner manos a la obra y a pasar de la intención a la ejecución.
¡Afortunado el músico! La evolución de su arte le ha proporcionado una condición sumamente privilegiada. Sus medios están bien definidos, la materia de su composición está completamente elaborada ante él. Podemos compararle a la abeja cuando sólo tiene que inquietarse por su miel. Las secciones regulares y los alveolo s de cera ya están hechos. Su tarea es medida y se limita a lo mejor de sí misma. Lo mismo le sucede al compositor. Se puede decir que la música preexiste y le espera. ¡Hace mucho tiempo que está constituida!
¿Cómo tuvo lugar esta institución de la música? Vivimos gracias al oído en el universo de los ruidos. De su conjunto se separa el conjunto de ruidos particularmente simples, es decir, reconocible s por el oído y que le sirven de referencia: son los elementos cuyas relaciones recíprocas son intuitivas; percibimos esas relaciones exactas y extraordinarias tan nítidamente como sus propios elementos. El intervalo entre dos notas nos resulta tan sensible como una nota.
De ese modo, esas unidades sonoras, esos sonidos, son aptos para formar combinaciones continuas, sistemas sucesivos o simultáneos cuya estructura, encadenamientos, implicaciones y entrecruzamientos se nos presentan y se imponen. Distinguimos claramente el sonido del ruido, y percibimos un contraste entre ellos, impresión de gran consecuencia pues ese contraste es el de lo puro y de lo impuro, que se reduce al del orden y el desorden, que está a su vez sujeto, sin duda, a los efectos de ciertas leyes energéticas. Pero no vamos tan lejos.
Así, este análisis de los ruidos, ese discernimiento que ha permitido la constitución de la música como actividad separada y explotación del universo de los sonidos, se ha realizado, o al menos controlado, unificado, codificado, gracias a la intervención de la ciencia física, que se ha descubierto a sí mismo en esta ocasión y se ha reconocido como ciencia de las medidas, y que ha sabido, desde la Antigüedad, adaptar la medida a la sensación sonora de manera constante e idéntica, por medio de instrumentos que son, en realidad, instrumentos de medida.
Por lo tanto el músico se encuentra en posesión de un conjunto perfecto de medios bien definidos, que hacen corresponder exactamente sensaciones con actos; todos los elementos de su juego están presentes, enumerados y clasificados, y este conocimiento concreto de sus medios, de los que no sólo está informado sino penetrado e íntimamente armado, le permite prever y construir sin preocupación- alguna respecto a la materia y la mecánica general de su arte.
De ello se deduce que la música posee un dominio propio, absolutamente suyo. El mundo del arte musical, mundo de los sonidos, está bien separado del mundo de los ruidos.
Es tanto que un ruido se limita a evocar en nosotros un acontecimiento aislado cualquiera, un sonido que se produce evoca por sí solo todo el universo musical. En esta sala en la que hablo, en la que ustedes perciben el ruido de mi voz y diversos incidentes auditivos, si de golpe se dejara oír una nota, si se pusiera a vibrar un diapasón o un instrumento bien afinado, apenas afectados por ese ruido excepcional,que no puede confundirse con los otros, tendrían de inmediato la sensación de un comienzo. En el acto se crearía una atmósfera completamente distinta, se impondría un estado particular de espera, se anunciaría un orden nuevo, un mundo, y su atención se organizaría para acogerlo. Más aún, tendería de alguna forma a desarrollar por sí misma esas premisas, y a engendrar sensaciones ulteriores de la misma clase, de la misma pureza que la sensación recibida.
Y la contraprueba existe.
Si en una sala de conciertos, mientras resuena y domina la sinfonía, cae una silla, tose una persona, o se cierra una puerta, de inmediato tenemos la impresión de una ruptura. Se ha roto o quebrado algo indefinible, una especie de hechizo o de cristal.
Ahora bien, esa atmósfera, ese hechizo poderoso y frágil, ese universo de los sonidos, se le ofrece a cualquier compositor por la naturaleza de su arte y por las adquisiciones inmediatas de ese arte.
Muy distinta, infinitamente menos afortunada, es la dotación del poeta. Al perseguir un objeto que no difiere excesivamente del del músico, se ve privado de las inmensas ventajas que acabo de indicarles. Ha de crear y recrear a cada instante lo que el otro encuentra hecho y preparado.
¡En qué estado desfavorable o desordenado encuentra las cosas el poeta! Tiene ante sí ese lenguaje ordinario, ese conjunto de medios tan burdos que todo conocimiento que se precisa lo rechaza para crearse sus instrumentos de pensamiento; ha de tomar prestada esa colección de términos y reglas tradicionales e irracionales, modificadas por cualquiera, caprichosamente introducidas, caprichosamente interpretadas, caprichosamente codificadas. Nada menos adecuado a los propósitos del artista que ese desorden esencial del que debe extraer a cada instante los elementos del orden que desea producir. Para el poeta no ha habido físico que haya determinado las propiedades constantes de esos elementos de su arte, sus relaciones, sus condiciones de emisión idéntica. Ni diapasones, ni metrónomo s, ni constructores de gamas, ni teóricos de la armonía. Ninguna certidumbre, de no ser la de las fluctuaciones fonéticas y significativas del lenguaje. Ese lenguaje, además, no actúa como el sonido sobre un sentido único, sobre el oído, que es el sentido por excelencia de la espera y de la atención. Constituye, por el contrario, una mezcla de excitaciones sensoriales y físicas perfectamente incoherentes. Cada palabra es una reunión instantánea de efectos sin relación entre si. Cada palabra reúne un sonido y un sentido. Me equivoco: es a la vez varios sonidos y varios sentidos. Varios sonidos, tantos sonidos como provincias hay en Francia y casi hombres en cada provincia. Es esta una circunstancia muy grave para los poetas, en quienes los efectos musicales que habían previsto quedan corrompidos o desfigurados por el acto de sus lectores. Varios sentidos, pues las imágenes que nos ,sugiere cada palabra generalmente son bastante diferentes y sus imágenes secundarias infinitamente diferentes.
La palabra es cosa compleja, es combinación de propiedades a un tiempo vinculadas en el hecho e independientes por su naturaleza y su función. Un discurso puede ser lógico y cargado de sentido, pero sin ritmo y sin compás alguno; puede ser agradable al oído y perfectamente absurdo o insignificante; puede ser claro y vano, vago y delicioso… Pero basta, para hacer imaginar su extraña multiplicidad, con nombrar todas las ciencias creadas para ocuparse de esta diversidad y explotar cada uno de sus elementos. Puede estudiarse un texto de muchas maneras independientes, pues es sucesivamente justiciable por la fonética, por la semántica, por la sintaxis, por la lógica y por la retórica, sin omitir la métrica, ni la etimología.
He ahí al poeta enfrentado con esa materia moviente y demasiado impura; obligado a especular por turno sobre el sonido y sobre el sentido, a satisfacer no sólo a la armonía, al período musical, sino también a condiciones intelectuales variadas: lógica, gramática, sujeto del poema, figuras y ornamentos de todos los órdenes, sin contar con las reglas convencionales. Observen el esfuerzo que supone la empresa de llevar a buen fin un discurso en el que tantas exigencias han de satisfacerse milagrosamente al mismo tiempo.
Aquí comienzan las inciertas y minuciosas operaciones del arte literario. Pero este arte nos ofrece dos aspectos, hay dos grandes modos que, en su estado extremo, se oponen, pero que, sin embargo, se reúnen y encadenan por una multitud de grados intermedios. Existe la prosa y existe el verso. Entre ellos, todos los tipos de su [146] mezcla; pero hoy los consideraré en sus estados extremos. Podría ilustrarse esta oposición de los extremos exagerando un poco: decirse que el lenguaje tiene por límites la música, por un lado, el álgebra, por el otro.
Recurriré a una comparación que me es familiar para que sea más fácil captar lo que tengo que decir sobre este tema. Hablando un día de todo esto en una ciudad extranjera, y habiéndome servido de esta misma comparación, uno de mis oyentes me hizo una cita notable que me descubrió que la idea no era nueva. No lo era al menos nada más que para mí.
Esta es la cita. Se trata de un extracto de una carta de Racan a Chapelain, en la que Racan nos cuenta que Malherbe asimilaba la prosa a la marcha, la poesía a la danza, como voy a hacerlo yo enseguida:
«Den, dice Racan, el nombre que gusten a mi prosa, el de galante, ingenua o festiva. Estoy decidido a mantenerme en los preceptos de mi primer maestro Malherbe y no buscar nunca ni número, ni cadencia a mis períodos, ni otro ornamento que la nitidez que puede expresar mis pensamientos. Ese buen hombre (Malherbe) comparaba la prosa al andar ordinario y la poesía a la danza, y decía que debemos tolerar alguna negligencia a las cosas que nos vemos obligados a hacer pero que es ser ridículo el ser mediocres en las que hacemos por vanidad. Los cojos y los gotosos no pueden dejar de andar, pero nada les obliga a bailar el vals o los cinco pasos».
La comparación que Racan adjudica a Maleherbe, y que yo por mi parte había advertido fácilmente, es inmediata. Les demostraré que es fecunda. Se desarrolla muy lejos con una curiosa precisión. Es quizá algo más que una similitud de apariencias.
La marcha lo mismo que la prosa tiene siempre un objeto concreto. Es un acto dirigido hacia un objeto y nuestra finalidad es alcanzado. Las circunstancias actuales, la naturaleza del objeto, la necesidad que tengo, el impulso de mi deseo, el estado de mi cuerpo, el del terreno, son los que imponen el paso a la marcha, le prescriben su dirección, su velocidad y su término. Todas las propiedades de la marcha se deducen de esas condiciones instantáneas que se combinan singularmente en cada ocasión, de tal manera que no hay dos desplazamientos de esta clase que sean idénticos, que hay cada vez creación especial, pero, cada vez, es abolida y como absorbida en el acto realizado.
La danza es algo muy distinto. Es, sin duda, un sistema de actos, pero que tienen un fin en sí mismos. No va a ninguna parte. Si persigue alguna cosa, no es más que un objeto ideal, un estado, una voluptuosidad, un fantasma de flor, o algún encantamiento de sí misma, un extremo de vida, una cima, un punto supremo del ser… Pero por diferente que sea del movimiento utilitario, tomen nota de esta advertencia esencial aunque infinitamente simple, que usa los mismos miembros, los mismos órganos, huesos, músculos y nervios que la marcha misma.
Exactamente lo mismo sucede con la poesía que usa las mismas palabras, las mismas formas y los mismos timbres que la prosa.
Por consiguiente la poesía y la prosa se distinguen por la diferencia de ciertas leyes o convenciones momentáneas de movimiento y de funcionamiento aplicadas a elementos y a mecanismos idénticos. Razón por la cual hay que evitar razonar sobre la poesía como se hace con la prosa. Lo que es verdad de una deja de tener sentido, en muchos casos, si se quiere encontrar en la otra. Y es por lo que (por elegir un ejemplo), es fácil justificar inmediatamente el uso de las inversiones; pues esas alteraciones del orden acostumbrado y, en cierto modo, elemental de las palabras en francés, fueron criticadas en diversas épocas, a mi entender muy ligeramente, por motivos que se reducen a esta fórmula inaceptable: la poesía es prosa.
Llevemos un poco más lejos nuestra comparación, que soporta ser profundizada. Un hombre anda. Se mueve de un lugar a otro, conforme a un camino que es siempre un camino de mínima acción. Observemos que la poesía sería imposible si estuviera sujeta al régimen de la línea recta. Nos enseñan: ¡digan que llueve si quieren decir que llueve! Pero el objeto de un poeta no es nunca ni puede serlo el enseñamos que llueve. No es necesario un poeta para persuadimos de coger nuestro paraguas. Observen en qué se convierte Ronsard, en qué se convierte Hugo, en qué se convierten la rima, las imágenes, las consonancias, los versos más hermosos del mundo, si someten la poesía al sistema ¡Digan que llueve! Solamente por una burda confusión de los géneros y de los momentos se le pueden reprochar al poeta sus expresiones indirectas y sus formas complejas. No vemos que la poesía implica una decisión de cambiar la función del lenguaje.
Vuelvo al hombre que anda. Cuando ese hombre ha realizado su movimiento, cuando ha alcanzado el lugar, el libro, el fruto, el objeto que deseaba, la posesión anula de inmediato todo su acto, el efecto devora la causa, el fin absorbe el medio, y cualesquiera que hayan sido las modalidades de su acto y de su paso, sólo queda el resultado. Los cojos, los gotosos de los que hablaba Malherbe, una vez que han alcanzado penosamente la butaca a la que se dirigían, no están menos sentados que el hombre más alerta que hubiera llegado a ese asiento con un paso vivo y ligero. Lo mismo sucede con el uso de la prosa. El lenguaje del que me acabo de servir, que expresa mi propósito, mi deseo, mi mandato, mi opinión, mi pregunta o mi respuesta, ese lenguaje que ha cumplido su función, se desvanece apenas llega. Lo he emitido para que perezca, para que irrevocablemente se transforme en ustedes, y sabré que fui comprendido por el hecho relevante de que mi discurso ha dejado de existir. Es reemplazado enteramente y definitivamente por su sentido, o al menos por un cierto sentido, es decir, por imágenes, impulsos, reacciones o actos de la persona a quien se habla; en suma, por una modificación o reorganización interior de ésta. Pero quien no ha comprendido, conserva y repite las palabras. El experimento es fácil…
Verán que la perfección de ese discurso, cuyo único destino es la comprensión, consiste en la facilidad con la que se transforma en algo muy distinto, en no lenguaje. Si han comprendido mis palabras, mis mismas palabras ya no les sirven de nada, han desaparecido de sus mentes, mientras que poseen su contrapartida, ustedes poseen bajo forma de ideas y de relaciones, con qué restituir el significado de esas palabras, bajo una forma que puede ser muy diferente.
Dicho de otro modo, en los empleos prácticos o abstractos del lenguaje que es específicamente prosa, la forma no se conserva, no sobrevive a la comprensión, se disuelve en la claridad, ha actuado, ha hecho comprender, ha vivido.
Pero, por el contrario, el poema no muere por haber servido; está expresamente hecho para renacer de sus cenizas y volver a ser indefinidamente lo que acaba de ser.
En este sentido la poesía se reconoce por este efecto notable por el que podríamos definirla: que tiende a reproducirse en su forma, que provoca a nuestras mentes para reconstituirla tal cual. Si me permitiera una palabra sacada de la tecnología industrial, diría que la forma poética se recupera automáticamente.
Esta es una propiedad admirable y característica entre todas. Me gustaría ofrecerles una imagen simple. Imaginen un péndulo que oscila entre dos puntos simétricos. Asocien a uno de esos puntos la idea de la forma poética, de la potencia del ritmo, de la sonoridad de las sílabas, de la acción física de la declamación, de las sorpresas psicológicas elementales que les producen las aproximaciones insólitas de las palabras. Asocien al otro punto, al punto conjugado del primero, el efecto intelectual, las visiones y los sentimientos que para ustedes constituyen el «fondo», el «sentido» del poema en cuestión, y observen entonces que el movimiento de su alma, o de su atención, cuando está sometida a la poesía, completamente sumisa y dócil a los impulsos sucesivos del lenguaje de los dioses, va del sonido hacia el sentido, del continente hacia el contenido, ocurriendo todo primero como en la costumbre habitual de hablar; pero a continuación, a cada .verso, sucede que el péndulo viviente es llevado a su punto de partida verbal y musical. El sentido que se propone encuentra como única salida, como única forma, la forma misma de la que procedía. De este modo, se dibuja una oscilación, una simetría, una igualdad de valor y de poderes entre la forma y el fondo, entre el sonido y el sentido, entre el
poema y el estado de poesía.
Este intercambio armónico entre la impresión y la expresión es a mi modo de ver el principio esencial de la mecánica poética, es decir, de la producción del estado poético mediante la palabra. El poeta hace profesión de encontrar por suerte y de buscar por industria esas formas singulares del lenguaje cuya práctica he intentado analizarles.
La poesía así entendida es radicalmente distinta a cualquier prosa: en particular, se opone nítidamente a la descripción y a la narración de acontecimientos que tienden a producir la ilusión de la realidad, es decir, a la novela y al cuento cuando su objeto es dar verosimilitud a los relatos, retratos, escenas y otras representaciones de la vida real. Diferencia que tiene incluso marcas físicas fácilmente observables. Consideren las actitudes comparadas del lector de novelas y del lector dé poemas. Puede ser el mismo hombre, pero difiere excesivamente de sí mismo cuando lee una u otra obra. Observen al lector de novela cuando se sumerge en la vida imaginaria que le provoca su lectura. Su cuerpo deja de existir. Se sostiene la frente con las dos manos. Únicamente es, se mueve, actúa y padece con el espíritu. Está absorbido por lo que devora; no puede contenerse pues una especie de demonio le presiona para avanzar. Quiere la continuación, y el fin, es presa de una especie de alienación: toma partido, triunfa, se entristece, ya no es él mismo, ya no es más que un cerebro separado de sus fuerzas exteriores, es decir, librado a sus imágenes, atravesando una especie de crisis de credulidad.
Muy distinto es el lector de poemas.
Si la poesía actúa verdaderamente sobre alguien no es dividiéndolo en su naturaleza, comunicándole las ilusiones de una vida de ficción y puramente mental. N o le impone una falsa realidad que exige la docilidad del alma y la abstención del cuerpo. La poesía debe extenderse a todo el ser; excita su organización muscular con los ritmos, libera o desencadena sus facultades verbales de las que exalta el juego total, le ordena en profundidad, pues trata de provocar o reproducir la unidad y la armonía de la persona viviente, unidad extraordinaria, que se manifiesta cuando el hombre es poseído por un sentimiento intenso que no deja de lado ninguna de sus potencias.
En suma, entre la acción del poema y la del relato ordinario la diferencia es de orden psicológico. El poema se despliega en un campo más rico de nuestras funciones de movimiento, exige de nosotros una participación que está más próxima a la acción completa, en tanto que el cuento y la novela nos transforman más bien en sujetos del sueño y de nuestra facultad para ser alucinados.
Pero repito que existen grados, innumerables formas de paso entre esos términos extremos de la expresión literaria.
Tras intentar definir el dominio de la poesía, debería ahora tratar de considerar la operación misma del poeta, los problemas de la factura y de la composición. Pero sería entrar en una vía muy espinosa. Encontramos tormentos infinitos, disputas que no pueden tener fin, adversidades, enigmas, preocupaciones e incluso desesperaciones que convierten el oficio del poeta en uno de los más inseguros y de los más cansados que existen. El propio Malherbe al que ya he citado, decía que después de acabar un buen soneto el autor tiene derecho a tomarse diez años de descanso. Admitía con ello que esas palabras: un soneto acabado significan algo… En cuanto a mí, yo no las entiendo… Las traduzco por soneto abandonado.
Tratemos superficialmente esta difícil cuestión:
Hacer versos…
Pero todos ustedes saben que hay un medio sumamente simple de hacer versos.
Basta con estar inspirado y las cosas van por sí solas. Me gustaría que fuera así. La vida sería soportable. Aceptemos, no obstante, esta ingenua respuesta, pero examinemos las consecuencias.
Aquel que se contenta tiene que admitir o bien que la producción poética es un puro efecto del azar o bien que procede de una especie de comunicación sobrenatural; una y otra hipótesis reducen al poeta a un papel miserablemente pasivo. Hacen de él o una especie de urna en la que se agitan millones de bolas o una tabla parlante en la que se aloja un espíritu. Tabla o cubeta, en resumen, pero no un dios; lo contrario de un dios; lo contrario de un Yo.
Y el infortunado autor, que ya no es autor, sino signatario, y responsable como un gerente de periódico, se ve obligado a decirse:
«En tus obras, querido poeta, lo que es bueno no es tuyo, lo que es malo te pertenece sin ningún género de duda.»
Resulta extraño que más de un poeta se haya contentado -si es queno se ha enorgullecido- con no ser más que un instrumento, un momentáneo medium.
Ahora bien, la experiencia lo mismo que la reflexión nos demuestran, por el contrario, que los poemas cuya compleja perfección y afortunado desarrollo impondrían con mayor fuerza a sus maravillados lectores la idea de milagro, del golpe de suerte, de realización sobrehumana (debido a una conjunción extraordinaria de las virtudes que se pueden desear pero no esperar encontrar reunidas en una obra), son también obras maestras de trabajo, son, además, monumentos de inteligencia y de trabajo continuado, productos de la voluntad y del análisis, que exigen cualidades demasiado múltiples para poder reducir se a las de un aparato registrador de entusiasmos o de éxtasis. Ante un bello poema de alguna longitud percibimos que hay ínfimas posibilidades de que un hombre haya podido improvisar de una vez, sin otro cansancio que el de escribir o emitir lo que le viene a la mente, un discurso singularmente seguro de sí, provisto de continuos recursos, de una armonía constante y de ideas siempre acertadas, un discurso que no cesa de encantar, en el que no se encuentran accidentes, señales de debilidad y de impotencia, en el que faltan esos molestos incidentes que rompen el encantamiento y arruinan el verso poético del que les hablaba anteriormente.
No es que no haga falta, para hacer un poeta, algo más, alguna virtud que no se descompone, que no se analiza en actos definibles y en horas de trabajo. El Pegaso-Vapor, el Pegaso-Hora todavía no son unidades legales de potencia poética.
Hay una cualidad especial, una especie de energía individual propia del poeta. Aparece en él y se le revela a sí mismo en ciertos instantes de infinito valor.
Pero no son más que instantes, y esta energía superior (es decir, es tal que todas las otras energías del hombre no la pueden componer y reemplazar), no existe o no puede actuar más que mediante manifestaciones breves y fortuitas.
Es preciso añadir -esto es bastante importante- que los tesoros que ilumina a los ojos de nuestra mente, las ideas o las formas que nos produce a nosotros mismos están bien lejos de tener igual valor para las miradas extrañas.
Esos momentos -de un valor infinito, esos instantes que dan una especie de dignidad universal a las relaciones y a las intuiciones que engendran, son no menos fecundos en valores ilusorios o incomunicables. Lo que vale solo para nosotros no vale nada. Es la ley de la Literatura. Esos estados sublimes son en realidad ausencias en las que se encuentran maravillas naturales que solamente se hallan allí, pero tales maravillas son siempre impuras, quiero decir mezcladas con cosas viles o vanas, insignificantes o incapaces de resistir la luz exterior, o si no imposibles de retener, de conservar. En el resplandor de la exaltaci6n no es oro todo lo que reluce.
En suma, ciertos instantes nos descubren profundidades en las que reside lo mejor de nosotros mismos, pero en parcelas introducidas en una materia informe, en fragmentos de figura rara o burda. Hay pues que separar esos elementos de metal noble de la masa y preocuparse por fundirlos juntos y dar forma a alguna Joya.
Si nos entretuviéramos en desarrollar con rigor la doctrina de la inspiraci6n pura, deduciríamos consecuencias bien extrañas. Por ejemplo, encontraríamos necesariamente que ese poeta que se limita a transmitir lo que recibe, a entregar a desconocidos lo que retiene de lo desconocido, no tiene ninguna necesidad de comprender lo que escribe bajo el misterioso dictado.
No actúa sobre ese poema del que él no es la fuente. Puede ser completamente ajeno a lo que fluye a través suyo. Esta consecuencia inevitable me hace pensar en lo que, antaño, era creencia general sobre el tema de la posesión diabólica. Leemos en los documentos de otro tiempo que relatan los interrogatorios n materia de brujería, que con frecuencia se convenci6 a personas de estar habitadas por el demonio, y se las condenó sobre esa base por, siendo ignorantes e incultas, haber discutido, argumentado y blasfemado durante sus crisis en griego, en latín e incluso en hebreo ante los horrorizados inquisidores (no era latín sin lágrimas, pienso).
¿Es eso lo que se le exige al poeta? Sin duda, una emoción caracterizada por la potencia expresiva espontánea que desencadena es la esencia de la poesía. Pero la tarea del poeta no puede consistir en contentarse con experimentada. Esas expresiones, salidas de la emoción, sólo son puras accidentalmente, llevan consigo muchas escorias, contienen cantidad de defectos cuyo efecto sería obstaculizar el desarrollo poético e interrumpir la resonancia prolongada que finalmente se trata de provocar en un alma extraña. Pues el deseo del poeta, si el poeta apunta a lo más elevado de su arte, no puede ser otro que introducir algún alma extraña en la divina duración de su vida armónica, durante la cual se componen y se miden todas las formas y durante la cual se intercambian las respuestas de todas sus potencias sensitivas y rítmicas.
Pero es al lector a quien corresponde y a quien está destinada la inspiración, lo mismo que corresponde al poeta hacer pensar, hacer creer, hacer lo necesario para que solamente podamos atribuir a los dioses una obra demasiado perfecta o demasiado conmovedora para salir de las inseguras manos de un hombre. Precisamente el objeto mismo del arte y el principio de sus artificios es comunicar la impresión de un estado ideal en el que el hombre que lo lograra sería capaz de producir espontáneamente, sin esfuerzo, sin debilidad, una expresión magnífica y maravillosamente ordenada de su naturaleza y de nuestros destinos.