LUIS MATEO DÍEZ
(Villablino, León 1942) es uno de
los más destacados narradores del panorama de las letras contemporáneas. En su
fecunda producción cabe citar novelas como La fuente de la edad (1986) —con la
que obtuvo el premio de la Crítica y el premio Nacional de Narrativa—, El
expediente del náufrago (1992), Camino de perdición (1995), Fantasmas del
invierno (2004), La soledad de los perdidos (2014) y Vicisitudes (2017). Con La
ruina del cielo fue distinguido de nuevo en el año 2000 con el premio de la
Crítica y el Nacional de Narrativa. El reino de Celama (2003) reúne sus tres
novelas ambientadas en ese territorio imaginario, y en El árbol de los cuentos
(2006) la aportación a un género narrativo que cultiva con asiduidad. El
volumen Fábulas del sentimiento (2013) recoge las doce novelas cortas de ese
ciclo narrativo. Es miembro de la Real Academia Española, premio Castilla y
León de las Letras y premio de Literatura de la Comunidad de Madrid. También ha
obtenido los premios Ignacio Aldecoa de cuentos, Café Gijón de novela corta,
Miguel Delibes, Observatorio D’Achtall de Literatura y Rivas Cherif por la
adaptación teatral de Celama. En este mismo sello ha publicado La piedra en el
corazón (2006), El animal piadoso (2009), La cabeza en llamas (2012), que fue
distinguida con el premio Francisco Umbral al libro del año, Los desayunos del
Café Borenes (2015) y El hijo de las cosas (2018). Su obra se ha traducido a
otras lenguas y ha sido llevada al cine y al teatro.
Guchi y Luz, in memoriam
I
LAS EDADES CONGÉNITAS
1
CAVERNAL, MEDIA MAÑANA
En la media mañana de aquel 13 de
abril cayó un pájaro al pie del pozo artesiano del patio de la Convalecencia y,
de los tres internos que merodeaban con la inquietud de un mal que no acababa
de curarse, fue Omero el que primero se percató y, antes de decidirse a
recogerlo, observó a los otros dos para comprobar que no se habían dado cuenta.
Cardo y Candín eran de todos los
internos del Cavernal los que más males padecían y los que con mayor inquietud
los cultivaban, hasta el punto de haber encontrado el mejor entretenimiento en
la contabilidad de los mismos y un acicate para que la zozobra no disminuyera.
Entre los enfermos el mal solía
asumirse con la confianza que proporciona un padecimiento asimilado en la
rutina, y nadie se vanagloriaba ni se lamentaba de lo que suponía, con la
excepción de Candín y Cardo, empecinados en el cultivo de la dolencia para que
la tranquilidad no los anonadara.
Omero se acercó al pájaro y,
antes de que Cardo y Candín, llegaran a su espalda, lo cogió y lo guardó en el
bolsillo del pantalón, convencido de que ellos no lo habían advertido.
—No es lo que vale un peine —iba
diciendo Candín a su espalda, cuando todavía Omero no se había vuelto—. Es lo
que vale la pericia del peluquero o la calva de quien no lo necesita. Un peine
o una guadaña, según se trate de un pelado al cero o del corte que precisa la
alfalfa, cuando madura el forraje. Me duele la rabadilla, estoy doblado.
Omero se encogió de hombros.
El pájaro había caído
limpiamente; tenía las plumas de los otros que había recogido en parecidas
ocasiones y el pico azafranado con que su amigo Marlo cuantificaba la señal,
muy atento también a las expectativas y los avistamientos.
—Hay una tendencia a que nada
falte cuando menos se necesita —dijo Cardo cuando Omero estuvo muy cerca de
ellos—. Yo no sé lo que tiene que ver un deseo con una interrupción. Quieras o
no quieras, según venga a cuento y, en último caso, cedes parte de lo que
ganaste o te quedas a dos velas. El que calla, otorga. y el que mira para otro
lado no tiene disculpa. Conviene estar a las duras y a las maduras. Es la
jaqueca la que me despierta, sin aviso.
—Bueno —dijo Omero que volvía a
encogerse de hombros y metía la mano en el bolsillo para palpar al pájaro— yo
la verdad es que me voy reponiendo aunque siga sin muchas ganas. La compañía me
sirve para tener menos necesidades y lo que más quiero es que el doctor Belarmo
no me vuelva a medir las orejas. Tampoco me gusta la cicuta ni uso aceite de
ricino en vez de colonia. Así me luce el pelo, no como a otros que se les cae
lleno de rendijas.
Cardo y Candín recularon para en
seguida emprender, uno al lado del otro, la vuelta al pozo artesiano, sin que
Omero se decidiera a ir tras ellos.
—No hay que dar el parte de nada
—dijo Candín volviéndose, cuando Omero acariciaba al pájaro con la mano y
sentía lo que podía ser una palpitación, al aprisionarlo más de lo debido en el
bolsillo—. Lo que se es y lo que se tiene es lo que cada cual administra, y
allá películas. Yo no quiero que el doctor Belarmo me ponga el fonendo en las
varices y, sin embargo, siempre queda algo por auscultar donde menos se piensa.
Es el caso de una prima mía que, tras muchos años de molestias y abortos, le
hicieron una auscultación en la cadera y comprobaron que tenía la pelvis del
revés, igual que un embudo al que le hubieran dado la vuelta. Entonces el
marido de mi prima dijo que con aquella cavidad el matrimonio no era válido ya
que, como mucho, resultaba inconcluso, y se fue con viento fresco. Este hombre,
si todo hay que decirlo, padecía una hernia inguinal que se le salía cuando se
esforzaba más de la cuenta. La protusión no era operable. Una inguinal puede
resultar más laboriosa que una de disco o de hiato. Todas son muy
perjudiciales, ninguna es de recibo. Yo prefiero la urticaria.
Entre Cardo y Candín existía una
similitud que Omero percibía sin darle importancia y ahora, cuando iban delante
de él, los veía como dos figuras rezagadas que compartían el mal con la
resignación de quienes jamás disfrutaron de los bienes terrenales y, en lógica
correspondencia, de la salud que los hacía apetecibles.
Omero no tenía esa condición del
enfermo querencioso que profesionaliza la enfermedad para que en el mundo no
haya otra cosa que el mal que la contiene, de manera que la vida tenga
solamente la exclusiva de esa contingencia y con ella se pueda subsistir.
Para Omero, más allá de las
precariedades crónicas, que frecuentemente le llevaban a la enfermería, había
otros intereses y dedicaciones, y no era un habitual del patio de la
Convalecencia, el más solitario del Cavernal y el que más infundía la reserva
de un temor que entre los internos nadie mencionaba, ya que el pozo artesiano
ocultaba el secreto de algunas muertes o desapariciones envueltas en el tiempo
remoto en el que el edificio tuvo otros destinos.
Para Omero ir detrás de Cardo y
de Candín era también una suerte de disimulo que además satisfacía
comparativamente su situación; menos enfermo que ellos, sin zozobras e
inquietudes, apenas alterado por la aversión al fonendo del doctor Belarmo y a
lo que sus orejas significaban en su curiosidad profesional.
El pájaro palpitaba, las plumas
tenían una suavidad que parecía contraer la palpitación en la yema de los dedos
que a Omero le producía el regusto de una vida diminuta a punto de extinguirse.
—Hoy estamos peor que ayer —musitó
entonces Candín cuando iba unos pasos por delante de Cardo, con aparente
intención de no hablar con nadie, como si repitiese para sí mismo el
diagnóstico de una edad caduca—. La pena de dar tantas vueltas sin ir a ningún
sitio se parece a la del que no se mueve porque no tiene ganas. Cualquier día
me siento y no vuelvo a levantarme. Doy cuatro cabezadas, evito las
contradicciones y las condolencias y me hago el sueco, como si ni mi vida ni
mis flatulencias tuvieran otro sentido que el de la reverberación y el estado
de sitio. No voy a acomplejarme con cualquier desaguisado, sabiendo que en la
existencia humana hay criterios que parecen de ultratumba. Donde no crece la
hierba, no hay guadaña que valga. Me doblo como una esquina.
—Yo no tengo paciencia para
contar lo mismo con los dedos de la misma mano —musitó Cardo alterado, y cerró
el ojo derecho con la inquina de una amenaza—. Los que vengan detrás ya pueden
arreglarse con lo que puedan, porque de mi parte ni una raspa conseguirán. No
soy un hacendado pero tampoco un pusilánime. El bien se lo curra el que tiene
tiempo y ganas, el mal no necesita esfuerzo, aflora sin regarlo y el campo está
lleno de plantas marchitas y cardos borriqueros. Podía contar lo que le sucedió
a un primo mío al que mató la hombría de bien, la probidad que le cegó la razón
y lo hizo inocuo, pero ahora no tengo ganas, igual mañana cuando desayunemos,
por si acaso o por si no fuera adecuado. Hay muertes que rechinan, sobre todo
cuando al que matan no lo entierran como es debido, según lo que supuso su
acabamiento. Estoy reumático.
Omero les vio alejarse del pozo.
Caminaban uno al rabo del otro en
una dirección imprecisa que lo mismo podía llevarles a la esquina del Ramo que
a la de la Gárgola, o dejarlos aislados sin que las cabezas conectaran con la
indicación de los puntos cardinales de la Convalecencia, siempre confusos en el
patio donde los enfermos tenían las menores posibilidades de curación.
Omero se escondió tras el pozo,
cuando ellos ni siquiera volverían la cabeza por la curiosidad de saber si
seguía a su lado o, como casi siempre, los abandonaba a su suerte tras haberlos
regañado y echado en cara lo poco que valían, lo malos que estaban y el olor
que despedían al aceite requemado de las sartenes y al azufre con que el doctor
Belarmo les frotaba la cabeza.
Sacó el pájaro del bolsillo; ya
no palpitaba pero el pico se abría en un suspiro.
Lo acercó al oído y se mantuvo
prestando atención a lo que el suspiro supusiera si algo todavía pudiese
escuchar, si quedaba un mensaje o una notificación, según las instrucciones de
su amigo Marlo, como resultado de los avisos y avistamientos, ya que los
pájaros seguían cayendo de acuerdo a las previsiones y entraba en lo posible
una indicación o contraseña.
De lo que el pájaro pudiera decir
no iba a quedar constancia y, sin embargo, afinando el oído como en tantas
otras capturas, podría escucharse lo que los más rezagados de las últimas
bandadas, los que más tarde o más temprano terminarían cayendo sobre los patios
del Cavernal, transmitían como un mensaje más o menos azaroso o confuso.
—Todo esto viene a cuento —se
dijo Omero, muy satisfecho de que sus correligionarios avistadores pudieran
constatar una vez más la idea, siempre obvia, de que pájaro en mano vale más
que ciento volando— de lo que las penalidades de la edad procuran y obtienen,
que no es otra cosa que la necesidad de echarle imaginación a lo poco que nos
queda. Alguien debe echarnos un cuarto a espadas para que haya nave o buque
donde de nada valen los coches de línea o de punto, un vehículo que considere
la estratosfera como una carretera comarcal o un camino de tierra, sin que las
vías estelares pierdan las cunetas ni dejen de estar asfaltadas. Lo que viene a
cuento es lo que en el Cavernal se vislumbra o divisa, aquello que
descubriremos sin necesidad de periscopio y escafandra, con el mero aviso de la
pajarería y la retreta.
El pájaro había expirado y Omero
sentía entre sus dedos, en las plumas cerradas, lo que quedaba del estertor,
que fue lo último en el impulso de su caída, un vacío de lentitud y fuerza que
derrotaba el vuelo, cuando probablemente el resto de la bandada ya se había
esparcido como una mancha rota en la media mañana del Cavernal, donde Cardo y
Candín volverían a confundir los puntos cardinales de la Convalecencia.
—Digo también que nunca somos lo
que queremos —convino Cardo, cuando Candín asentía con la cabeza sin
preocuparse de lo que su amigo hablaba—. No hay mayor disentimiento que el de
la voluntad y el deseo, si lo que hace falta es cantarle las cuarenta al que se
subió a la parra y quiere establecer un nuevo orden universal, así por las
buenas. Me dan arcadas, se me revuelven las tripas.
—No lo somos —aseguró Candín,
que tenía la sensación de haber visto caer un pájaro junto al pozo artesiano, y
a Omero cogerlo disimulando para que ellos no se enterasen— y no hay bien que
por mal no venga, aunque los pájaros donde mejor están es en las jaulas y no en
el bolsillo del pantalón de quien anda ojo avizor. Yo la voluntad la perdí con
menos años que la paciencia, y el deseo siempre me pareció el rasero de la desgana.
Hay en el Cavernal muchos que no se conforman y otean el horizonte como el
firmamento de su frustración, o el recelo de aquello a lo que aspiran, igual
vanidad para los mismos años, el propio tiempo de quienes enfermamos con la
edad sin que haya vacunas. Voy a orinar, si no te importa.
—Mea y resiste, yo también estoy
doblado.
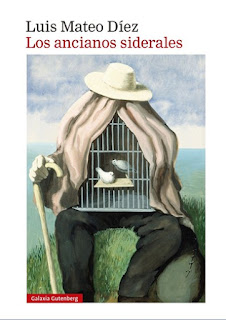

No hay comentarios:
Publicar un comentario