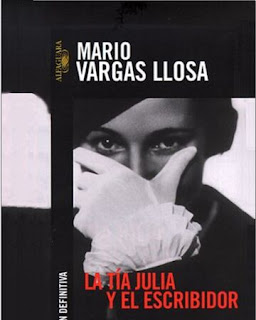MARIO VARGAS LLOSA
LA TÍA JULIA Y EL ESCRIBIDOR
BIBLIOTECA BREVE
EDITORIAL
SEIX BARRAL, S. A.
BARCELONA
- CARACAS - MÉXICO
|
|
Primera edición: septiembre de 1977 1.a
reimpresión: febrero de 1978 2.a reimpresión:
junio de 1978
© 1977:
Mario Vargas Llosa, Lima
Derechos exclusivos de edición reservados
para todos los países de hab'.a española:
© 1977; Editorial Seix Barral, S. A. Tambor
del Bruch, s/n - Sane Joan Despi (Barcelona)
ISBN: 84 822 0323 8 Depósito legal: B. 23.360 - 1978
Prínted
in Spain
A Julia Urquidi Illane,
a quien tanto
debemos yo y esta novela.
Escribo.
Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y tambien puedo
verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y tambien viendome que
escribia. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo
viendome recordar que escribia y escribo viendome escribir que recuerdo haberme
visto escribir que me veia escribir que recordaba haberrne visto escribir que
escribia y que escribia que escribo que escribia. Tambien puedo
imaginarme escribiendo que ya habia escrito que me imaginaria escribiendo que
habia escrito que me imaginaba escribiendo que me veo escribir que escribo.
salvador elizondo, El Grajograjo
I
En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía
con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán, en
Miraflores. Estudiaba en San Marcos, Derecho, creo, resignado a ganarme más
tarde la vida con una profesión liberal, aunque, en el fondo, me hubiera
gustado más llegar a ser un escritor. Tenía un trabajo de título pomposo,
sueldo modesto, apropiaciones ilícitas y horario elástico: director de
Informaciones de Radio Panamericana. Consistía en recortar las noticias
interesantes que aparecían en los diarios y maquillarlas un poco para que se
leyeran en los boletines. La redacción a mis órdenes era un muchacho de pelos
engomados y amante de las catástrofes llamado Pascual. Había boletines cada
hora, de un minuto, salvo los de mediodía y de las nueve, que eran de quince,
pero nosotros preparábamos varios a la vez, de modo que yo andaba mucho en la
calle, tomando cafecitos en la Colmena, alguna vez en clases, o en las oficinas
de Radio Central, más animadas que las de mi trabajo.
Las dos estaciones de radio pertenecían al mismo dueño y eran vecinas,
en la calle Belén, muy cerca de la Plaza San Martín. No se parecían en nada.
Más bien, como esas hermanas de tragedia que han nacido, una, llena de gracias
y, la otra, de defectos, se distinguían por sus contrastes. Radio Panamericana
ocupaba el segundo piso y la azotea de un edificio flamante, y tenía, en su
personal, ambiciones y programación, cierto aire extranjerizante y snob,
ínfulas de modernidad, de juventud, de aristocracia. Aunque sus locutores no
eran argentinos (habría dicho Pedro Camacho) merecían serlo. Se pasaba mucha
música, abundante jazz y rock y una pizca de clásica, sus ondas eran las que
primero difundían en Lima los últimos éxitos de Nueva York y de Europa, pero
tampoco desdeñaban la música latinoamericana siempre que tuviera un mínimo de
sofisticación; la nacional era admitida con cautela y sólo al nivel del vals.
Había programas de cierto relente intelectual, Semblanzas del Pasado,
Comentarios Internacionales, e incluso en las emisiones frívolas, los Concursos
de Preguntas o el Trampolín a la Fama, se notaba un afán de no incurrir en
demasiada estupidez o vulgaridad. Una prueba de su inquietud cultural era ese
Servicio de Informaciones que Pascual yo alimentábamos, en un altillo de madera
construido en la azotea, desde el cual era posible divisar los basurales y las
últimas ventanas teatinas de los techos limeños. Se llegaba hasta él por un
ascensor cuyas puertas tenían la inquietante costumbre de abrirse antes de
tiempo.
Radio Central, en cambio, se apretaba en una vieja casa llena de patios
y de vericuetos, y bastaba oír a sus locutores desenfadados y abusadores de la
jerga, para reconocer su vocación multitudinaria, plebeya, criollísima. Allí se
propalaban pocas noticias y allí era reina y señora la música peruana,
incluyendo a la andina, y no era infrecuente que los cantantes indios de los
coliseos participaran en esas emisiones abiertas al público que congregaban
muchedumbres, desde horas antes, a las puertas del local. También estremecían
sus ondas, con prodigalidad, la música tropical, la mexicana, la porteña, y sus
programas eran simples, inimaginativos, eficaces: Pedidos Telefónicos,
Serenatas de Cumpleaños, Chismografía del Mundo de la Farándula, el Acetato y
el Cine. Pero su plato fuerte, repetido y caudaloso, lo que, según todas las
encuestas, le aseguraba su enorme sintonía, eran los radioteatros.
Pasaban media docena al día, por lo menos, y a mí me divertía mucho
espiar a los intérpretes cuando estaban radiándolos: actrices y actores
declinantes, hambrientos, desastrados, cuyas voces juveniles, acariciadoras,
cristalinas, diferían terriblemente de sus caras viejas, sus bocas amargas y
sus ojos cansados. "El día que se instale la televisión en el Perú no les
quedará otro camino que el suicidio", pronosticaba Genaro-hijo,
señalándolos a través de los cristales del estudio, donde, como en una gran
pecera, los libretos en las manos, se los veía formados en torno al micro,
dispuestos a empezar el capítulo veinticuatro de "La familia Alvear".
Y, en efecto, qué decepción se hubieran llevado esas amas de casa que se
enternecían con la voz de Luciano Pando si hubieran visto su cuerpo contrahecho
y su mirada estrábica, y qué decepción los jubilados a quienes el cadencioso rumor
de Josefina Sánchez despertaba recuerdos, si hubieran conocido su papada, sus
bigotes, sus orejas aleteantes, sus várices. Pero la llegada de la televisión
al Perú era aún remota y el discreto sustento de la fauna radioteatral parecía
por el momento asegurado.
Siempre había tenido curiosidad por saber qué plumas manufacturaban esas
seriales que entretenían las tardes de mi abuela, esas historias con las que
solía darme de oídos donde mi tía Laura, mi tía Olga, mi tía Gaby o en las
casas de mis numerosas primas, cuando iba a visitarlas (nuestra familia era
bíblica, miraflorina, muy unida), Sospechaba que los radioteatros se
importaban, pero me sorprendí al saber que los Genaros no los compraban en
México ni en Argentina sino en Cuba. Los producía la CMQ, una suerte de imperio
radiotelevisivo gobernado por Goar Mestre, un caballero de pelos plateados al
que alguna vez, de paso por Lima, había visto cruzar los pasillos de Radio
Panamericana solícitamente escoltado por los dueños y ante la mirada reverencial
de todo el mundo. Había oído hablar tanto de la CMQ cubana a locutores,
animadores y operadores de la Radio –para los que representaba algo mítico, lo
que el Hollywood de la época para los cineastas– que Javier y yo, mientras
tomábamos café en el Bransa, alguna vez habíamos dedicado un buen rato a
fantasear sobre ese ejército de polígrafos que, allá, en la distante Habana de
palmeras, playas paradisíacas, pistoleros y turistas, en las oficinas
aireacondicionadas de la ciudadela de Goar Mestre, debían de producir, ocho
horas al día, en silentes máquinas de escribir, ese torrente de adulterios,
suicidios, pasiones, encuentros, herencias, devociones, casualidades y crímenes
que, desde la isla antillana, se esparcía por América Latina, para,
cristalizado en las voces de los Lucianos Pandos y las Josefinas Sánchez,
ilusionar las tardes de las abuelas, las tías, las primas y los jubilados de
cada país.
Genaro-hijo
compraba (o, más bien, la CMQ vendía) los radioteatros al peso y por telegrama.
Me lo había contado él mismo, una tarde, después de pasmarse cuando le pregunté
si él, sus hermanos o su padre daban el visto bueno a los libretos antes de
propalarse. "¿Tú serías capaz de leer setenta kilos de papel?", me
repuso, mirándome con esa condescendencia benigna que le merecía la condición
de intelectual que me había conferido desde que vio un cuento mío en el
Dominical de "El Comercio": "Calcula cuánto tomaría. ¿Un mes,
dos? ¿Quién puede dedicar un par de meses a leerse
un radioteatro? Lo dejamos a la suerte y hasta ahora, felizmente, el Señor de
los Milagros nos protege". En los mejores casos, a través de agencias de
publicidad, o de colegas y amigos, Genaro-hijo averiguaba cuántos países y con
qué resultados de sintonía habían comprado el radioteatro que le ofrecían; en
los peores, decidía por los títulos o, simplemente, a cara o sello. Los
radioteatros se vendían al peso porque era una fórmula menos tramposa que la
del número de páginas o de palabras, en el sentido de que era la única posible
de verificar. "Claro, decía Javier, si no hay tiempo para leerlas, menos
todavía para contar todas esas palabras." Lo excitaba la idea de una
novela de sesenta y ocho kilos y treinta gramos, cuyo precio, como el de las
vacas, la mantequilla y los huevos, determinaba una balanza.
Pero este sistema creaba problemas a los Genaros. Los textos venían
plagados de cubanismos, que, minutos antes de cada emisión, el propio Luciano y
la propia Josefina y sus colegas traducían al peruano como podían (siempre
mal). De otro lado, a veces, en el trayecto de La Habana a Lima, en las panzas
de los barcos o de los aviones, o en las aduanas, las resmas mecanografiadas
sufrían deterioros y se perdían capítulos enteros, la humedad los volvía
ilegibles, se traspapelaban, los devoraban los ratones del almacén de Radio
Central. Como esto se advertía sólo a última hora, cuando Genaro–papá repartía
los libretos, surgían situaciones angustiosas. Se resolvían saltándose el
capítulo perdido y echándose el alma a la espalda, o, en casos graves, enfermando
por un día a Luciano Pando o a Josefina Sánchez, de modo que en las
veinticuatro horas siguientes se pudieran parchar, resucitar, eliminar sin
excesivos traumas, los gramos o kilos desaparecidos. Como, además, los precios
de la CMQ eran altos, resultó natural que Genaro-hijo se sintiera feliz cuando
descubrió la existencia y las dotes prodigiosas de Pedro Camacho.
Recuerdo muy bien el día que me habló del fenómeno radiofónico porque
ese mismo día, a la hora de almuerzo, vi a la tía Julia por primera vez. Era
hermana de la mujer de mi tío Lucho y había llegado la noche anterior de
Bolivia. Recién divorciada, venía a descansar y a recuperarse de su fracaso
matrimonial. "En realidad, a buscarse otro marido", había dictaminado,
en una reunión de familia, la más lenguaraz de mis parientes, la tía Hortensia.
Yo almorzaba todos los jueves donde el tío Lucho y la tía Olga y ese mediodía encontré a la familia todavía
en pijama, cortando la mala noche con choritos picantes y cerveza fría. Se
habían quedado hasta el amanecer, chismeando con la recién llegada, y
despachado entre los tres una botella de whisky. Les dolía la cabeza, mi tío
Lucho se quejaba de que su oficina andaría patas arriba, mi tía Olga decía que
era una vergüenza trasnochar fuera de sábados, y la recién llegada, en bata,
sin zapatos y con ruleros, vaciaba una maleta. No le incomodó que yo la viera
en esa facha en la que nadie la hubiera tomado por una reina de belleza.
–Así que tú eres el hijo de Dorita –me dijo, estampándome un beso en la
mejilla–. ¿Ya terminaste el colegio, no?
La
odié a muerte. Mis leves choques con la familia, en ese entonces, se debían a
que todos se empeñaban en tratarme todavía como un niño y no como lo que era,
un hombre completo de dieciocho años. Nada me irritaba tanto como el Marito; tenía la sensación de que el
diminutivo me regresaba al pantalón corto.
–Ya está en tercero de Derecho y trabaja como periodista –le explicó mi
tío Lucho, alcanzándome un vaso de cerveza.
–La verdad –me dio el puntillazo la tía Julia– es que pareces todavía
una guagua, Marito.
Durante
el almuerzo, con ese aire cariñoso que adoptan los adultos cuando se dirigen a
los idiotas y a los niños, me preguntó si tenía enamorada, si iba a fiestas,
qué deporte practicaba y me aconsejó, con una perversidad que no descubría si
era deliberada o inocente pero que igual me llegó al alma, que apenas pudiera me dejara crecer el
bigote. A los morenos les sentaba y eso me facilitaría las cosas con las
chicas.
–Él no piensa en faldas ni en jaranas –le explicó mi tío Lucho–. Es un
intelectual. Ha publicado un cuento en el Dominical de "El Comercio".
–Cuidado que el hijo de Dorita nos vaya a salir del otro lado –se rió la
tía Julia y yo sentí un arrebato de solidaridad con su ex–marido. Pero sonreí y
le llevé la cuerda. Durante el almuerzo se dedicó a contar unos horribles
chistes bolivianos y a tomarme el pelo. Al despedirme, pareció que quería
hacerse perdonar sus maldades, porque me dijo con un gesto amable que alguna
noche la acompañara al cine, que le encantaba el cine.
Llegué a Radio Panamericana justo a tiempo para evitar que Pascual
dedicara todo el boletín de las tres a la noticia de una batalla campal, en las
calles exóticas de Rawalpindi, entre sepultureros y leprosos, publicada por
"Ultima Hora". Luego de preparar también los boletines de las cuatro
y las cinco, salí a tomar un café. En la puerta de Radio Central encontré a Genaro-hijo,
eufórico. Me arrastró del brazo hasta el Bransa: "Tengo que contarte algo
fantástico". Había estado unos días en La Paz, por cuestiones de negocios,
y allí había visto en acción a ese hombre plural: Pedro Camacho.
–No es un hombre sino una industria –corrigió, con admiración–––.
Escribe todas las obras de teatro que se presentan en Bolivia y las interpreta
todas. Y escribe todas las radionovelas y las dirige y es el galán de todas.
Pero más que su fecundidad y versatilidad, le había impresionado su
popularidad. Para poder verlo, en el Teatro Saavedra de La Paz, había tenido
que comprar entradas de reventa al doble de su precio.
–Como en los toros, imagínate –se asombraba–. ¿Quién ha llenado jamás un
teatro en Lima?
Me contó que había visto, dos días seguidos, a muchas jovencitas,
adultas y viejas arremolinadas a las puertas de Radio Illimani esperando la
salida del ídolo para pedirle autógrafos. La McCann Erickson de La Paz, por
otra parte, le había asegurado que los radioteatros de Pedro Camacho tenían la
mayor audiencia de las ondas bolivianas. Genaro-hijo era eso que entonces
comenzaba a llamarse un empresario progresista: le interesaban más los negocios
que los honores, no era socio del Club Nacional ni un ávido de serlo, se hacía
amigo de todo el mundo y su dinamismo fatigaba. Hombre de decisiones rápidas,
después de su visita a Radio Illimani convenció a Pedro Camacho que se viniera
al Perú, como exclusividad de Radio Central.
–No fue difícil, allá lo tenían al hambre –me explicó–. Se ocupará de
las radionovelas y yo podré mandar al diablo a los tiburones de la CMQ.
Traté
de envenenar sus ilusiones. Le dije que acababa de comprobar que los bolivianos
eran antipatiquísimos y que Pedro Camacho se llevaría pésimo con toda la gente
de Radio Central. Su acento caería como pedrada a los oyentes y por su
ignorancia del Perú metería la pata a cada instante. Pero él sonreía, intocado
por mis profecías derrotistas. Aunque nunca había estado aquí, Pedro Camacho le
había hablado del alma limeña como un bajopontino y su acento era soberbio, sin
eses ni erres pronunciadas, de la categoría terciopelo.
–Entre Luciano Pando y los otros actores lo harán papilla al pobre
forastero –soñó Javier–. O la bella Josefina Sánchez lo violará.
Estábamos en el altillo y conversábamos mientras yo pasaba a máquina,
cambiando adjetivos y adverbios, noticias de "El Comercio" y "La
Prensa" para El Panamericano de las doce. Javier era mi mejor amigo y nos
veíamos a diario, aunque fuera sólo un momento, para constatar que existíamos.
Era un ser de entusiasmos cambiantes y contradictorios, pero siempre sinceros.
Había sido la estrella del Departamento de Literatura de la Católica, donde no
se vio antes a un alumno más aprovechado, ni más lúcido lector de poesía, ni
más agudo comentarista de textos difíciles. Todos daban por descontado que se
graduaría con una tesis brillante, sería un catedrático brillante y un poeta o
un crítico igualmente brillante. Pero él, un buen día, sin explicaciones, había
decepcionado a todo el mundo, abandonando la tesis en la que trabajaba,
renunciando a la Literatura y a la Universidad Católica e inscribiéndose en San
Marcos como alumno de Economía. Cuando alguien le preguntaba a qué se debía esa
deserción, él confesaba (o bromeaba) que la tesis en que había estado
trabajando le había abierto los ojos. Se iba a titular "Las paremias en
Ricardo Palma". Había tenido que leer las "Tradiciones Peruanas"
con lupa, a la caza de refranes, y como era concienzudo y riguroso, había
conseguido llenar un cajón de fichas eruditas. Luego, una mañana, quemó el
cajón con las fichas en un descampado –él y yo bailamos una danza apache
alrededor de las llamas filológicas– y decidió que odiaba la literatura y que
hasta la economía resultaba preferible a eso. Javier hacía su práctica en el
Banco Central de Reserva y siempre encontraba pretextos para darse un salto
cada mañana hasta Radio Panamericana. De su pesadilla paremiológica le había
quedado la costumbre de infligirme refranes sin ton ni son.
Me sorprendió mucho que la tía Julia, pese a ser boliviana y vivir en La
Paz, no hubiera oído hablar nunca de Pedro Camacho. Pero ella me aclaró que
jamás había escuchado una radionovela, ni puesto los pies en un teatro desde
que interpretó la Danza de las Horas, en el papel de Crepúsculo, el año que
terminó el colegio donde las monjas irlandesas ("No te atrevas a
preguntarme cuántos años hace de eso, Marito"). Íbamos caminando desde la
casa del tío Lucho, al final de la avenida Armendáriz, hacia el cine Barranco.
Me había impuesto la invitación ella misma, ese mediodía, de la manera más
artera. Era el jueves siguiente a su llegada, y aunque la perspectiva de ser
otra vez víctima de los chistes bolivianos no me hacía gracia, no quise faltar
al almuerzo semanal. Tenía la esperanza de no encontrarla, porque la víspera –los
miércoles en la noche eran de visita a la tía Gaby– había oído a la tía
Hortensia comunicar con el tono de quien está en el secreto de los dioses:
–En su primera semana limeña ha salido cuatro veces y con cuatro galanes
diferentes, uno de ellos casado. ¡La divorciada se las trae!
Cuando llegué donde el tío Lucho, luego de El Panamericano de las doce,
la encontré precisamente con uno de sus galanes. Sentí el dulce placer de la
venganza al entrar a la sala y descubrir sentado junto a ella, mirándola con
ojos de conquistador, flamante de ridículo en su traje de otras épocas, su
corbata mariposa y su clavel en el ojal, al tío Pancracio, un primo hermano de
mi abuela. Había enviudado hacía siglos, caminaba con los pies abiertos
marcando las diez y diez y en la familia se comentaban maliciosamente sus
visitas porque no tenía reparo en pellizcar a las sirvientas a la vista de
todos. Se pintaba el pelo, usaba reloj de bolsillo con leontina plateada y se
lo podía ver a diario, en las esquinas del jirón de la Unión, a las seis de la
tarde, piropeando a las oficinistas. Al inclinarme a besarla, susurré al oído
de la boliviana, con toda la ironía del mundo: "Qué buena conquista,
Julita". Ella me guiñó un ojo y asintió. Durante el almuerzo, el tío
Pancracio, luego de disertar sobre la música criolla, en la que era un experto –en
las celebraciones familiares ofrecía siempre un solo de cajón–, se volvió hacia
ella y, relamido como un gato, le contó: "A propósito, los jueves en la
noche se reúne la Peña Felipe Pinglo, en La Victoria, el corazón del
criollismo. ¿Te gustaría oír un poco de verdadera música peruana?". La tía
Julia, sin vacilar un segundo y con una cara de desolación que añadía el insulto
a la calumnia, contestó señalándome: 'Fíjate qué lástima. Marito me ha invitado
al cine". "Paso a la juventud", se inclinó el tío Pancracio, con
espíritu deportivo. Luego, cuando hubo partido, creí que me salvaba pues la tía
Olga preguntó: “¿Eso del cine era sólo para librarte del viejo verde?".
Pero la tía Julia la rectificó con ímpetu: "Nada de eso, hermana, me muero
por ver la del Barranco, es impropia para señoritas". Se volvió hacia mí,
que escuchaba cómo se decidía mi destino nocturno, y para tranquilizarme añadió
esta exquisita flor: "No te preocupes por la plata, Marito. Yo te invito".
Y ahí estábamos, caminando por la oscura Quebrada de Armendáriz, por la
ancha avenida Grau, al encuentro de una película que para colmo era mexicana y
se llamaba "Madre y amante".
–Lo terrible de ser divorciada no es que todos los hombres se crean en
la obligación de proponerte cosas –me informaba la tía Julia–. Sino que por ser
una divorciada piensan que ya no hay necesidad de romanticismo. No te enamoran,
no te dicen galanterías finas, te proponen la cosa de buenas a primeras con la
mayor vulgaridad. A mí me lleva la trampa. Para eso, en vez de que me saquen a
bailar, prefiero venir al cine contigo.
Le dije que muchas gracias por lo que me tocaba.
–Son tan estúpidos que creen que toda divorciada es una mujer de la
calle –siguió, sin darse por enterada–. Y, además, sólo piensan en hacer cosas.
Cuando lo bonito no es eso, sino enamorarse, ¿no es cierto?
Yo le expliqué que el amor no existía, que era una invención de un
italiano llamado Petrarca y de los trovadores provenzales. Que eso que las gentes
creían un cristalino manar de la emoción, una pura efusión del sentimiento era
el deseo instintivo de los gatos en celo disimulado detrás de las palabras
bellas y los mitos de la literatura. No creía en nada de eso, pero quería
hacerme el interesante. Mi teoría erótico– biológica, por lo demás, dejó a la
tía Julia bastante incrédula: ¿creía yo de veras esa idiotez?
–Estoy contra el matrimonio –le dije, con el aire más pedante que pude–.
Soy partidario de lo que llaman el amor libre, pero que, si fuéramos honestos,
deberíamos llamar, simplemente, la cópula libre.
–¿Cópula quiere decir hacer cosas? –se rió. Pero al instante puso una
cara decepcionada:– En mi tiempo, los muchachos escribían acrósticos, mandaban
flores a las chicas, necesitaban semanas para atreverse a darles un beso. Qué
porquería se ha vuelto el amor entre los mocosos de ahora, Marito.
Tuvimos un amago de disputa en la boletería por ver quién pagaba la
entrada, y, luego de soportar hora y media de Dolores del Río, gimiendo, abrazando,
gozando, llorando, corriendo por la selva con los cabellos al viento,
regresamos a casa del tío Lucho, también a pie, mientras la garúa nos mojaba
los pelos y la ropa. Entonces hablamos de nuevo de Pedro Camacho. ¿Estaba
realmente segura que no lo había oído mencionar jamás? Porque, según Genaro-hijo,
era una celebridad boliviana. No, no lo conocía ni siquiera de nombre. Pensé
que a Genaro le habían metido el dedo a la boca, o que, tal vez, la supuesta
industria radioteatral boliviana era una invención suya para lanzar
publicitariamente a un plumífero aborigen. Tres días después conocí en carne y
hueso a Pedro Camacho.
Acababa de tener un incidente con Genaro–papá, porque Pascual, con su
irreprimible predilección por lo atroz, había dedicado todo el boletín de las
once a un terremoto en Ispahán. Lo que irritaba a Genaro–papá no era tanto que
Pascual hubiera desechado otras noticias para referir, con lujo de detalles,
cómo los persas que sobrevivieron a los desmoronamientos eran atacados por
serpientes que, al desplomarse sus refugios, afloraban a la superficie,
coléricas y sibilantes, sino que el terremoto había ocurrido hacía una semana. Debí
convenir que a Genaro–papá no le faltaba razón y me desfogué llamando a Pascual
irresponsable. ¿De dónde había sacado ese refrito? De una revista argentina. ¿Y
por qué había hecho una cosa tan absurda? Porque no había ninguna noticia de
actualidad importante y ésa, al menos, era entretenida. Cuando yo le explicaba
que no nos pagaban para entretener a los oyentes sino para resumirles las noticias
del día, Pascual, moviendo una cabeza conciliatoria, me oponía su irrebatible
argumento: "Lo que pasa es que tenemos concepciones diferentes del
periodismo, don Mario". Iba a responderle que si se empeñaba, cada vez que
yo volviera las espaldas, en seguir aplicando su concepción tremendista del
periodismo muy pronto estaríamos los dos en la calle, cuando apareció en la
puerta del altillo una silueta inesperada. Era un ser pequeñito y menudo, en el
límite mismo del hombre de baja estatura y el enano, con una nariz grande y
unos ojos extraordinariamente vivos, en los que bullía algo excesivo. Vestía de
negro, un terno que se advertía muy usado, y su camisa y su corbatita de lazo
tenían máculas, pero, al mismo tiempo, en su manera de llevar esas prendas
había algo en él de atildado y de compuesto,
de rígido como en esos caballeros de las viejas fotografías que parecen
presos en sus levitas almidonadas, en sus chisteras tan justas. Podía tener
cualquier edad entre treinta y cincuenta años, y lucía una aceitosa cabellera
negra que le llegaba a los hombros. Su postura, sus movimientos, su expresión
parecían el desmentido mismo de lo espontáneo y natural, hacían pensar
inmediatamente en el muñeco articulado, en los hilos del títere. Nos hizo una
reverencia cortesana y con una solemnidad tan inusitada como su persona se
presentó así:
–Vengo a hurtarles una máquina de escribir, señores. Les agradecería que
me ayuden. ¿Cuál de las dos es la mejor?
Su dedo índice apuntaba alternativamente a mi máquina de escribir y a la
de Pascual. Pese a estar habituado a los contrastes entre voz y físico por mis
escapadas a Radio Central, me asombró que de figurilla tan mínima, de hechura
tan desvalida, pudiera brotar una voz tan firme y melodiosa, una dicción tan
perfecta. Parecía que en esa voz no sólo desfilara cada letra, sin quedar mutilada
ni una sola, sino también las partículas y los átomos de cada una, los sonidos
del sonido. Impaciente, sin advertir la sorpresa que su facha, su audacia y su
voz provocaban en nosotros, se había puesto a escudriñar y como a olfatear las
dos máquinas de escribir. Se decidió por mi veterana y enorme Remington, una
carroza funeraria sobre la que no pasaban los años. Pascual fue el primero en
reaccionar:
–¿Es usted un ladrón o qué es usted? –lo increpó y yo me di cuenta que
me estaba indemnizando por el terremoto de Ispahán–. ¿Se le ocurre que se va a
llevar así nomás las máquinas del Servicio de Informaciones?
–El arte es más importante que tu Servicio de Informaciones, trasgo –lo
fulminó el personaje, echándole una ojeada parecida a la que merece la alimaña
pisoteada, y prosiguió su operación. Ante la mirada estupefacta de Pascual,
que, sin duda, trataba de adivinar (como yo mismo) qué quería decir trasgo, el
visitante intentó levantar la Remington. Consiguió elevar el armatoste al
precio de un esfuerzo descomunal, que hinchó las venitas de su cuello y por
poco le dispara los ojos de las órbitas. Su cara se fue cubriendo de color
granate, su frentecita de sudor, pero él no desistía. Apretando los dientes,
tambaleándose, alcanzó a dar unos pasos hacia la puerta, hasta que tuvo que
rendirse: un segundo más y su carga lo iba a arrastrar con ella al suelo.
Depositó la Remington sobre la mesita de Pascual y quedó jadeando. Pero apenas
recobró el aliento, totalmente ignorante de las sonrisas que el espectáculo nos
provocaba a mí y a Pascual (éste se había llevado ya varias veces un dedo a la
sien para indicarme que se trataba de un loco), nos reprendió con severidad:
–No sean indolentes, señores, un poco de solidaridad humana. Échenme una
mano.
Le dije que lo sentía mucho pero que para llevarse esa Remington tendría
que pasar primero sobre el cadáver de Pascual, y, en último caso, sobre el mío.
El hombrecillo se acomodaba la corbatita, ligeramente descolocada por el
esfuerzo. Ante mi sorpresa, con una mueca de contrariedad y dando muestras de
una ineptitud total para el humor, repuso, asintiendo gravemente:
–Un tipo bien nacido nunca desaira un desafío a pelear. El sitio y la
hora, caballeros.
La providencial aparición de Genaro-hijo en el altillo frustró lo que
parecía ser la formalización de un duelo. Entró en el momento en que el
hombrecito pertinaz intentaba de nuevo, amoratándose, tomar entre sus brazos a
la Remington.
–Deje, Pedro, yo lo ayudo –dijo, y le arrebató la máquina como si fuera
una caja de fósforos. Comprendiendo entonces, por mi cara y la de Pascual, que
nos debía alguna explicación, nos consoló con aire risueño:– Nadie se ha muerto,
no hay de qué ponerse tristes. Mi padre les repondrá la máquina prontito.
–Somos la quinta rueda del coche –protesté yo, para guardar las formas–.
Nos tienen en este altillo mugriento, ya me quitaron un escritorio para dárselo
al contador, y ahora mi Remington. Y ni siquiera me previenen.
–Creíamos que el señor era un ladrón –me respaldó Pascual–. Entró aquí
insultándonos y con prepotencias.
–Entre colegas no debe haber pleitos –dijo, salomónicamente, Genaro-hijo.
Se había puesto la Remington en el hombro y noté que el hombrecito le llegaba
exactamente a las solapas. –¿No vino mi padre a hacer las presentaciones? Las
hago yo, entonces, y todos felices.
Al instante, con un movimiento veloz y automático, el hombrecillo estiró
uno de sus bracitos, dio unos pasos hacia mí, me ofreció una manita de niño, y
con su preciosa voz de tenor, haciendo una nueva genuflexión cortesana, se
presentó:
–Un amigo: Pedro Camacho, boliviano y artista.
Repitió el gesto, la venia y la frase con Pascual, quien, visiblemente,
vivía un instante de supina confusión y era incapaz de decidir si el
hombrecillo se burlaba de nosotros o era siempre así. Pedro Camacho, después de
estrecharnos ceremoniosamente las manos, se volvió hacia el Servicio de Informaciones
en bloque, y desde el centro del altillo, a la sombra de Genaro-hijo que
parecía tras él un gigante y que lo observaba muy serio, levantó el labio
superior y arrugó la cara en un movimiento que dejó al descubierto unos dientes
amarillentos, en una caricatura o espectro de sonrisa. Se tomó unos segundos,
antes de gratificarnos con estas palabras musicales, acompañadas de un ademán
de prestidigitador que se despide:
–No les guardo rencor, estoy acostumbrado a la incomprensión de la
gente. ¡Hasta siempre, señores!
Desapareció en la puerta del altillo, dando unos saltitos de duende para
alcanzar al empresario progresista que, con la Remington a cuestas, se alejaba
a trancos hacia el ascensor.