Cuando
un escritor es profundo,
todas
sus obras son confesiones.
George Bernard Shaw,
Sixteen
Self Sketches.
Los
actos son nuestro símbolo.
Jorge Luis Borges,
Biografía
de Tadeo Isidoro Cruz.
Si Bernard Shaw tiene razón, debemos
buscar las claves de Borges en sus ficciones literarias. Si Borges tiene
razón, debemos buscar en los actos de su vida, incluso los más pueriles, la
clave del hombre que él fue.
Borges era un hombre contradictorio.
Basta comparar los resignados poemas de la juventud con algunos de los
virulentos artículos publicados en El Hogar, en Crítica y
revistas del treinta y tantos. En esta década su carga agresiva se lanzaba sin
motivo aparente contra personas o corrientes de pensamiento que habían
suscitado alguna forma de atención.
Esto nos lleva a analizar sus temas, las
situaciones que se repiten. Funes el Memorioso, Isidro Parodi y el preso de La
escritura del dios son seres inmovilizados por causas externas que
descubren desde el catre del paralítico, la celda de la penitenciaría o la
mazmorra mexicana los arcanos del mundo, aclaran enrevesados crímenes o leen en
la piel de una fiera el mensaje divino. En el Poema conjetural y la Biografía
de Tadeo Isidoro Cruz sobreviene el instante de la iluminación, ese camino
de Damasco del que hablaba Proust, que es la última realidad de cada uno. Una
realidad que lleva a su destino de muerte a Narciso de Laprida, un caballero
«de sentencias y de cánones», y a un gesto heroico inesperado al milico Cruz,
que no había nacido para perseguir a los bandoleros, sino para ser su hermano.
La similitud de temas en El Zahír y
El Aleph es evidente: el objeto mágico. En La muerte y la brújula y
El Aleph se repite el encuentro con lo Innombrable: el nombre de Dios.
En un poema en inglés que en las Obras
Completas aparece dedicado a Beatriz Bibiloni de Bullrich, dice Borges:
«I offer you the loyalty of a man who has
never been
loyal...
I
am trying to bribe you with uncertainty, with
danger, with defeat.»
(«Te ofrezco la lealtad de un hombre que
nunca
fue leal...
trato de sobornarte con la
incertidumbre, con el
peligro, con la derrota».)
El tono es el mismo de la dedicatoria en
inglés a S. D. en la Historia universal de la infamia.
Él me dijo que esos poemas dedicados a
BBB eran en realidad para S. D., pero que las circunstancias habían recomendado
un disimulo.
Es evidente el parecido de esta voz con
la de Eugene Marchbanks en la Cándida, de Shaw, cuando le ofrece a la
mujer amada «my weakness, my desolation, my heart´s need» («mi debilidad, mi
desolación, el anhelo de mi corazón»). Borges busca convertir esta confesión
en una especie de juego literario y por eso usa el inglés. Aquí hay una
pequeña trampa: toda su vida Borges «sobornó con la incertidumbre, con el
peligro, con la derrota». También le atrae la traición: «te ofrezco la lealtad
de un hombre que nunca fue leal». Dentro del laberinto de sus sentimientos, se
reconocía incapaz de lealtad, pese a que todo su ser tendía a ella y al final,
cerca de la muerte, fue leal consigo mismo. Pero en el treinta y tantos hacía
juegos de prestidigitador y ofrecía «la lealtad de un hombre que nunca fue
leal», frase que desconcierta, ya que el hombre que nunca ha sido leal no puede
dar una lealtad sobrevalorada y dramática por su aparente rareza.
En los artículos publicados en los años
treinta hay algunas frases mordaces sobre el psicoanálisis. Los dardos son
acerados, como todo lo que él escribía, pero la competencia crítica recubre
aquí el desamparo del hombre. Rechaza en el análisis una aclaración que
empobrece la realidad (y, como escritor, tiene razón). Pero este escritor era también
un hombre falible que temía las aclaraciones precisas. Hacia 1946-1947, cuando
tuvo dificultades en nuestra relación, recurrió al análisis que ya le había
permitido dar el primer paso hacia la popularidad, tener la primera apertura,
el primer rayo de luz en su jaula: él no se creía capaz de hablar en público y
se burlaba de su propia tartamudez cuando alguien sugería esta posibilidad.
Pero el éxito terapéutico no hizo mella en su desdén intelectual. Él nunca se
retractó, ni siquiera con una frase que no tenía por qué ser clara o
personal. Su curación fue tan vergonzosa como su enfermedad y quedó sepultada
en el desván de los recuerdos incómodos de su vida, como nuestra detención en
la comisaría 14.
Los tres sentimientos que crean el
infierno -los celos, el miedo y la vergüenza-, estaban instalados en él, y no
sólo los sentía, sino que los inspiraba a los otros. Era un hombre atado y
creaba atadura en los demás.
De todos modos, el éxito le fue
volviendo cada vez más indulgente. Y su afabilidad de los últimos tiempos hizo
creer a muchas personas que tenían la «exclusividad de Borges», como si el gran
hombre les perteneciera. Esto provocaba distorsiones, envidias y celos
infantiles, que él no dejaba de azuzar. Parecía entregarse totalmente a la
persona con quien estaba, estar de acuerdo en todo con ella.
Daré un ejemplo.
En el invierno de 1983, Gabriela
Vergara, dueña de la Editorial Vergara, que había publicado la versión española
de Un hombre, de Oriana Fallaci, me pidió que arreglara un encuentro entre
la famosa escritora y periodista de izquierda y JLB.
Ver a Borges era lo más fácil del mundo.
A Oriana Fallaci le hubiera bastado con telefonear directamente. Pero, de
alguna manera, las personas que la rodeaban en Buenos Aires le habían hecho
creer que era casi imposible ver a Borges, pese a que Oriana no quería
«entrevistarlo», sino simplemente «conversar con él», según dijo.
Gabriela Vergara me llamó a las once de
la mañana. Corté y llamé a Borges. Él dijo que estaba encantado de conocer a
esta mujer tan famosa y que nos esperaba a las dos de la tarde.
Oriana acababa de hacer una entrevista
al presidente de la República, general Leopoldo Galtieri. Borges y Oriana coincidieron
totalmente, no sólo acerca de Galtieri y los regímenes militares en América
del Sur, sino acerca de la similitud entre la situación de la Argentina y la de
Grecia.
La conversación, que se inició y
continuó por un rato en inglés, pasó por momentos al italiano, que Borges entendía
bien, pero sólo chapurreaba. Se citó al inevitable Dante y Oriana se retiró con
la convicción de haber estado de acuerdo en todo con Borges. En los últimos
años él hablaba con frecuencia en contra de los militares, pero lo hacía en
privado. Nunca hizo una declaración pública coherente y fundada en contra de
ellos,* a quienes había
aceptado atolondradamente en un primer momento, por el mero hecho de creer que
eran antiperonistas. Lo más indulgente que puede decirse de esta actitud es que
revelaba inmadurez y precipitación.
El encantamiento que creaba Borges en
sus auditorios, como algunos políticos con mucho carisma, hacía que algunos de
sus allegados sintieran como una desgarradura la pérdida de ese amigo
exclusivo. Él aceptaba estas actitudes en sus amigos y volvía a sacar a luz, a
veces, sus miedos, su antigua incapacidad de hablar en público, como si la
inhibición pudiera reanudarse en cualquier momento. Era como si pidiera
disculpas por su éxito y quisiera consolar posibles envidias.
En las conferencias primeras la
sensación de su desamparo se acentuaba. Aunque en ese entonces podía leer,
jamás llevó notas a ninguna conferencia. En ese caso hubiera tenido que
acercar demasiado el papel a la cara, perdiendo de paso esa comunicación con
el público que dependía de una aparente falta de contacto, de su estar «como
sumergido y por encima». Nunca ha habido un hombre más a solas consigo mismo
que se diera en la más acompañada y banal de las actividades literarias: una
conferencia pública. Ese aislamiento, ese sentirse solo ante la gente,
confería extrañeza, una calidad rara a lo que iba diciendo, y esto se acentuaba
cuando lo hacía en francés o inglés, ya que los idiomas extranjeros son un poco
«el otro mundo», el mundo de la fantasía, el más cercano por haber sido remoto.
Sus conferencias no afirmaban, no opinaban; él simplemente presentaba y, de
una manera tenue, preguntaba el porqué de su destino, de una actitud. Pues
cuando Borges hablaba de Heráclito o de Lawrence de Arabia estaba hablando de
sí mismo.
Bioy Casares y Manuel Peyrou, sus amigos
más íntimos, nunca asistieron a estas conferencias. ¿Una forma tácita de desaprobación?
Acaso. Aunque es posible que no les gustara el ambiente bullanguero que se
formaba en torno a las conferencias.
A pesar de su éxito, a la mayor
desenvoltura que le daba el tener un poco más de dinero, siempre que invitaba
a un grupo de amigas se adelantaba y pagaba las entradas. Nunca se le ocurrió
que tenía derecho a invitar sin pagar. (No olvidemos que estas conferencias
eran clases, cursos.)
Una vez que iba a dar una conferencia
sobre Lawrence de Arabia, y que tal vez le fue sugerida por doña Leonor, ya
que T. E. Lawrence era fervorosamente admirado por Victoria Ocampo, doña Leonor
invitó a Victoria.
La conferencia se dio en la Sociedad
Científica Argentina. Poco antes de iniciarse el acto se presentó Victoria con
un séquito, como era su costumbre, esta vez de siete personas: José Bianco,
secretario de redacción de Sur, Sofía Álvarez, secretaria privada de
Victoria; el escritor español y ex embajador de la República Ricardo Baeza;
María Rosa Oliver, en silla de ruedas con Pepa, su dama de compañía y Ralph
Siegmann, un joven alemán amigo suyo; cerraba el cortejo Enrique Pezzoni, muy
joven entonces. Victoria no saludó a nadie, ni siquiera a Borges, que esperaba
tímidamente junto a la boletería y entró al salón seguida de su escolta, mientras
los ujieres se apartaban deferentemente y yo aprovechaba para unirme al
cortejo.
La mera presencia de Victoria Ocampo
había dejado pasmados por el honor a los organizadores del curso.
Al terminar comenté esto con Georgie. Le
dije que era una tontería comprar las entradas de sus amigos: él tenía derecho
a invitarnos libremente, como Victoria lo había demostrado. Georgie pareció
molesto y, cuando insistí, me contestó: «Bueno..., son cosas de Victoria.
Probablemente es por eso que siempre me he sentido incómodo con ella».
Y siguió pagando la entrada de sus
amigas.
* Una
vez en una entrevista dijo que los militares en su patria «nunca habían oído el
zumbido de una bala». (Cito de memoria.) Eso es todo.
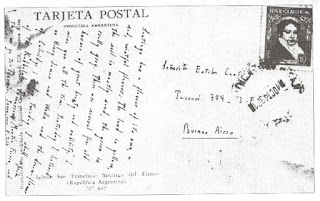

No hay comentarios:
Publicar un comentario