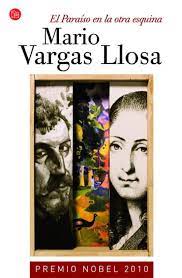A mí no me engañas
Kelly Link
Para Henry William Link III
LOS DEL VERANO
Se despertó mientras su padre la
rociaba como a una planta marchita, pulverizador en mano.
—Fran —decía él—. Fran.
Despierta, cariño. ¡Arriba!
Fran tenía gripe, aunque en
realidad parecía que la gripe la tenía a ella, que la había secuestrado. En
consecuencia, llevaba tres días faltando a clase. La noche anterior se había
tomado tres comprimidos antigripales con antihistamínico y se había quedado
dormida en el sofá mientras en la tele un señor lanzaba cuchillos. Tenía la
cabeza como forrada de fieltro y mocos, y la cara mojada de fertilizante
aguado.
—¡Para! —pidió con voz ronca—. Ya
estoy despierta.
Le entró un ataque de tos tan
fuerte que tuvo que sujetarse los costados antes de poder incorporarse. Su
padre no era más que una silueta oscura en una habitación llena de sombras,
pero su mero volumen era un mal presagio. Aunque el sol aún no se había asomado
a la cima de las montañas, había luz en la cocina y también una maleta junto a
la puerta. Sobre la mesa, un plato de huevos revueltos. Fran estaba hambrienta.
El padre continuó hablando:
—Voy a estar fuera un tiempo. Una
semana o puede que tres; más no. Mientras tanto, tendrás que cuidar de los del
verano. Este fin de semana vendrán los Roberts, así que mañana o pasado tendrás
que hacerles la compra. Que no se te olvide mirar la fecha de caducidad de la
leche y cambiar las sábanas de todas las camas. He dejado las fechas de todas
las casas sobre la encimera, y la gasolina que hay en el coche debería bastar
para hacer las rondas.
—Espera —dijo Fran; todas las
palabras le dolían—. ¿Adónde vas?
Él se sentó en el sofá a su lado
y se sacó algo de debajo. Se lo mostró: uno de los viejos juguetes de Fran, el
huevo mono.
—Ya sabes que estos cacharros no
me gustan. ¿Tanto te costaría guardarlos?
—Hay muchas cosas que a mí no me
gustan —repuso Fran—. ¿Adónde vas?
—A un grupo de oración de Miami
que he encontrado en internet —dijo su padre.
Se le acercó y le puso la mano en
la frente. La tenía tan fresca que su tacto reconfortante hizo que a Fran le
llorasen los ojos.
—Ya no estás ardiendo.
—Lo que sí sé es que tu deber es
quedarte aquí y cuidar de mí —le advirtió Fran—. Eres mi papi.
—Pero ¿cómo voy a cuidar de ti si
no estoy bien? Ya sabes las cosas que he hecho.
Fran no lo sabía, pero se lo
imaginaba.
—Anoche saliste —le dijo—.
Estuviste bebiendo.
—No hablo de anoche, hablo de
toda la vida.
—Pero... —protestó Fran, y tosió
de nuevo.
Estuvo tosiendo tanto rato y tan
fuerte que vio chiribitas. A pesar de lo mucho que le dolían las costillas y de
que tan pronto como conseguía aspirar una buena bocanada de aire la tosía, las
cápsulas que había tomado hacían que todo pareciera tan placentero que su padre
podría haber estado recitando poesía. Se le cerraban los ojos. A lo mejor más
tarde, cuando se despertase, él le haría el desayuno.
—Si alguien pasa por aquí, diles
que me he ido. Fran, el hombre que te diga que conoce la hora y el día, o es un
mentiroso o un necio. Lo único que se puede hacer es estar preparado.
Le dio una palmadita en el hombro
y le acomodó la colcha alrededor de las orejas. Cuando despertó de nuevo, era
después de mediodía y hacía horas que su padre había partido. Tenía treinta y
nueve de fiebre. El pulverizador para plantas le había provocado un sarpullido
en las mejillas.
El viernes Fran fue a clase.
Desayunó una cucharada de crema de cacahuete y cereales sin leche, y, al
pararse a pensar, no recordaba cuándo había comido por última vez. Salió a la
carretera a coger el autobús del instituto y la tos asustó a los cuervos.
Se pasó las tres primeras clases,
incluyendo la de cálculo, cabeceando; hasta que tuvo tal ataque de tos que la
profesora la mandó a la enfermería. Sabía que lo más probable era que la enfermera
quisiera llamar a su padre y enviarla a casa, y eso podía desembocar en
problemas. Pero de camino a la consulta Fran se encontró con Ophelia Merck.
Estaba de pie junto a su taquilla.
Ophelia Merck tenía coche propio:
un Lexus. Su familia era una de las que solía pasar allí el verano, pero ahora
vivían todo el año en la casa que tenían en Horse Cove, junto al lago. Tiempo
atrás, Fran y ella habían pasado las tardes de todo un verano jugando con sus
Barbies mientras el padre de Fran retiraba nidos de avispas con humo, retocaba
la pintura de los paneles de cedro o derribaba vallas viejas. No se habían
vuelto a tratar desde entonces, a pesar de que en más de una ocasión el padre
le había llevado un par de bolsas grandes de ropa de Ophelia, que Fran heredaba.
Algunas de las prendas aún tenían la etiqueta colgada.
Al final dio un estirón y así se
acabó lo de las bolsas, pues Ophelia era menuda. Según Fran, en otros aspectos
tampoco había cambiado mucho: seguía siendo guapa, tímida, mimada y hacía todo
lo que le decías. Corría el rumor de que su familia había decidido marcharse de
Lynchburg y vivir todo el año en Robbinsville cuando una profesora la pilló en
el baile del instituto besándose en el baño con otra chica. O eso o al señor
Merck lo habían suspendido por malas prácticas. De hecho, ésta era la otra
teoría: escoge la que más te guste.
—Ophelia Merck —dijo Fran—.
Necesito que me acompañes a la enfermería. Tengo que ir a ver a Tannent y sé
que me va a mandar a casa. Alguien tendrá que llevarme.
Ophelia abrió la boca y la volvió
a cerrar. Asintió con la cabeza.
Le había vuelto a subir la fiebre
a treinta y nueve, así que la enfermera le dio un justificante para ausentarse
del recinto escolar y otro a Ophelia.
—No sé dónde vives —comentó ésta.
Estaban en el aparcamiento y
buscaba las llaves del coche.
—Toma la carretera 129.
Ophelia asintió.
—Está subiendo por Wild Ridge,
más allá del coto de caza. —Se recostó en el reposacabezas y cerró los ojos—.
Ay, mierda. Se me había olvidado: ¿podemos pasar primero por la tienda? Tengo
que preparar la casa de los Roberts.
—Supongo que sí.
En la tienda, Fran cogió leche,
huevos, pan de molde integral y embutidos para los Roberts. Para ella,
paracetamol y medicinas para el catarro, además de una botella de zumo de
naranja recién exprimido, burritos para calentar en el microondas y unos
gofres.
—Ponlo en la cuenta —le dijo a
Andy.
—Me han dicho que la otra noche
tu papi se metió en un lío.
—Ah, ¿sí? Ayer por la mañana se
fue a Florida. Dice que tiene que hacer las paces con Dios.
—Yo diría que no es precisamente
con él con quien tiene que hacer las paces —contestó Andy.
Fran se apretó la palma de la
mano contra el ojo, que le ardía.
—¿Qué ha hecho?
—Nada que no se arregle con
buenos modales y un poco de unto. Dile que ya lo hablaremos cuando vuelva.
La mitad de las veces que su
padre se daba a la bebida, Andy y su primo Ryan tenían algo que ver, por mucho
que aquél fuese un condado seco. En la furgoneta que aparcaba detrás de la
tienda, Andy tenía toda clase de bebidas alcohólicas esperando a todo el que
las quisiera y supiera a quién preguntar. Lo bueno lo traía de Andrews, el
condado vecino; pero lo mejor era lo que hacía el padre de Fran. Todo el mundo
decía que sus brebajes eran demasiado buenos para ser estrictamente naturales.
Y no les faltaba razón. Cuando no estaba reconciliándose con Dios, se metía en
toda clase de líos, así que Fran supuso que en aquella ocasión se habría
comprometido a suministrar algo y Dios no le iba a permitir cumplir su promesa.
—Vale, ya se lo diré.
Ophelia estaba leyendo la lista
de ingredientes de una chocolatina, pero Fran sabía que no se le escapaba
detalle de la conversación.
—Que me estés haciendo un favor
no significa que te tengas que enterar de mis asuntos —le dijo cuando llegaron
al coche.
—Vale —respondió Ophelia.
—De acuerdo. Bien. Igual me
podrías acercar a casa de los Roberts. Está en...
—Ya sé dónde está —dijo Ophelia—.
Mi madre estuvo allí todo el verano jugando al bridge.
Los Roberts guardaban la llave de
repuesto debajo de una roca de mentira, igual que todo el mundo. Ophelia se
quedó frente a la puerta, como esperando a que la invitase a entrar.
—Venga, entra —la instó Fran.
No se podía decir mucho de la
casa de los Roberts: abundante tela de cuadros escoceses y gran profusión de jarras
con forma de personajes famosos y figuras de perros en distintas fases de la
caza: olisqueando, señalando la presa o trotando con ella sujeta suavemente
entre las fauces.
Fran hizo las camas de las
habitaciones más pequeñas y pasó la aspiradora a toda prisa por la planta baja,
mientras Ophelia se encargaba del dormitorio principal y de la araña que se
había construido un hogar en la papelera. Se la llevó afuera y Fran no tuvo
ánimos para mofarse de ella por eso. Fueron de estancia en estancia comprobando
que había bombillas en todas las lámparas y que la televisión por cable
funcionaba. Mientras trabajaban, Ophelia canturreaba; las dos estaban en el
coro y, sin darse cuenta, Fran se puso a evaluar su voz. Soprano: cálida y
luminosa al mismo tiempo; mientras que Fran era una contralto muy dada a los
gallos, incluso cuando no tenía gripe.
—Basta ya —dijo en voz alta, y
Ophelia se detuvo y la miró—. No, tú no.
Abrió el grifo de la cocina y
esperó hasta que el agua salió clara. Estuvo tosiendo un buen rato y escupió en
el desagüe. Eran casi las cuatro.
—Ya está todo.
—¿Cómo te encuentras? —le
preguntó Ophelia.
—Como si me hubieran dado una
paliza.
—Venga, que te llevo a casa —dijo
Ophelia—. ¿Hay alguien? Lo digo por si te pones peor.
Fran no se molestó en contestar,
pero, en algún lugar entre las taquillas del instituto y el dormitorio de los
Roberts, Ophelia parecía haber decidido que ya habían roto el hielo. Le habló
sobre un programa de televisión y sobre la fiesta del sábado a la que ninguna
de las dos iba a asistir, y Fran empezó a sospechar que en otra época, en
Lynchburg, Ophelia había tenido amigos. Se quejaba de los deberes de cálculo,
le contó que se estaba tejiendo un jersey y le recomendó una banda de roqueras
que quizá le gustase. Incluso se ofreció a grabarle un disco. Según iban
atravesando los campos, no paraba de exclamar:
—Es que no me acostumbro. Me
refiero a vivir aquí todo el año —aclaró Ophelia—. Ya sé que llevamos
aquí doce meses, pero... es que ¡es todo tan bonito! Es como estar en otro
mundo, ¿no te parece?
—No sé —respondió Fran—. Nunca he
salido de aquí.
—Oh —contestó Ophelia sin que la
réplica la afectase demasiado—. Bueno, te lo digo yo: esto es una preciosidad.
Todo es tan bonito que casi duele mirarlo. Me encantan las mañanas, cuando la
niebla lo cubre todo. ¡Y los árboles! Y en las carreteritas, a cada curva hay
una cascada. O un prado lleno de flores. Por no hablar de las hondonadas, como
decís vosotros. —Fran oyó las comillas invisibles que abarcaban la palabra—. No
sabes qué vas a ver ni con qué te vas a encontrar hasta que estás allí mismo,
en mitad de toda esta belleza. ¿Vas a solicitar plaza en la universidad para el
año que viene? Yo estoy pensando en hacer Veterinaria; no puedo más con las
clases de lengua y literatura. Animales grandes, nada de perritos falderos ni
de cobayas. A lo mejor voy a California.
—Nosotros no somos de los que van
a la universidad.
—Oh —respondió Ophelia—. Pues tú
eres mucho más lista que yo, que lo sepas. Por eso pensaba que...
—Gira aquí —dijo Fran—. Ve con
cuidado, que no está asfaltado.
Subieron por el camino que
discurría por entre los arbustos de laurel hasta llegar a la pequeña pradera
con el riachuelo sin nombre. Fran oyó suspirar a Ophelia, que debía de estar
haciendo lo posible por no comentar lo hermoso que era el paisaje. Y vaya si lo
era. Fran lo sabía. La casa estaba prácticamente escondida, como una novia tras
un velo de enredaderas: Clematis
virginiana y madreselva; montones de rosales trepadores de flores rosas y
blancas que ocupaban todo el porche y amenazaban con hundir el tejado.
Abejorros de patas acorazadas con polvo dorado zigzagueaban entre la hierba; un
poco más de polen y no serían capaces de volar.
—Es vieja —dijo Fran—. Necesita
un tejado nuevo. Mi bisabuelo la compró por catálogo. Unos hombres subieron la
montaña con las piezas y los cherokees que aún no se habían marchado vinieron a
ver cómo la construían.
Se sorprendía de sí misma: lo
siguiente iba a ser invitarla a dormir a casa.
Abrió la puerta del coche, se
bajó como pudo y cogió la bolsa de la compra. Antes de poder agradecérselo,
Ophelia ya había salido del vehículo.
—¿Sería...? —preguntó,
titubeante—. ¿Te importa si entro un momento al baño?
—Sólo tenemos un retrete en el
patio de atrás —dijo Fran con cara de póquer, pero enseguida capituló—: Bueno,
venga; es un baño normal y corriente. Pero es que no está muy limpio.
Cuando entraron en la cocina,
Ophelia no dijo nada; no obstante, Fran la vio fijarse en todo: los platos
acumulados en el fregadero, la almohada y la colcha raída en el sofá hundido.
Las montañas de ropa sucia junto a la lavadora que había en la cocina. Los
huecos de la ventana por donde se habían colado los zarcillos de las
enredaderas.
—Me imagino que te hará gracia
que mi padre y yo nos ganemos la vida cuidando de las casas de los demás pero
que la nuestra esté hecha unos zorros.
—No, estaba pensando que tendría
que haber alguien que cuidara de ti —contestó Ophelia—. Al menos mientras estés
enferma.
Fran se encogió de hombros.
—Me las apaño sola —dijo—. El
baño está por ese pasillo.
Cuando se quedó a solas, se tomó
dos cápsulas antigripales con el último trago de ginger ale que había en la
nevera. Se había quedado sin gas, pero seguía frío. Se tumbó en el sofá, se
tapó hasta las cejas con la colcha y se acurrucó entre los cojines, que estaban
llenos de bultos. Le dolían las piernas y tenía las mejillas ardiendo y los
pies helados.
Un minuto más tarde, Ophelia se
sentó a su lado.
—Ophelia —le dijo—, te agradezco
mucho que me hayas acompañado a casa y que me hayas ayudado en casa de los
Roberts, pero no me gustan las chicas. No te pongas bollera conmigo, ¿vale?
—Te he traído un vaso de agua.
Tienes que tomar líquidos.
—Mmm —dijo Fran.
—¿Sabes qué?, un día tu padre me
dijo que yo iría al infierno. Estaba en mi casa haciendo no sé qué; arreglando
una tubería que había reventado o algo así. No sé ni cómo lo sabía porque creo
que ni siquiera yo tenía ni idea. Todavía no. Después de decirme eso, no te
trajo más a jugar conmigo, pero yo nunca se lo conté a mi madre.
—Mi padre piensa que todo el
mundo va a ir al infierno —respondió Fran desde debajo de la colcha—. A mí me
da igual donde me toque ir, mientras sea lejos de aquí y él no esté.
Ophelia se quedó callada un par
de minutos, pero, como tampoco se marchaba, al final Fran asomó la cabeza.
Ophelia tenía uno de sus juguetes en la mano: el huevo mono. Le estaba dando
vueltas.
—Dame —dijo Fran—, que te enseño
cómo funciona.
Dio cuerda al huevo con la llave
de filigrana y lo posó en el suelo. El juguete empezó a vibrar furiosamente.
Como un resorte, del hemisferio inferior salieron un par de patas y una cola de
escorpión hechas de latón repujado, y el huevo se tambaleó de aquí para allá
sobre ellas mientras la cola articulada se enroscaba y se estiraba. Se abrieron
un par de portillas en la parte superior y salieron dos brazos que
tamborilearon la cúpula del huevo hasta que ésta hizo clic y se abrió. De
dentro emergió la cabeza del mono con un trozo de cáscara a modo de sombrero.
Abría y cerraba la boca con su cháchara frenética y entornaba los ojos, que
estaban hechos con una piedra de granate de color rojo. Los brazos describían
círculos cada vez más grandes en el aire, hasta que se le acabó la cuerda y
todas las extremidades se retrajeron al interior.
—¡¿Qué diantres...?! —exclamó
Ophelia.
Recogió el huevo y resiguió el
contorno de las piezas con el dedo.
—Es un recuerdo de familia
—explicó Fran.
Sacó el brazo de debajo de la
colcha, cogió un pañuelo de papel y se sonó la nariz por vez número mil.
—No se lo hemos robado a nadie,
si eso es lo que piensas.
—No —dijo Ophelia, y frunció el
ceño—. Es que nunca he visto nada igual. Es como un huevo Fabergé; debería
estar en un museo.
Había muchos juguetes más: el
gato risueño y el elefante que bailaba vals; el cisne al que se le daba cuerda
para que persiguiese al perro. Y otros con los que Fran no jugaba desde hacía
años. La sirena que se peinaba las piedras preciosas del pelo. Baratijas para
críos, las llamaba su madre.
—Ahora me acuerdo... Cuando
venías a jugar a mi casa, un día trajiste un pececito plateado. Era más pequeño
que mi dedo meñique, y cuando lo metimos en la bañera no paraba de nadar.
También tenías una cañita de pescar y un gusano dorado que se retorcía en el
anzuelo. Me dejaste pescarlo, y cuando lo conseguí habló. Me dijo que si lo
soltaba me concedería un deseo.
—Pediste dos pedazos de tarta de
chocolate.
—Y luego mi madre hizo una,
¿verdad? —dijo Ophelia—. El deseo se hizo realidad, pero sólo me pude comer un
trozo. A lo mejor ya sabía que la iba a preparar, pero ¿para qué pedir lo que
ya me iban a dar?
Fran no decía nada; estaba
mirando a Ophelia con los ojos entornados, como a través de una rendija.
—¿Todavía tienes el pececito?
—Sí, está por ahí. El mecanismo
dejó de funcionar y ya no concedía deseos. Creo que no me importó, porque
tenían que ser deseos pequeños.
—Jaja. —Ophelia se levantó—.
Mañana es sábado. Vendré por la mañana para asegurarme de que estás bien.
—No hace falta.
—Ya lo sé. Pero vendré
igualmente.
Según dijo el padre de Fran un
día que estaba borracho, antes de iluminarse con la religión, cuando haces por
los demás cosas que podrían hacer ellos mismos pero te pagan por hacerlas, los
dos os acostumbráis.
Otras veces no te pagan y eso se
llama caridad. Al principio la caridad es incómoda, aunque luego deja de serlo.
Después de una temporada, tal vez empieces a sentirte mal si no haces por ellos
una cosa más y después otra más y otra y otra. Puede incluso que pienses que
eso te hace inestimable, porque te necesitan. Y cuanto más te necesiten,
más los necesitas tú. La balanza se desequilibra. No lo olvides, Franny. A
veces estás en un lado de la ecuación y otras, en el lado opuesto: debes saber
dónde estás y si debes algo. A menos que consigas restablecer el equilibrio,
así es como quedará la cosa.
Fran, hasta las cejas de medicina
para el catarro, febril y sola en la casa que su bisabuelo compró por
catálogo y que se escondía tras un velo de rosas, soñó —como todas las noches—
con escapar. Se despertaba cada dos horas deseando que alguien le trajera otro
vaso de agua, se le empapó la ropa de sudor, se quedó fría y después volvió a
sudar como una caldera.
Aún estaba en el sofá cuando
llegó Ophelia y llamó con los nudillos en la mosquitera.
—¡Buenos días! O mejor dicho,
buenas tardes. Bueno, ya es mediodía. Te he traído naranjas para hacer zumo y,
como no sabía si prefieres las salchichas o el beicon, te he cogido un bollo de
cada.
Fran se incorporó con gran
esfuerzo.
—¡Fran! —exclamó Ophelia, y se
quedó de pie frente al sofá con un bollo con forma de cabeza de gato en cada
mano—. ¡Qué mala cara tienes! —Le rozó la frente con los nudillos—. Menuda
fiebre. Ya sabía yo que no tendría que haberte dejado sola. ¿Qué hago? ¿Te
llevo a urgencias?
—Nada de médicos —pidió Fran—.
Querrán saber dónde está mi padre. ¿Agua?
Ophelia salió corriendo hacia la
cocina.
—Necesitas antibióticos. O algo,
no sé. ¿Fran?
—Toma esto.
Cogió una factura de un montón de
correo que había en el suelo y sacó el sobre franqueado. Se arrancó tres pelos
de la cabeza, los metió dentro, lo lamió y lo cerró.
—Lleva esto hasta donde la
carretera se cruza con el canal —dijo—. Arriba del todo.
Tosió y algo seco se le agitó
dentro de los pulmones como si fuera un sonajero.
—Cuando llegues a la casa grande,
ve por la parte de atrás y llama a la puerta. Di que te envío yo. Tú no verás a
nadie, pero sabrán que vas de mi parte. Después de llamar, entra. Sube
directamente al piso de arriba. Pero ¡directamente! Y mete el sobre por debajo
de la puerta. La tercera bajando el pasillo, ya sabrás cuál. Luego esperas en
el porche y me traes lo que te hayan dado.
Ophelia la miró como si estuviera
delirando.
—Ve —insistió Fran—. Si no hay
ninguna casa o si la que hay no es la que te digo, vuelve y dejaré que me
lleves a urgencias. O si la encuentras, te entra el canguelo y no eres capaz de
hacer lo que te pido, vuelve e iremos al hospital. Pero si haces lo que te
digo, será como lo del pececito.
—¿Como lo del pececito? —preguntó
Ophelia—. No te entiendo.
—Ya lo verás. Atrévete —dijo Fran
esforzándose por parecer alegre—. Como las chicas de las baladas. Antes de
irte, ¿me traes otro vaso de agua?
Ophelia se marchó.
Fran se quedó tendida en el sofá,
tratando de adivinar qué estaría viendo Ophelia. De vez en cuando se llevaba
una especie de catalejo al ojo: algo mucho más útil que cualquiera de las
baratijas. Lo primero que vio a través de él fue el camino, el que parecía
acabar sin más. Pero, si uno se fijaba bien, la senda cruzaba el riachuelo que
subía la loma y desde allí salía el canal hacia abajo. La pradera desaparecía
entre los arbustos de laurel y después venían los árboles cubiertos de rosales
trepadores, de modo que uno ascendía entre cortinas de rosa y blanco. Una tapia
de piedra medio derruida y, por fin, la casa grande. Hecha de piedra en seco,
los muros estaban tan envejecidos por el paso del tiempo como la tapia en
ruinas. Tenía dos pisos, una cubierta de pizarra, un largo porche de tejado
inclinado y postigos de madera tallada que dejaban a todas las ventanas ciegas.
Dos manzanos retorcidos y viejos: uno cargado de fruta y el otro yermo y con la
corteza plateada ennegrecida. Entre los dos, Ophelia encontró el camino de
musgo que conducía a la puerta trasera; en el dintel encontró una palabra
tallada en la piedra: ATRÉVETE.
Y esto es lo que Fran vio que
hacía Ophelia: después de llamar a la puerta, vaciló apenas un instante y
después la abrió.
—¿Hola? Me envía Fran —anunció en
voz alta—. Está enferma. ¿Hola?
No contestó nadie.
Así que Ophelia respiró hondo y
atravesó el umbral para adentrarse en un pasillo oscuro y abarrotado de cosas.
Había una habitación a cada lado y, al final, una escalera. En la losa de
piedra que tenía delante decía: ATRÉVETE. ATRÉVETE. A pesar de la invitación,
Ophelia no parecía tener la tentación de investigarlas y Fran pensó que era muy
sensato por su parte: había pasado la primera prueba con éxito. Lo lógico sería
pensar que tras una de las puertas había un salón y que detrás de la otra, una
cocina; pero te equivocarías. Una era la Habitación de la Reina y la otra lo que
Fran llamaba la Habitación de la Guerra.
Las paredes del pasillo estaban
cubiertas de mohosas columnas de revistas, catálogos y periódicos,
enciclopedias y novelas góticas. El espacio que quedaba entre ellas era tan
estrecho que hasta Ophelia, tan menuda como era, tenía que avanzar de lado. Del
interior de bolsas de papel y sacos de plástico sobresalían piernas de muñecas,
cubiertos de plata, trofeos de tenis, frascos de conservas, cajas de
cerillas vacías y dentaduras postizas, y otros objetos mucho más insólitos.
Sería normal pensar que al otro lado de sendas puertas habría aún más pilas a
punto de desmoronarse y montones de trastos viejos, y no te equivocarías. Pero
también había otras cosas. Al pie de la escalera, grabado en la primera
contrahuella, había otro consejo para invitados como Ophelia: ATRÉVETE,
ATRÉVETE; PERO NO DEMASIADO.
Fran supo que los dueños de la
casa, muy juguetones ellos, habían vuelto a las andadas. Uno había adornado la
balaustrada con plumas de pavo real, guirnaldas de Navidad plateadas y hiedra.
Otro había pegado a la pared con chinchetas multitud de siluetas recortadas,
polaroids, ferrotipos y fotos de revistas; capa sobre capa sobre capa: cientos
de ojos vigilando a Ophelia avanzar con cautela por los peldaños.
Tal vez ella no se fiase de que
no estuvieran podridos, pero los escalones eran seguros. Alguien había cuidado
muy bien de la casa.
Al llegar arriba descubrió que la
moqueta era mullida, casi esponjosa. «Musgo —pensó Fran—. Han vuelto a cambiar
la decoración. Me costará una eternidad limpiar eso.» Aquí y allá afloraban
setas blancas y rojas que formaban bonitos círculos sobre el musgo. También
había más juguetes esperando que alguien jugase con ellos: un dinosaurio que
necesitaba que le diesen cuerda y un vaquero de pega encaramado a sus hombros
de latón y cobre. Cerca del techo, dos dirigibles acorazados flotaban amarrados
a una lámpara con sendas cintas color escarlata. Los cañones de los zepelines
funcionaban a la perfección y habían perseguido a Fran por el pasillo más de
una vez; al llegar a casa había tenido que sacarse los diminutos perdigones de
plomo de las espinillas con pinzas. Sin embargo, en ese momento se estaban
comportando.
Ophelia pasó frente a una puerta,
dos puertas, y se detuvo ante la tercera. Encima había un aviso final:
ATRÉVETE, ATRÉVETE; PERO NO DEMASIADO, NO SEA QUE EL CORAZÓN SE TE QUEDE
HELADO. Posó la mano en el pomo pero no lo giró. «No tiene miedo, pero tampoco
es tonta —pensó Fran—. Eso les gustará.» O no.
Se agachó para meter el sobre de
Fran por debajo de la puerta y en ese instante pasó algo: un objeto se deslizó
desde su bolsillo y aterrizó sobre la moqueta de musgo.
Ya en el otro extremo del
pasillo, se detuvo frente a la primera puerta. Parecía haber oído algo o a
alguien. Música, tal vez. O una voz que pronunciaba su nombre. Una invitación.
El pobre corazón dolorido de Fran se llenó de dicha: ¡les había caído bien!
Pues claro que sí, ¿a quién no le caía bien Ophelia?
Bajó la escalera y pasó por entre
las torres de trastos y cacharros. Salió al porche y se sentó en el balancín,
pero no se columpió. Parecía estar pendiente de la casa y, al mismo tiempo, del
jardincito de rocas de atrás, que enseguida se topaba con la montaña. Había
hasta una cascada, y Fran esperaba que a Ophelia le gustase. Porque antes no
había nada de eso: era todo en su honor, para Ophelia, que opinaba que las
cascadas eran una preciosidad.
Sentada en el porche, no paraba
de volver la cabeza a un lado y a otro, como si temiese que alguien se le fuera
a acercar a hurtadillas por la espalda. Pero allí no había más que
abejorros carpinteros que volvían con sus alforjas de oro y un picapinos que
taladraba buscando larvas. Había una marmota en un claro de hierba aplastada,
y, cuanto más miraba Ophelia, más cosas veían ella y Fran. Una pareja de crías
de zorro durmiendo bajo un laurel. Una cierva y un cervatillo tirando de
las enredaderas de los árboles más jóvenes. Hasta un oso pardo que aún
conservaba mechones del pelaje del último invierno, olisqueando por encima de
la loma que había junto a la casa. Mientras Ophelia se quedaba fascinada,
sentada en el porche de aquella morada tan peligrosa, Fran se hizo un ovillo en
el sofá; irradiaba olas de calor. Temblaba con tal violencia que le
castañeteaban los dientes y se le cayó el catalejo al suelo. «Tal vez me esté
muriendo —pensó Fran—, y por eso ha venido Ophelia.»
Fran dormitaba y al mismo tiempo
estaba atenta a la llegada de Ophelia. Quizá hubiera hecho algo mal y no le
enviasen nada para ayudarla. O a lo mejor no le devolvían a Ophelia, con su
bonita voz de soprano, su timidez, su amabilidad innata. Sus rizos rubio
platino. Les gustaban las cosas brillantes. En cuanto a eso, eran como urracas;
y en otros sentidos, también.
Pero, por fin, allí estaba ella,
con los ojos como platos y la cara iluminada como un farolillo.
—Fran. Fran, despierta. He ido
hasta allí y ¡me he atrevido! ¿Quién vive en esa casa?
—Los del verano —dijo Fran—. ¿Te
han dado algo para mí?
Ophelia posó un objeto sobre la
colcha. Como todo lo que hacían los del verano, era muy bonito: una ampolla de
cristal nacarado del tamaño de un pintalabios con una serpiente esmaltada de
color verde enroscada a su alrededor. La cola hacía las veces de tapón. Fran
tiró de ella y se desenroscó. De la boca del frasquito salió una pequeña vara y
se desenrolló una tira de seda con una leyenda bordada: «Bébeme».
Ophelia contemplaba con los ojos
brillantes de tantas maravillas.
—Me senté a esperar y ¡vi dos
cachorros de zorro! Se acercaron al porche y arañaron la puerta hasta que se
abrió. ¡Entraron tan campantes! Luego salieron y uno de ellos llevaba la
botella en la boca; me la dejó a los pies y se marcharon tan contentos
hacia el bosque. Fran, ha sido como un cuento de hadas.
—Sí —convino Fran.
Se llevó la ampolla a la boca y
se bebió el contenido. Tosió, se pasó el dorso de la mano por los labios y
después se la lamió.
—Me refiero a que cuando la gente
dice que algo es como un cuento de hadas —aclaró Ophelia—, lo que quieren decir
es que alguien se ha enamorado y se ha casado. Que serán felices para siempre.
Pero esa casa, esos zorros, son un cuento de verdad. ¿Quiénes son los del
verano?
—Así es como los llama mi padre
—explicó Fran—. Menos cuando se pone religioso y le da por decir que son
demonios que han venido a robarle el alma. Es porque le suministran bebida.
Aunque él nunca ha tenido que cuidar de ellos: lo hacía mi madre. Y ahora que
ella se ha ido, sólo me ocupo yo.
—¿Cuidas de ellos? —preguntó
Ophelia—. ¿Te refieres a los Roberts?
Una ola de tremendo bienestar
inundó a Fran. Por primera vez en varios días tenía los pies calientes y la
garganta bañada en bálsamo y miel. Ni siquiera sentía la nariz tan irritada y
roja.
—Ophelia...
—Dime.
—Creo que me voy a poner bien
—dijo Fran—. Y eso es algo que tú has hecho por mí. Has sido valiente y una
verdadera amiga, y ahora tengo que pensar cómo devolverte el favor.
—No he sido... —protestó
Ophelia—. Quiero decir que me alegro de haberlo hecho, de que me lo pidieras.
Prometo que no se lo contaré a nadie.
«Si lo contaras, te arrepentirías»,
pensó Fran, pero no dijo nada.
—Ophelia, necesito dormir.
Después, si quieres, podemos hablar. Si te apetece, te puedes quedar mientras
duermo. Pero sólo si quieres. No me importa que seas lesbiana. Hay gofres en la
encimera y los dos bollos que has traído. A mí me gustan los de salchicha; el
de beicon te lo puedes comer.
Y se quedó dormida antes de que
Ophelia tuviera tiempo de contestar.
Lo primero que hizo al
despertarse fue prepararse un baño. Se pasó revista frente al espejo: el pelo
lacio, grasiento y más enredado que la melena de una bruja; además tenía
ojeras, y cuando sacó la lengua vio que estaba amarilla. Una vez limpia y
vestida, observó que los vaqueros le quedaban flojos y se le notaban todos
los huesos.
—Podría comerme un burro —le
confesó a Ophelia—, pero de momento me conformo con una cabeza de gato y un par
de gofres.
Había zumo de naranja natural que
Ophelia había servido en una jarra de cerámica. Fran prefirió no comentarle que
a veces su padre la usaba de escupidera.
—¿Te importa si te hago preguntas
sobre ellos? —inquirió Ophelia—. Sobre los del verano.
—No creo que pueda responder a
todas tus preguntas, pero adelante.
—Cuando llegué allí y entré,
pensé que debía de tratarse de una de esas personas que se confinan en casa. Alguien
con síndrome de Diógenes. Lo he visto en la tele y a veces guardan hasta su
propia caca. Y gatos muertos. Es horrible...
»Pero la cosa fue poniéndose cada
vez más rara y, sin embargo, yo no tuve miedo. Me daba la sensación de que allí
dentro había alguien y que se alegraban de verme.
—No suelen tener mucha compañía
—explicó Fran.
—Sí, bueno..., entonces, ¿por qué
acumulan todas esas cosas? ¿De dónde ha salido todo?
—Pues algunas cosas son de
catálogos. Me mandan a la oficina de correos a recoger los paquetes. Otras
veces se ausentan un tiempo y cuando vuelven traen cacharros. O me dicen lo que
necesitan y yo se lo consigo. En general son cosas baratas de las tiendas de
beneficencia, aunque una vez tuve que comprar cincuenta kilos de tuberías de
cobre.
—¿Por qué? O sea, ¿qué hicieron
con ellas?
—Cosas —respondió Fran—. Mi madre
los llamaba «los mañosos». No sé qué hacen con todos los trastos, pero regalan
cosas. Como juguetes, por ejemplo. Les gustan los niños. Y si haces algo por
ellos, están en deuda contigo.
—¿Los has visto alguna vez?
—Sí, de vez en cuando. Pero no
muy a menudo. La última vez era más pequeña: son muy tímidos.
Ophelia estaba prácticamente
botando en la silla.
—¿Y tú cuidas de ellos? ¡Eso es
alucinante! ¿Siempre han vivido allí?
Fran vaciló.
—No sé de dónde vienen y no están
siempre allí. A veces están... en otra parte. Mi madre decía que le daban
lástima, porque creía que no podían volver a su casa, que quizá los habían
echado de algún sitio, como a los cherokees. Viven muchos más años; a lo mejor
para siempre, no lo sé. Supongo que allí de donde vienen el tiempo funciona de
otro modo, porque a veces desaparecen durante años; pero siempre vuelven. Son
gente del verano. Las cosas son así con los que vienen en verano.
—Igual que nosotros, que nos
íbamos y después regresábamos —dijo Ophelia—. Eso es lo que pensabas de mí,
sólo que ahora vivo aquí.
—Pero tú te puedes ir cuando
quieras —se lamentó Fran sin importarle la imagen que daba—. Yo no. Forma parte
del trato: la persona que cuida de ellos tiene que quedarse aquí. No puede ir a
ningún lado. No te dejan.
—¿Quieres decir que no puedes
moverte de aquí? ¿Nunca?
—No —contestó Fran—. Mi madre no
tuvo más remedio que quedarse aquí hasta que me tuvo a mí. Y cuando crecí lo
suficiente me hice cargo de ellos. Y ella se largó.
—¿Adónde fue?
—A mí no me preguntes... —se
lamentó Fran—. Le dieron una tienda de campaña: doblada no ocupa más que un
pañuelo y, cuando la montas, por fuera parece que quepan dos personas, pero por
dentro es harina de otro costal. Es una casita con dos camas de latón y un
ropero con cajones para colgar tus cosas, y una mesa y ventanas con sus
cristales. Cuando miras a través de una de ellas, ves el sitio donde has
plantado la tienda, pero si te asomas a la otra, ves los dos manzanos, los que
hay delante de la casa con el caminito de musgo.
Ophelia asintió.
—Pues las noches que mi padre
había estado bebiendo, mi madre solía sacar la tienda para mí y para ella. Un
día me pasó la responsabilidad de los del verano, y una mañana, después de
haber dormido en la tienda, me desperté y la vi salir por esa ventana. La del
paisaje que no debería estar ahí. Se fue por el caminito y desapareció. A lo
mejor debería haberla seguido, pero no me moví del sitio.
—¿Adónde fue?
—Bueno, aquí no está... —dijo
Fran—. Más no sé. Lo que tengo claro es que debo ocupar su lugar. Me
imagino que no va a volver.
—No tendría que haberte dejado
sola. Eso está muy feo, Fran.
—Ojalá pudiera irme aunque fuese
unos días —se quejó—. Ir a San Francisco y ver el Golden Gate. Meter los pies
en el Pacífico. Me gustaría comprarme una guitarra y tocar baladas antiguas en
la calle. Quedarme allí una temporadita y luego seguir con mis obligaciones.
—Me encantaría ir a California
—dijo Ophelia.
Se quedaron en silencio durante
un minuto.
—Ojalá pudiera ayudarte. Ya
sabes, con la casa y con los del verano. No es justo que lo tengas que hacer
todo sola todo el tiempo.
—Ya te debo una por ayudarme con
la casa de los Roberts. Y por venir a verme cuando estaba enferma y por ir a buscar
ayuda.
—Es que sé lo que se siente
estando sola. Cuando no puedes hablar sobre ciertas cosas. Lo digo en serio,
Fran: haré lo que pueda por ayudarte.
—No dudo de que hables en serio
—dijo Fran—, pero creo que no te das cuenta de lo que eso significa. Aunque, si
quieres, puedes ir a la casa una vez más; porque me has hecho un favor y no sé
cómo pagártelo de otro modo. Hay una habitación en la que te puedes quedar a
dormir y, si lo haces, ves tu deseo más profundo. Si quieres te llevo esta
noche y te la enseño. Además, creo que te dejaste algo allí.
—Ah, ¿sí? —se sorprendió
Ophelia—. ¿El qué? —Rebuscó en los bolsillos—. Mierda, el iPod. ¿Cómo lo sabes?
Fran se encogió de hombros.
—Tranquila, no te lo robará
nadie. Estoy segura de que estarán encantados de verte otra vez. Si no les
hubieras caído bien, ya te habrías enterado.
Fran estaba ordenando el
desbarajuste de la casa cuando los del verano le hicieron saber que necesitaban
unas cuantas cosas.
—¿Es que no puedo estar tranquila
ni tan sólo un minuto? —rezongó.
Le dijeron que había tenido
cuatro días.
—Y no penséis que no os lo
agradezco, teniendo en cuenta lo hecha polvo que estaba.
Aun así, dejó la sartén en remojo
en el fregadero y escribió lo que le pedían.
Guardó los juguetes sin saber muy
bien qué le había hecho sacarlos. Quizá había sido porque siempre que se ponía
enferma se acordaba de su madre. Eso no tenía nada de malo.
Cuando Ophelia volvió a las cinco
llevaba el pelo recogido en una coleta y una linterna y un termo en el
bolsillo, como si se creyera Lara Croft.
—Aquí arriba oscurece muy pronto
—dijo—. Es como si fuera Halloween o algo así, como si me llevases a una casa
encantada.
—No son fantasmas —dijo Fran—. Ni
demonios ni nada parecido. A menos que los fastidies, no hacen nada. Y si los
haces enfadar, te hacen alguna perrería y tan amigos.
—¿Como qué?
—Una vez estaba fregando los
platos y rompí una taza de té. Se te acercan sin que te enteres y te pellizcan.
—Aún tenía marcas en los brazos a pesar de no haber roto un plato desde hacía
años—. Últimamente han estado haciendo como todo el mundo en estos lares:
recrear batallas. Han montado un campo de batalla en la sala grande de la
planta baja, pero no es la Guerra entre Estados. Supongo que será una de las
suyas. Han construido dirigibles y sumergibles y dragones mecánicos con sus
caballeros y toda clase de juguetitos con los que luchar. A veces, cuando se
aburren, me hacen ir para que les haga de público; sólo que no siempre se fijan
mucho en hacia dónde apuntan con los cañones.
Miró a Ophelia y supo que estaba
hablando demasiado.
—Bueno, es que están
acostumbrados a mí y saben que no tengo más remedio que aguantar sus
travesuras.
Esa tarde había tenido que
conducir hasta Chattanooga para ir a una tienda de segunda mano en particular.
La habían enviado a por un reproductor de DVD usado, un equipo de equitación y
todos los bañadores que pudiera comprar. Entre eso y la gasolina, se había
gastado setenta dólares. Y durante todo el viaje la luz de aviso del
salpicadero había estado encendida. Pero al menos no era entre semana y no
tenía que ir a clase: no era fácil explicar que habías hecho campana porque las
voces de dentro de tu cabeza te habían dicho que necesitaban una silla de
montar.
Había ido hasta allí y después lo
había llevado todo a la casa, sin decirle nada a Ophelia porque no hacía falta
molestarla con eso. Había encontrado el iPod descansando justo delante de la
puerta.
—Toma, te he traído esto.
—¡Mi iPod! —exclamó Ophelia, y le
dio la vuelta—. ¿Esto lo han hecho ellos?
El aparato pesaba más que antes.
En lugar de la funda de silicona rosa tenía una de nogal con incrustaciones de
ébano y metal.
—Una libélula.
—Un caballito del diablo. Así los
llama mi padre.
—¿Lo han hecho para mí?
—Te adornarían una chaqueta
vaquera con pedrería si te la dejases en su casa. En serio, lo tienen que tocar
todo.
—¡Qué guay! —dijo Ophelia—.
Aunque mi madre no se lo va a tragar cuando le diga que la he comprado en el
centro comercial.
—No lleves nada de metal —le
advirtió Fran—. Nada de pendientes, ni siquiera las llaves del coche, o cuando
te despiertes las habrán fundido para hacer armaduras para muñecas y vete a
saber qué más.
Al llegar a donde la carretera se
cruza con el riachuelo, se quitaron los zapatos. El agua aún estaba fría por
los restos del deshielo.
—Creo que tendría que haberles
traído un regalo — dijo Ophelia.
—Podrías coger unas flores
silvestres —respondió Fran—. Aunque estarían igual de contentos con carroña.
—¡¿Roña?!
—No, cualquier bicho muerto de la
carretera. Pero la roña también vale.
Ophelia hizo girar la ruedecilla
del iPod.
—Aquí hay canciones que no tenía
antes.
—Sí, también les gusta la música.
—¿Qué me decías de ir a San
Francisco a tocar en la calle? —preguntó Ophelia—. Yo no me imagino haciendo
eso.
—Bueno, no lo voy a hacer nunca,
pero sí me lo imagino.
Cuando llegaron a la casa había
ciervos pastando en el jardín. La última luz de la tarde rozaba los manzanos,
el vivo y el muerto, y de las vigas del porche colgaban hileras de
farolillos chinos.
—Hay que aproximarse a la casa
por entre los dos árboles —dijo Fran—, por el camino. De lo contrario, ni te
acercas. Y yo solamente uso la puerta de atrás.
Llamó a la puerta. ATRÉVETE.
ATRÉVETE.
—Soy yo. Y Ophelia, la que se
dejó el iPod.
Vio que Ophelia abría la boca, y
se apresuró a hablar:
—¡No! No les gusta que les den
las gracias. Para ellos es como veneno. Adelante, güelcom. Ven, que te enseño la casa.
Cruzaron el umbral, Fran por
delante.
—Atrás está el lavadero donde
hago la colada. Hay un horno antiguo de piedra para cocinar y una barbacoa,
aunque no sé por qué: no comen carne. De todos modos, supongo que eso te da
igual.
—¿Qué hay en esta habitación?
—quiso saber Ophelia.
—Ehh... Bueno, más que nada, hay
un montón de cacharros. Les gusta acumular cosas. Pero por ahí dentro, en el
fondo, está lo que yo creo que podría ser la reina.
—¿Una reina?
—Yo la llamo así. Como en las
colmenas, que en uno de los panales está la reina y el resto de las abejas
la atienden.
»Por lo que yo sé, eso es lo que
hay ahí. Es muy grande y no muy guapa que digamos, y siempre están entrando y
saliendo con comida para ella. Creo que aún no ha crecido del todo. Llevo un
tiempo pensando en lo que decía mi madre, que los habían echado de algún sitio.
Porque las abejas también lo hacen, ¿verdad? Cuando hay demasiadas reinas, se
van y fundan otra colmena.
—Creo que sí.
—La reina es de donde saca mi
padre la bebida, y a él no le da guerra ninguna. Tienen una especie de
alambique montado ahí dentro y, de vez en cuando, si no está muy por la labor
de ser cristiano, entra y les quita un poquitín de nada. Es exageradamente
dulce.
—¿Nos están... nos están
escuchando?
A modo de respuesta se oyeron
unos clics que venían de la Habitación de la Guerra. Ophelia se sobresaltó.
—¿Qué es eso?
—¿Te acuerdas de lo que te dije
de que les había dado por recrear batallas? No te asustes: es genial.
Y le dio un pequeño empujón para
que entrase en la Habitación de la Guerra.
De todas las de la casa, ésa era
la preferida de Fran, por mucho que a veces la bombardeasen desde los
dirigibles o disparasen los cañones sin preocuparse demasiado de dónde estaba
ella. Las paredes estaban hechas de estaño y cobre batidos, pedacitos de
chatarra sujetos con clavos. En el suelo había materiales moldeados que
representaban montañas a escala, bosques y llanos en los que ejércitos en
miniatura libraban desesperadas batallas. Junto al gran ventanal, había una
piscinita hinchable con una máquina que hacía olas. Allí estaban los barquitos
y los submarinos, y de vez en cuando una de las naves se hundía y salían los
cadáveres flotando hasta el borde de la piscina. Tenían hasta una serpiente
marina hecha de tubos y anillas metálicas que nadaba haciendo círculos eternos;
y, hacia la puerta, un río de aguas mansas que, además de apestar, corría rojo
y teñía las orillas. Los del verano no paraban de construir puentes en
miniatura y de hacerlos volar por los aires.
En lo alto estaban las
fantásticas siluetas de los dirigibles y de los dragones, que colgaban de
cordeles, surcando el aire a perpetuidad. También había un globo rodeado de
neblina, pero Fran no había conseguido averiguar cómo estaba colgado ni de
dónde venía la luz que irradiaba; solía quedarse varios días cerca del techo
pintado para luego bajar hasta el mar de plástico, dependiendo de algún
calendario particular de los del verano.
—Una vez estuve en una casa —dijo
Ophelia—, de un amigo de mi padre. Creo que era anestesiólogo. En el sótano
tenía una maqueta de tren que ni te imaginas lo enrevesada que era; pero si él
viese esto, se moriría de envidia.
—Creo que allí hay una reina —le
contó Fran—, rodeada de sus caballeros. Y allí otra, pero mucho más pequeña. Me
pregunto quién ganaría.
—A lo mejor la batalla no ha
empezado. O están luchando ahora.
—Es posible. Ojalá hubiera un
libro que contase todo lo que está pasando. Venga, vamos, que te enseño la
habitación en la que vas a dormir.
Subieron la escalera. ATRÉVETE,
ATRÉVETE; PERO NO DEMASIADO. La moqueta de musgo del primer piso se veía ya un
poco desgastada.
—La semana pasada estuve un día entero
de rodillas, fregando las tablas de madera. Y lo siguiente que se les ocurre es
poner un montón de tierra encima. Como ellos no van a limpiarlo...
—Yo te puedo ayudar, si quieres.
—No lo he dicho para ver si
colaba; pero, ya que te ofreces, acepto. La primera puerta es el baño. El váter
no tiene nada de peculiar, pero de la bañera no sé nada: nunca he sentido la
necesidad de meterme dentro. —Abrió la segunda puerta—. Aquí es donde vas a
dormir.
Era una habitación preciosa,
decorada en tonos naranja, óxido, dorado, rosa y mandarina. Las paredes estaban
forradas con recortes en forma de hoja, hechos de todo tipo de vestidos,
camisetas y cualquier cosa que se te ocurra. La madre de Fran había pasado
buena parte de un año entero recorriendo las tiendas de segunda mano,
escogiendo las telas según los dibujos, texturas y colores. Entre las hojas
nadaban serpientes y pececitos de pan de oro. Tal como Fran recordaba, cuando
salía el sol, el conjunto era deslumbrante.
Sobre la cama, que tenía forma de
cisne, había una estrambótica colcha de color rosa y dorado. A los pies, un
baúl de sauce, para dejar la ropa. El colchón estaba relleno de plumón de
cuervo; Fran había ayudado a su madre a cazarlos y desplumarlos. Debían de
haber matado un centenar.
—¡Vaya! —exclamó Ophelia—. No me
lo puedo creer.
—Siempre me ha dado la sensación
de que es como estar metida en una botella de naranjada —dijo Fran—, pero para
bien.
—Me gusta la naranjada. Pero esto
es como del espacio exterior.
Sobre la mesita de noche había
una pila de libros. Como todo lo demás, los habían escogido por los colores de
las solapas. La madre de Fran le contó una vez que aquel cuarto había sido de
otro color: ¿verde y azul, tal vez? O sauce y pavo real y del color de la
medianoche. Se preguntó quién habría traído todas las cosas para decorarla
cuando fue de esos tonos. A lo mejor había sido el bisabuelo de Fran o alguien
que estuviera incluso más arriba en el árbol genealógico.
¿Quién había sido el primero en
cuidar de los del verano? Su madre nunca fue muy generosa con las historias, y
Fran sólo conocía algún episodio de aquí y de allá.
En cualquier caso, era difícil
saber qué le gustaría oír a Ophelia y qué la angustiaría. A Fran, después de
tantos años, todo el asunto le parecía agradable y perturbador a partes
iguales.
Finalmente, le hizo una
advertencia:
—Ni se te ocurra abrir la puerta
por donde metiste el sobre que te di. No debes entrar allí jamás.
—Como Barba Azul.
—Por ahí es por donde van y
vienen. La verdad es que creo que ni siquiera ellos la abren muy a menudo.
Alguna vez había mirado a través
del ojo de la cerradura y en una de esas ocasiones vio un río ensangrentado.
Estaba segura de que si atravesabas la puerta, lo más probable era que no
regresases.
—¿Te importa si te hago otra
pregunta tonta? —dijo Ophelia—. ¿Dónde están ahora?
—Aquí. O en el bosque,
persiguiendo chotacabras. Ya te he dicho que casi nunca los veo.
—Entonces, ¿cómo sabes qué
necesitan que hagas?
—Se me meten en la cabeza. No sé
cómo explicártelo..., pero se me meten en la mollera y me llaman la atención.
Es como tener un picor muy molesto o algo así; desaparece cuando hago lo que me
piden.
—Oh, Fran... No sé si los del
verano me caen tan bien como yo creía.
—No siempre es tan horrible.
Supongo que, más bien, es complicado.
—La próxima vez que mi madre me
mande ayudarla a abrillantar la cubertería no me quejaré. ¿Nos comemos los
bocadillos ahora o los guardamos para cuando nos despertemos por la noche?
Estaba pensando que, seguramente, averiguar mis deseos más profundos me dará
hambre.
—Yo no puedo quedarme —dijo Fran
con sorpresa—. Mecachis, creía que me habías entendido bien — añadió al ver la
cara de Ophelia—: esto es sólo para ti.
Ophelia seguía mirándola sin
comprender.
—¿Es porque sólo hay una cama? Si
quieres yo duermo en el suelo, si tienes miedo de que te vaya a tirar los
trastos.
—No, no es eso. Es que no dejan
que una persona duerma aquí más de una vez. Una y nada más.
—¿Me vas a dejar aquí sola?
—Sí. A no ser que prefieras
volver conmigo, si tienes miedo.
—Y si me voy contigo, ¿podré
volver otro día?
—No.
Ophelia se sentó sobre la colcha
dorada y la alisó con la palma. Se mordió el labio sin atreverse a mirar a Fran
a los ojos.
—De acuerdo, me quedo. —Se echó a
reír—. ¿Cómo no me voy a quedar?
—¿Estás segura?
—No, pero si me echases no lo
soportaría. Cuando tú dormiste aquí, ¿tuviste miedo?
—Un poco —reconoció Fran—. Pero
la cama era cómoda y dejé la luz encendida. Leí un rato y enseguida me dormí.
—¿Viste tu deseo más profundo?
—Sí —respondió Fran, pero no dijo
nada más.
—Muy bien. Supongo que tendrás
que irte, ¿verdad?
—Volveré por la mañana —dijo
Fran—. Antes de que te despiertes y todo.
—Gracias —contestó Ophelia.
Pero Fran no se movió del sitio.
—¿Hablabas en serio cuando decías
que querías ayudarme?
—¿A cuidar de la casa? Sí, por
supuesto. Deberías ir a San Francisco algún día; no es justo que tengas
que quedarte aquí toda la vida sin tener vacaciones ni nada. ¡Ni que fueras una
esclava!
—No sé lo que soy —admitió Fran—.
Supongo que algún día tendré que averiguarlo.
—Bueno, ya lo hablaremos mañana.
Durante el desayuno. Tú me cuentas lo que menos te gusta del trabajo y yo cuál
es mi deseo más profundo.
—Ay, casi se me olvida: cuando te
despiertes, no te sorprendas si te han dejado un regalo. Te hablo de los del
verano. Será algo que ellos piensen que necesitas o que quieres, pero no estás
obligada a aceptarlo. No hace falta que lo hagas por educación ni nada de eso.
—Vale. Reflexionaré sobre si
realmente quiero o necesito el regalo. No dejaré que el falso glamour me ciegue.
—Muy bien. —Se inclinó sobre
Ophelia y le dio un beso en la frente—. Que duermas bien, Phelia. Sueña cosas
bonitas.
Fran salió de la casa sin
interferencia alguna de los del verano, aunque la verdad es que no sabía si
esperaba toparse con alguno de ellos. Bajando la escalera dijo en un tono mucho
más fiero de lo que pretendía:
—Sed buenos con ella. No le
hagáis ninguna travesura.
Entró a ver si la reina estaba
bien, que estaba mudando de nuevo.
En lugar de salir por la puerta
de atrás, salió por la de delante: algo que siempre había querido hacer. No
pasó nada malo y caminó colina abajo con una extraña sensación de decepción.
Para asegurarse de que no había olvidado nada, repasó mentalmente la lista de
cosas que debía hacer. No faltaba nada: todo estaba bajo control.
Sólo que, naturalmente, no era
cierto. En primer lugar, la guitarra que estaba apoyada contra la puerta de su
casa. Era un instrumento precioso: le pareció que las cuerdas eran de plata, y
cuando las rasgó su tono era dulce y puro, y le recordó —no le cabía duda de
que estaba hecho a propósito— a la voz de Ophelia. Las clavijas eran de oro y
tenían la forma de cabezas de búho. Salpicadas entre los trastes había
incrustadas rosas de nácar. Era la chatarra más chabacana que le habían regalado.
—Bueno, bien —dijo Fran—, ya veo
que no os importa lo que le he contado.
Se rio aliviada.
—¿Qué le has dicho a quién y por
qué? —preguntó alguien.
Fran cogió la guitarra y la
sujetó como si fuera un arma.
—¿Papá?
—Deja eso —le ordenó la voz.
Un hombre salió de la sombra que
proyectaba el rosal.
—No soy el condenado de tu padre.
Pero, ya que lo mencionas, me gustaría saber por dónde para.
—Ryan Shoemaker —dijo Fran, y
posó la guitarra en el suelo. Otro hombre salió a la luz—. Y Kyle Rainey.
—¿Qué tal, Fran? —preguntó Kyle,
y escupió en el suelo—. Como dice Ryan, estamos buscando a tu papi.
—Si llama, ya le diré que habéis
venido a verlo.
Ryan encendió un cigarrillo y la
miró por encima de la llama del mechero.
—Se lo queríamos preguntar a tu
padre, pero supongo que tú también nos podrías ayudar.
—No es muy probable, pero venga.
Dime.
—Tu padre se había comprometido a
traernos un poco de eso dulce que consigue —contó Kyle—. Sólo que, de vuelta,
se puso a rumiar. Y, tratándose de tu padre, eso nunca ha sido buena señal. Nos
salió con que Jesús quería que vertiese hasta la última gota y eso es lo que
hizo: lo tiró todo por la ventanilla. Si no hubiese sido un tipo con suerte,
alguna chispa podría haber prendido, pero supongo que Jesús no quiere mirarlo a
la cara todavía.
—Y por si eso fuera poco —siguió
Ryan—, cuando llegamos a la tienda, Jesús le mandó entrar en la furgoneta y
cargarse todas las botellas de Andy. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba
pasando, no quedaban más que dos botellas de Kahlua y un paquete de seis
botellas de sangría.
—No, una de ésas también la
rompió —dijo Kyle—. Y se largó antes de que pudiéramos hablar con él.
—Siento mucho que os haya pasado
todo eso —dijo Fran—, pero no sé qué tiene que ver conmigo.
—Lo que tiene que ver es que
hemos estado hablando entre nosotros y nos parece que tu papá nos podría
permitir la entrada a algunos de los mejores hogares de la zona. Tengo
entendido que a los veraneantes les gusta mucho empinar el codo.
—A ver si lo he entendido bien:
¿me estás diciendo que veníais con la esperanza de que mi padre os compensase
convirtiéndose en cómplice de allanamiento de morada?
—O quizá le podría pagar a Andy
en especias —dijo Ryan—, con un poco de lo bueno.
—Antes tendrá que consultarlo con
Jesús —contestó Fran—. Me imagino que es más probable que lo primero, pero
tendréis que esperar hasta que Jesús y él estén hartos el uno del otro.
—La cuestión es que no soy un
hombre muy paciente. Y es verdad que tu padre no está disponible, pero tú sí.
Apuesto a que nos puedes dejar entrar en un par de casas.
—O nos podrías chivar dónde
esconde tu padre el alijo rico rico.
—¿Y si no hago ninguna de las dos
cosas? —preguntó Fran con los brazos cruzados.
—Vamos a ver, el problema es el
siguiente, Fran — dijo Kyle—: Ryan no ha estado de muy buen humor estos días.
Ayer le mordió el brazo al ayudante del sheriff
en un bar. Y por eso no hemos podido venir antes.
Fran dio un paso atrás.
—Espera, espera. Si os digo una
cosa, tenéis que prometer que no se lo diréis a mi padre, ¿de acuerdo?
Siguiendo por la carretera hay una casa que sólo conocemos él y yo. Allí no
vive nadie, así que instaló el alambique en una de las habitaciones. Tiene un
montón de cosas almacenadas. Os voy a llevar hasta la casa, pero no podéis
decirle nada.
—Claro que no, cielo —dijo Kyle—.
No queremos separar a la familia. Sólo conseguir lo que nos merecemos.
Así que Fran se vio caminando de
nuevo por la carretera. Se mojó los pies al cruzar el riachuelo y se mantuvo
tan lejos de Kyle y Ryan como juzgó prudente.
Al llegar a la casa, Kyle soltó
un silbidito.
—Esto es como un castillo en
ruinas.
—Espera a ver lo que hay dentro.
Los llevó por la parte de atrás y
abrió la puerta.
—Disculpad que no haya luz.
Siempre estamos con los cortes de electricidad, por eso mi padre suele venir
con una linterna. ¿Voy a buscar una?
—Tenemos cerillas —dijo Ryan—.
Quédate aquí.
—El alambique está en la
habitación de la derecha. Id con cuidado, porque lo tiene montado en una
especie de laberinto de periódicos y de cachivaches.
—¡No veas qué oscuro se está aquí
a estas horas de la noche! —exclamó Kyle mientras palpaba las paredes del
pasillo—. Creo que ésta es la puerta. Desde luego, huele a lo que estoy
buscando, así que me dejaré guiar por la nariz. No habrá trampas, ¿verdad?
—No, señor —contestó Fran—. Él
mismo habría saltado por los aires unas cuantas veces si así fuera.
—Pues yo prefiero ver por dónde
voy —dijo Ryan, y se encendió un cigarrillo.
—Sí, señor.
—¿Hay algún sitio donde mear en
esta ruina?
—La tercera puerta a la izquierda,
en el piso de arriba. La puerta se atranca un poco.
Fran esperó hasta que supuso que
Ryan había llegado arriba y salió por la puerta de atrás sin hacer ruido. Oía a
Kyle caminando a tientas hacia el centro de la Habitación de la Reina y se
preguntó qué opinaría ella de él. Ophelia no le preocupaba: era una invitada y,
en cualquier caso, los del verano no permitían que les ocurriese nada malo a
los que cuidaban de ellos.
Cuando salió afuera, una persona
del verano estaba tendida en el balancín del porche, sacando punta a un palo
con un cuchillo afilado.
—Buenas noches —dijo Fran, y lo
saludó con la cabeza.
El personaje del verano ni
siquiera la miró. Era uno de los más hermosos, de los que dolía tener que mirar
a hurtadillas, porque no los podías observar directamente. Fran estaba
convencida de que así era como te atrapaban: como un animalillo delante de los
faros de un coche. Al final apartó la mirada y salió como alma que lleva el
diablo por la escalera del porche. Cuando se detuvo y miró atrás, seguía allí
sentado, sonriendo y sacando punta al pobre palo.
Al llegar a Nueva York vendió la
guitarra. Con lo que le quedaba de los doscientos dólares de su padre había
comprado un billete de autobús y un par de hamburguesas en la estación. Con la
guitarra consiguió otros seiscientos, que usó para comprar un billete de avión
a París, donde conoció a un chico libanés que vivía de okupa en una vieja
fábrica. Un día volvió del hotel en el que trabajaba sin contrato y se lo
encontró registrándole la mochila: tenía el huevo mono en la mano. Le dio
cuerda y lo puso a bailar en el suelo sucio. Lo contemplaron hasta que se le
acabó la cuerda y él dijo: «Très jolie».
Era unos días después de Navidad
y en el pelo se le derretía la nieve que le había caído encima. No tenían
calefacción ni agua corriente. Hacía días que tenía una tos terrible. Se sentó
junto a su chico, y cuando él empezó a darle cuerda al huevo otra vez, ella
levantó la mano para que parase.
No recordaba haberlo metido en la
maleta. Claro que era posible que no lo hubiera hecho. ¿Quién sabe si además de
sitios para el verano tenían otros para el invierno? No le extrañaría que
fuesen grandes viajeros.
Al cabo de unos días el chico
libanés se marchó, tal vez en busca de un lugar donde hiciera menos frío. Se llevó
el huevo consigo y, después de eso, todo lo que Fran tenía para acordarse de
casa era la tienda de campaña que guardaba en el monedero como si fuera un
pañuelo sucio.