Introducción
El hombre perfectamente moderno, apenas
siente nunca pasiones que le hagan mirar hacia fuera o que lo recluyan en su
interior, sino que casi todas sus pasiones se mantienen, por así decirlo, en el
centro de su ánimo; lo cual quiere decir que no le conmueven sino de una manera
mediocre, permitiéndole el libre ejercicio de todas sus facultades naturales,
costumbres, etc. De tal manera que la mayor parte de su vida transcurre en la
indiferencia y, en consecuencia, en el tedio, estando desprovisto de fuertes y
extraordinarias pasiones (Zib.,
266, 1)
El tema de las pasiones
predomina en el
Zibaldone de Giacomo Leopardi. El enorme volumen de anotaciones y
de textos escritos entre 1817 y 1832 está permanentemente presente en él, hasta
el punto de constituir una especie de hilo conductor. No se trata tampoco de un
interés implícito, si bien es cierto que el autor sintió la necesidad de
reconducir, en un cierto momento de su trabajo, un verdadero y propio índice de
todos los fragmentos de sus apuntes recogidos bajo la expresión «Tratado de las
pasiones». Expresión, esta última, reveladora de una intención sistemática y
programática en torno a aquello que era considerado por el autor como uno de
los puntos cardinales del conjunto de su reflexión.
Sistematizar esos materiales
fue algo que nunca llevó a término, al igual que ninguno de los otros
planteamientos temáticos proyectados por Leopardi en relación con el Zibaldone.
Por lo demás, el completo borrador de las anotaciones leopardianas permanecería
inédito hasta que, después de la muerte del autor, una iniciativa de Giosuè
Carducci patrocinase –entre 1898 y 1900– su publicación.
Oportunamente se ha venido observando
que las páginas de los originales muestran una constante oscilación, una
tensión «entre fragmento y sistema», entre la desordenada necesidad de liberar
a las reflexiones y a los análisis más variados, y a la aspiración a un orden,
más que al contenido que continuamente se manifiesta, para luego ser a su vez
refutada por una especie de inminente imposibilidad.
Por tanto, sin poder asumir
la forma de una obra acabada, el conjunto de los textos registrados por
Leopardi bajo la palabra «pasiones» –íntegramente recogido aquí según el plan
establecido por el autor– indica un preciso y consabido plan.
Protagonista absoluto de
estas páginas es el hombre moderno: un hombre que vive sus pasiones con una
baja intensidad, extraviado entre la indiferencia y el aburrimiento, firme en
el umbral de un tibio obrar y al que no le resulta desconocida la consistencia
de lo proyectado, negado por el ímpetu del deseo.
Un ser mediocre, incapaz
hasta el extremo de remover aquellas emociones y sentimientos que determinan el
comportamiento.
La dinámica de las pulsiones
–esenciales en la formación de una personalidad y la consecuente acción del
individuo– se contrapone en la época moderna a una relación con la naturaleza
profundamente diversa respecto a la vivida por los antiguos. Las
características típicas del hombre «natural» –la posibilidad de comunicación,
la ligereza en el decir, la exuberancia en el gesto, la dificultad para
contener la alegría, el dolor o la ira– han dejado de hecho, lentamente, paso
al silencio, a la contención solipsista, al dominio de la mente sobre el
corazón, hasta alcanzar un profundo olvido de sí mismo y de las cosas, que es
la causa de la frialdad, la enfermedad y la muerte.
En la línea de esta
diferencia, el texto leopardiano consiente una serie de direcciones
interpretativas: autoanálisis, atención antropológica y observación moral
pueden ser considerados como otros tantos puntos de observación escogidos por
el autor para examinar las emociones y su influencia sobre el comportamiento
del hombre.
Por ser propio del
autoanálisis, adquiere importancia la comprensión del juego de las pasiones,
que en el mundo moderno pierden cualquier valor moral para acabar siendo útiles
esencialmente para la construcción de máscaras de comportamiento necesarias para
la simulación exigida por el maquiavelismo que impone la vida social. Y, frente
a la máscara, la esencia se anula: lejos de la virtud, apartado de la
naturaleza, el hombre ya no se conoce a sí mismo, confunde la comedia con la
verdad, perdiendo cada vez más el contacto con su vida profunda, en la que, al
menos, las pasiones encuentran su lugar. En una época de «naturaleza a medias»
–así define Leopardi la modernidad– la vida de las pasiones es débil, a mitad
de camino entre el impulso externo y la reclusión interior del ánimo, y es así
porque la costumbre de dominar la emoción produce, a fin de cuentas, una
especie de debilitamiento de los sentimientos.
La modernidad genera, pues,
pasiones débiles que afectan a sujetos frágiles. Sujetos habituados a vivir en
un espacio crepuscular, lejos de la acción, que es la que decide y elige,
huyendo de la responsabilidad y, por tanto, del comportamiento ético,
excesivamente atentos a sí mismos, a los propios malestares, al propio cuerpo.
Con frecuencia, este último es considerado únicamente como el lugar de la
enfermedad, como la sede de los tortuosos senderos por los que la mente se
aventura, perdiéndose –casi sin darse cuenta de ello– en laberintos en los que
el pensamiento acaba siendo un riesgo mortal; y es así cuando aflora la
obsesión, la repetición incesante. Atropellado por la carcoma del razonamiento,
el cuerpo cede, impidiendo con su debilidad cualquier forma de vigor y
cualquier tipo de acción.
A contraluz, se perfila de
manera especular el retrato del hombre antiguo, cuya fuerza física y moral
nacía precisamente de formar él mismo parte de la naturaleza, no escindido y
extraviado, sino fortalecido por la armonía entre cuerpo y mente, y por aquel
vigor que garantizaba la virilidad de las pasiones.
Es necesario un cuerpo
adecuado para vivir las pasiones, para saber amar, odiar, combatir con ira,
matar, desesperarse y llorar.
Son necesarias las pasiones
para vivir y para saber aceptar la muerte como parte integrante de la vida, sin
miedo, simplemente, como si se escuchase el propio deseo y se llevase a cabo en
un tiempo enriquecido del pasado y tendido hacia un futuro implícito en aquel
momento presente en el cual sólo se puede dar la plenitud. Incluso el suicidio
requiere pasión para el hombre natural de la antigüedad. Por el contrario, para
el hombre moderno ni siquiera el suicidio es un hecho natural; es más, se trata
de un producto extremo de la razón, su hijo, y consecuencia de la reflexión.
No es casual que, en estas
páginas, Leopardi escoja a Dido como ejemplo de suicidio provocado por un
impulso pasional, como afirmación por tanto de la naturaleza y como símbolo de
la oposición al Hado. Aun así, al hablar precisamente de Dido, Leopardi se
apoya en aquella especie de placer sutil que la desesperación representa,
reconocida como parte esencial del sentir contemporáneo, cuando se complace con
la propia infelicidad.
El mantenerse en el límite
entre lo antiguo y lo moderno es una de las características del discurso
leopardiano sobre las pasiones, precisamente porque el autor trabaja con la
contraposición, en un continuo ir y venir entre pasado y presente, casi con el
fin de mostrar la fractura entre la sensibilidad y la indiferencia, la empatía
y la frialdad, la vitalidad y la introversión, sabiendo bien que tales dicotomías
son muy suyas.
Sujeto escindido, consciente
de la imposibilidad de retornar a una naturaleza que sólo en armonía habría
podido garantizar la originaria identidad de los individuos, Leopardi atribuye
a la quiebra del paradigma natural el desarraigo que caracteriza al hombre
contemporáneo, arrojado a la existencia por casualidad, sin otro fin que lo
identifique y sin un sentido que dé valor a su vida.
Sin embargo, la pregunta
esencial no se plantea en el Tratado de las pasiones, ya que Leopardi, sabiendo bien
que en su época no existe aún una ciencia de los sentimientos –definida todavía
por él mismo como «niña»– procura dar con una válida para la modernidad; pero
esta historia de las pasiones modernas no puede conformarse sin la
consideración del desequilibrio que se ha instaurado entre naturaleza y
civilización, pasión y razón.
Describir el papel y, por
así decirlo, la fisonomía de las pasiones significa de hecho tener en cuenta
este desequilibrio, la modificación importante que impide al hombre una
naturalidad supuesta, en el mismo tiempo en el que se sitúa en el espacio de
una civilización cuyo imprevisible exceso se refleja de inmediato sobre sus
emociones, sus sentimientos, su sensibilidad.
El amor, por ejemplo, cambia
en proporción con el cambio de la civilización. En el mundo moderno se asiste,
escribe Leopardi, a un proceso continuo y veloz de la «espiritualización» de
las cosas. La realidad pasa de la concreción propia de la percepción del mundo
antiguo a una nueva forma de sentir, que hoy definiríamos como virtual. Es la
derrota del cuerpo, la victoria de la mente y de todo cuanto a ella se refiere.
De esta manera, el amor pasa de ser una pasión material y propia de los
animales y de los zafios a algo absolutamente espiritual.
No se le escapa a Leopardi
que en esta mutación la imaginación adquiere un mayor poder, convirtiéndose en
el presupuesto para mantener vivo el deseo en la continua tensión hacia la
posesión del objeto; pero precisamente la postura interior que caracteriza al
amor y que favorece el sentido de la vaguedad, de la que nace el placer, puede
inhibir las emociones. Una excesiva espiritualidad se traduce entonces en una
incapacidad expresiva y en el envilecimiento del cuerpo, que tan sólo resulta
útil para el ejercicio de la mente.
Y, como el amor, también el
resto de las pasiones se transforman: amistad, odio, venganza, envidia,
gratitud, compasión, temor y esperanza, miedo, espanto, terror, pánico. Para
cada una de ellas, Leopardi sabe reconocer el núcleo esencial, impermeable a
cualquier influencia social, como la parte, por así decirlo, móvil, fluida,
expuesta al cambio.
Esencial, por ejemplo, es la
imposibilidad de amistad entre quienes son coetáneos, a causa del afán de
competencia que los divide; o la dificultad de sentir gratitud, el placer de la
venganza, la fuerza de la envidia, la cual, junto al odio, domina en formas
diversas la sociedad; o el egoísmo, garante de la conservación de la especie.
Y, esencial, el miedo.
No es casualidad que la
escritura leopardiana utilice el autoanálisis para construir luego el discurso
sobre cada una de las pasiones: el propio tormento, la dificultad en las
relaciones con el mundo, las diversas formas de la evasión mental y del
aislamiento físico, consienten de hecho al autor valorar antes en sí mismo que
en los demás el ejercicio de las pasiones, y al mismo tiempo examinar en ellas
las transformaciones de la «sociedad estricta» que una excesiva civilización ha
determinado.
Un significativo ejemplo de
esta relación entre mirada interior y capitulación analítica está constituido
por las reflexiones en torno a las diversas formas del miedo: por todos los
grados del miedo, desde el temor al pánico hasta el espanto y el terror.
Muestran cómo Leopardi conoce cada aspecto de estas emociones, y cómo incluso
el valor, que al temor se contrapone, es por él interpretado según un criterio
personal que muestra una pasión por el hombre débil antes que por el fuerte.
Leopardi determina de hecho dos tipos de valores opuestos; uno que nace de la
reflexión y otro de la irreflexión; pues bien, la primera forma de valor más
allá de cualquier esfuerzo es débil, incierta respecto a la segunda.
El hombre reflexivo nunca
tendrá la fuerza y la audacia de aquel que no se deja dominar por el
pensamiento, sino que obra por instinto. A este hombre, frágil e inseguro, le
será necesario tener a una persona como referencia, alguien de quien fiarse.
Leopardi, significativamente, muestra el ejemplo del padre, al que él miraba al
sentir el temor, para comprender si había razón o no para sentir miedo, como si
él no se encontrase en situación de comprender por sí mismo la situación en la
que se encontraba; la postura de Monaldo le proporcionaba tal seguridad que,
una vez alejado de él, el poeta se daba cuenta de la necesidad de refugiarse
todavía en la figura paterna, puesta de manifiesto en la actitud del capitán
capaz de infundir firmeza de ánimo a sus propios soldados.
Cualquier consideración
sobre el comportamiento de la persona moderna nace, pues, de la valoración
precedente del sí mismo, desde el reencuentro –bien por asimilación, bien por
diferencia– del propio modo de ser respecto a la persona de la antigüedad y
respecto a la del hombre contemporáneo. Leopardi se encuentra en el umbral:
perdido entre la tensión hacia el antiguo paradigma, al que lo aproxima la
búsqueda de la gloria, del amor, de la virtud, de aquellas ilusiones que por sí
mismas llenan de pleno sentido a la vida y sin las cuales nada queda sino la
desertificación del sentimiento y la aridez de lo verdadero; así como la
consciencia de ser uno de los modernos oprimidos por un sentido de culpa que,
con frecuencia, se traduce en un sentimiento de abyección y, por tanto, en la
destrucción del amor propio, causa, en quien es más sensible que los demás, del
odio hacia sí mismo.
Amor propio y sensibilidad
constituyen dos llaves para acceder al modo moderno de vivir las pasiones. A
través del análisis del amor propio, se conoce al mismo tiempo el drama del
ánimo del poeta y el de aquellos hombres, como él, particularmente sensibles,
que salen derrotados de las pruebas a las que les somete un mundo dominado por
el egoísmo y por los
egos hipertróficos que forman y devoran a la sociedad, donde
impera la lógica del «sí mismo» y no del proyecto común.
Incluso el sentimiento que
Leopardi considera exento de cualquier forma de egoísmo, es decir, la
compasión, asume luego matices de significación que lo reconducen a la raíz
ególatra del amor propio; y esto sucede cuando el hombre que siente compasión
por un desventurado virtuoso se complace casi consigo mismo de su sentimiento;
porque, sin sacrificar nada, alcanza el conocimiento del propio heroísmo y de
la propia nobleza de ánimo. La compasión se presenta entonces como una
serpiente que se desanuda hasta alcanzar el objeto de compadecer, para
replegarse después sobre sí en un movimiento sinuoso e hipócrita, con el que
Leopardi identifica aquel narcisismo implícito en cada acto demasiado
altruista; el cual puede esconder luego un egoísmo feroz, que con frecuencia
puede confundirse con el amor propio, o significar la necesidad de rellenar un
sí completamente vacío.
El aumento del egoísmo se
corresponde con el fin de las ilusiones, que desaparecen del mundo de manera
progresiva.
El hombre sensible es
entonces condenado en la medida en que no encontrará «pasto»; entendido éste
como alimento para su ánimo y, en consecuencia, acabará mortificado y
envilecido su amor propio. En este envilecimiento –que se manifiesta, sobre
todo, después de largas y reiteradas desventuras, es decir, en el tiempo y en
la repetición incesante del dolor– reside la causa de la muerte del alma.
Recubierta la sensibilidad
con una especie de «callo», el hombre habituado tras largo sufrimiento a no
cuidarse de sí mismo, y a no amarse, no sentirá ya nada lentamente, ni el
dolor, ni el amor: ningún sentimiento penetrará jamás en su corazón, endurecido
ante la defensa o la debilidad. La suya será entonces una desesperación
completamente moderna, muy alejada de aquella sanguinaria y frenética del
sujeto antiguo: una desesperación tranquila, plácida, resignada, que impulsa al
hombre a temer la pérdida, ante cualquier novedad, de aquel reposo, de aquella
quietud, de aquel «sueño» con el que finalmente su ánimo se ha «adormecido y
recogido, y casi agazapado».
El amor propio, que Leopardi
contempla infinito como la materia, constituye el centro de su meditación sobre
las pasiones, precisamente porque significa indiferencia e inanición; o, por el
contrario, acción y amor hacia los demás y atención hacia las cosas que tornan
válida la vida. Se trata de situaciones provocadas por el diverso grado de amor
hacia nosotros mismos: un amor excesivo puede acabar en un egoísmo que cierra a
los demás cualquier posibilidad; por el contrario, un amor equilibrado genera
cuidados y afectos, mientras el sentido de abyección, de culpa, o la falta de
fe, pueden causar apatía, inmovilidad, el «hábito» de quietud y de resignación
constantes, de desesperación tan poco sensible que pueda anular cualquier dolor
nuevo.
El nexo entre sensibilidad y
amor propio es entonces fundamental para estudiar algunas derivaciones
psicológicas, como el sentido de culpa, el límite ambiguo entre culpable e
inocente. La culpa a la que Leopardi se refiere es un sentimiento absolutamente
moderno cuando es interpretada como causada directamente por el sujeto que la
aprueba: el vacío del cielo abandonado por los dioses, la muerte de Dios, son
factores que reconducen en el hombre la responsabilidad absoluta, del bien, del
mal y del error, pero sobre todo de la infelicidad. Y la culpa de la
infelicidad no puede ser perdonada, especialmente si el que la sufre es un
hombre magnánimo.
Se perfila así un panorama
en el que la lucha contra el Hado, la oposición a la necesidad, corresponde al
que tiene grandeza de ánimo, porque, a diferencia de la de los mediocres, sólo
el alma grande no cede. La renuencia es sin embargo causa de infelicidad, de
odio hacia sí mismo, en la medida en que el hombre moderno, dividido y alejado
de la naturaleza, no puede reconocer ni causalidad, ni destino, ni fuerza ni
influencia alguna de necesidad personificada a la cual entregarse, como por el
contrario posiblemente le sucedía al hombre antiguo y natural. Pero dirigir un
odio feroz hacia sí mismo implica predeterminar al enemigo más peligroso y más
grande afectando a las consecuencias de una autoagresividad que puede conducir
hasta una muerte voluntaria.
El mismo egoísmo inherente a
la sociedad se conecta con el impulso hacia el odio que caracteriza el primer
fundamento de ello, es decir, el fratricidio de Abel a manos de Caín. El odio
es por tanto un instinto primario y, en cuanto tal, una pasión naturalísima,
instintiva, moderada por la educación y transformada en sus variantes por los
progresos de la civilización, solapándose incluso en el amor o en la amistad,
es decir, en sentimientos positivos. Junto al odio, que impide al hombre la
tolerancia de su semejante, se sitúa la envidia: otra pasión negra y esencial;
la envidia impregna completamente la vida de las relaciones humanas, asumiendo
un carácter gratuito.
Leopardi penetra en las
oquedades del alma en el momento en que pone en evidencia las dinámicas de
estas pasiones negras y primordiales que se hallan en la base de la
construcción social, e identifica en ella una especie de camuflaje, cuando se
funden con otros sentimientos positivos. De esta manera, la ambivalencia de los
sentimientos fascina al autor, haciéndola mudable y compleja, subrayando que
algunas pasiones, como el odio o la envidia, no son temporales, sino, por así
decirlo, arquetípicas; mientras que otras mutan a la vez que el cambio de la
estructura social, como sucede con el amor. Sin embargo, todas se manifiestan
de manera diversa según las etapas de la vida del hombre, en la juventud y en
la vejez.
Y es precisamente en
relación con esta constatación que se delinea el perfil de otra pasión
fundamental, la esperanza. Leopardi la identifica habitualmente uniéndola al
temor y de acuerdo con un binomio de ascendencia clásica, un sentimiento
inscrito en un tiempo precioso, el de la juventud; porque su esencia se halla
en relación con la fuerza del deseo propio de esa edad. La esperanza del joven
es una realidad posible que desaparece del horizonte del anciano, cuya pérdida
de vigor es proporcional al debilitamiento del deseo, verdadero y único
impulsor de la plenitud de la vida.
Leopardi probablemente no logra alejarse del perfil del melancólico
cuando afirma que una «gota» de esperanza jamás abandonará al hombre, incluso
en el momento de la más negra desesperación: reflejo de esta última, la esperanza
se presenta como extremadamente importante para el juego de las pasiones y en
conexión profunda con la naturaleza. Más allá del plan de análisis de las
pasiones y de los comportamientos humanos, se perfila entonces otro horizonte:
el de la vida, indisolublemente unido a la naturaleza, en el que deseo y
esperanza no pierden, no obstante, el predominio de la indiferencia y de la
desesperación, su profunda esencia, en una extrema defensa de la frialdad de la
razón.
Fabiana Cacciapuoti
LAS PASIONES
El orden de los fragmentos no se
corresponde con la secuencia con la que aparecen en las páginas del Zibaldone, pero se respeta el índice leopardiano.
Para comodidad del lector, se han omitido en esta edición todas las referencias
numéricas a las páginas, así como las referencias internas y los paréntesis con
la indicación de la fecha de redacción. Quien desee acceder a este conjunto de
referencias puede consultar en: Giacomo Leopardi, Trattato delle passioni, vol. I, de la edición temática del Zibaldone di pensieri, Fabiana Cacciapuoti (ed.), con prefacio
de Antonio Prete, Donzelli, Roma 1997 (pp. C-220). Las traducciones en notas de
los textos en griego, latín y francés pertenecen a la autora de la edición
italiana. Las notas al texto debidas al traductor, y no a Leopardi, se señalan
expresamente al final de las mismas.
Alegría y Tristeza
Debe de ser algo notorio que
así como la alegría nos conduce a comunicarnos con los demás (de tal manera que
un hombre alegre se convierte en locuaz, por más que de ordinario sea taciturno
y se arrime con facilidad a personas que, en otro momento, habría esquivado o
no habría tratado con facilidad, etc.), de la misma manera, la tristeza nos
lleva a huir del consorcio de los demás y a replegarnos en nosotros mismos, con
nuestro pensamiento y nuestro dolor.
Pero observo que esta
tendencia a la prolongación de la alegría, y al replegarse en la tristeza,
también se da en los actos del hombre poseído por uno de estos aspectos, y,
como con el estado de alegría, él pasea, mueve y alarga sus brazos y piernas,
y, en cierto modo, se expansiona con el desplazarse velozmente de aquí para
allá, como buscando un cierto respiro; así, en el estado de tristeza, se
repliega, inclina la cabeza, aprieta y cruza los brazos contra el pecho, camina
lento y evita cualquier movimiento vivaz y, por así llamarlo, generoso.
Yo recuerdo (y lo observé en
aquel intenso momento) que, estando sumido en algunos pensamientos dichosos o
indiferentes –estando sentado, al sobrevenirme un pensamiento triste–,
inmediatamente apretaba una contra otra mis rodillas, que antes se hallaban
relajadas y separadas, e inclinaba sobre el pecho el mentón, que había
mantenido elevado.
Pensamientos aislados y satíricos – Envidia – Memorias
de mi vida
Solía considerar como una
locura cuanto dicen los Capuchinos para excusarse de tratar mal a sus novicios,
lo que hacen con gran satisfacción y con íntimo sentimiento de placer; es
decir, que también ellos habían sido tratados así. Ahora, la experiencia me ha
demostrado que éste es un sentimiento natural, apenas había llegado a la edad
de apartarme de los lazos de una penosa y estrictísima educación, y, sin
embargo, conviviendo aún en la casa paterna con un hermano menor que yo en
algunos años, pero no tantos que él no poseyese ya plenamente el uso de todas
sus facultades, defectos, etc.; así que no era por otra razón (no causada por
la predilección de los padres) sino porque había cambiado el estado de nuestra
vida y convivíamos con él.
También él participaba y no
poco de nuestra liberalidad, y disponía de muchas más comodidades y pequeños
placeres que los que nosotros poseíamos a su edad, y de muchas menos
incomodidades y pesares, y dependencias, y estrecheces, y castigos; y, por
ello, él era mucho más petulante y osado que nosotros a su edad, por lo que yo
sentía, naturalmente, una vivísima envidia; es decir, no de aquellos bienes que
ahora poseía, y que en el tiempo pasado no pude tener, sino del mero y solo
disgusto de que él los tuviese; y sentía el deseo de que se incomodase y
atormentase como nosotros, que tal es la pura y legítima envidia que lleva
consigo este pésimo asunto; y yo la sentía como tal, naturalmente, sin quererla
sentir.
Pero, en suma, comprendí
entonces (y precisamente escribí estas palabras) que así es la naturaleza
humana; de tal manera que me eran menos queridos los bienes que poseía, fueran
los que fuesen; porque los comunicaba con él, pareciéndome quizá que no fuese
ya digno término de tantas penurias, después de que para nada afectasen a otro
que se encontrara en mis circunstancias, y con menos mérito que yo, etc.
En consecuencia, aplico a
los Capuchinos –los cuales teniendo la suerte de mis hermanos menores, que son
los novicios dependientes de ellos– que sigan los impulsos de esta inclinación
a la que me refiero, y no sientan que se puedan decir a sí mismos que están
faltos de lo que han alcanzado, ya que otros lo adquieren con bastante menos
esfuerzo que ellos; ni que hayan sentido el disgusto de que éstos no sufran las
incomodidades que ellos, en esas mismas circunstancias, han sufrido
Envidia – Memorias de mi vida
Yo no he probado nunca la
envidia en lo que atañe a asuntos en los que me he creído hábil, como en la
literatura, donde, es más, he sido inclinadísimo a alabar. Por primera vez
puedo decir que la he probado (y hacia una persona cercanísima a mí), cuando he
deseado ser valioso en un asunto en el que me reconocía sin méritos. Pero es
necesario que me haga justicia confesando que esta envidia era muy confusa y no
por completo y en todo vil, así como contraria a mi carácter; sin embargo, me
disgustaba absolutamente sentir la suerte de aquella persona ante tal asunto,
y, dándome ella cuenta de lo mismo, la trataba como ilusa, etc.
Hastío – Memorias de mi vida
Incluso el pesar que nace
del hastío y del sentir la vanidad de las cosas es bastante más tolerable que
el mismo hastío.
Venganza
El sentimiento de la
venganza es tan grato que, con frecuencia, uno desea ser injuriado para poderse
vengar; y ya no me refiero solamente de un enemigo habitual, sino de uno
indiferente, o incluso (especialmente en ciertos momentos de humor negro) de un
amigo.
Amistad entre dos jóvenes – Amistad
Después de que el heroísmo
ha desaparecido del mundo (y, por el contrario, ha entrado en él el egoísmo
universal), una amistad verdadera es capaz de que un amigo sacrifique a otro,
en el caso de personas con las que aún tenemos intereses y deseos, y siendo
éste un asunto bien dificilísimo.
Por ello, por más que
siempre se haya dicho que la igualdad es la más cierta instigadora de la
amistad, yo encuentro cada día menos verosímil la amistad entre dos jóvenes que
entre un joven y un hombre sensible ya desengañado del mundo, y desesperado de
su propia felicidad. Éste, no poseyendo ya deseos vigorosos, es bastante más
capaz que un joven de unirse a uno que todavía los posea, y concebir un vivo y
eficaz interés hacia él; estableciendo así una amistad tan real y sólida como
la que el otro siente en su ánimo al corresponderle.
Esta circunstancia me parece
también más favorable a la amistad que la de dos personas igualmente
desengañadas; porque, no permaneciendo deseos ni intereses en ninguno, no
existiría una base para la amistad y ésta quedaría limitada a las palabras y a
los sentimientos, y excluida de la acción. Aplicad estas observaciones a mi
caso, con mi digno y singular amigo, por no haber encontrado otro, por más que
conociese y amase y fuese amado por hombres de ingenio y de corazón óptimo.
Compasión – Debilidad
Observa cómo la debilidad es
algo muy agradable en este mundo. Si tú ves a un muchacho que sale a tu
encuentro con paso tambaleante y con cierto aire de impotencia, te enterneces
por ello y muestras afecto hacia ese muchacho. Si tú ves a una bella mujer
enferma y débil –o si te abrumas de ser testigo de algún esfuerzo inútil de
cualquier mujer, a causa de la debilidad física de su sexo–, te sentirás
conmovido, y serás capaz de inclinarte ante esa debilidad, y la reconocerás
como señora tuya y de tu poder, y te someterás y sacrificarás completamente al
amor y a la defensa de ella.
Fuente:
Ed. Siruela.
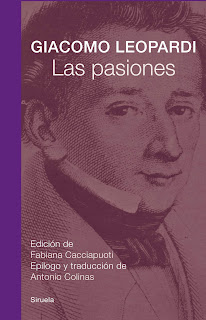

No hay comentarios:
Publicar un comentario