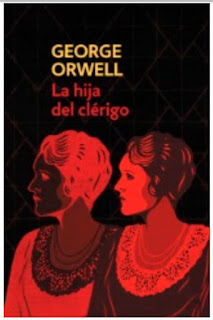SINOPSIS
La vida en la
pequeña colonia británica en la villa birmana de Kyauktada discurre entre el
calor sofocante, los interminables aperitivos alcohólicos en el club inglés y
las intrigas pueblerinas. No obstante, la simpatía de Flory (representante de una
empresa maderera) hacia los nativos parece crear cierta intranquilidad entre
sus compatriotas. El rico y corrupto submagistrado local, U Po King, intentará
sacar provecho de esta circunstancia en su propio beneficio. Inesperadamente,
una encantadora y caprichosa joven, Miss Lackersteen, se incorpora a la
comunidad y todo comienza a tambalearse.
LOS DÍAS DE
BIRMANIA
George Orwell
Capítulo I
U Po Kyin, juez de subdivisión en Kyauktada, al norte de Birmania, estaba sentado en su terraza. Eran sólo las ocho y media, pero del mes de abril, y la pesadez en el aire ya anunciaba las largas y sofocantes horas del mediodía. Los débiles e infrecuentes soplos de aire, frescos en comparación, agitaban las recién regadas orquídeas que colgaban del alero. Más allá de las orquídeas se podía contemplar el curvo y polvoriento tronco de una palmera contra un cielo de brillante azul marino. En las alturas, tan alto que deslumbraba dirigir la vista hacia ellos, algunos buitres describían círculos en el aire sin apenas agitar sus alas.
Sin parpadear, casi como un dios de porcelana, U Po Kyin dirigió su mirada hacia la ardiente luz del exterior. Tenía unos cincuenta años y estaba tan gordo que llevaba mucho tiempo sin poder levantarse sin ayuda de una silla, no obstante resultaba bien formado e incluso bello en su grosor; pues los birmanos no se hinchan como los hombres blancos, sino que engordan de forma simétrica, como frutos madurando. Su cara era ruda, amarillenta y sin apenas arrugas, con ojos de color bronce. Sus pies —encogidos, arqueados y con todos sus dedos de igual largura— estaban desnudos al igual que su rasurada cabeza y vestía con uno de esos longyis de Arakan con cuadros en vivos verdes y rojos púrpura que los birmanos llevan en las ocasiones informales. Masticaba hojas de betel que sacaba de una caja lacada situada encima de la mesa y pensaba en su pasado.
Había sido una vida de éxito deslumbrante. El primer recuerdo de U Po Kyin, allá por los años ochenta, era el de un niño barrigón y desnudo observando la entrada victoriosa de las tropas británicas en Mandalay. Recordaba el terror que le producían aquellas columnas de imponentes hombres en uniforme rojo, con sus rostros sonrosados bien alimentados con carne de vaca; sus largos fusiles sobre los hombros, y el rítmico y pesado caminar de sus botas. Había huido tras observarles unos minutos. A su manera infantil había entendido que su propia gente nunca podría compararse con esa raza de gigantes. Ya desde niño, luchar junto a los británicos y convertirse en un parásito entre ellos llegó a ser su principal obsesión.
A los diecisiete años había intentado sin éxito trabajar para el gobierno. Demasiado pobre y sin relaciones para conseguirlo, había tenido que colocarse durante tres años en el maloliente laberinto de los bazares de Mandalay, como empleado para los comerciantes de arroz, a los que robaba cuanto podía. A los veinte años, un golpe de suerte en forma de chantaje le consiguió cuatrocientas rupias, con las que de inmediato viajó a Rangún para comprar un puesto como funcionario administrativo. El trabajo era lucrativo pese a su reducido salario. En aquel momento un grupo de funcionarios conseguía ingresos estables apropiándose de materias de los almacenes del gobierno, y Po Kyin (aún era simplemente Po Kyin; la U honorífica le fue añadida años después) tenía una tendencia natural hacia este tipo de negocio. Sin embargo, también tenía demasiado talento como para pasarse la vida como un simple funcionario administrativo, robando tristes cantidades de annas y pice. Un día llegó hasta él la noticia de que el gobierno, escaso de oficiales de grado inferior, iba a nombrarlos entre sus administrativos. En una semana esta decisión sería pública, pero si Po Kyin tenía una cualidad era la de estar informado al menos una semana antes que los demás. Vio su oportunidad y denunció a sus asociados antes de que pudiesen darse cuenta. La mayoría fueron enviados a la cárcel mientras Po Kyin era nombrado oficial ayudante municipal en recompensa por su honestidad. Desde entonces no había dejado de ascender. Ahora, a los cincuenta y seis años, era juez de subdivisión y probablemente pronto sería ascendido a segundo vicecomisionado, con ingleses a su mismo nivel e incluso bajo sus órdenes.
Como juez sus métodos eran simples. No se dejaba sobornar por la decisión de un caso, pues sabía que un magistrado que juzga erróneamente antes o después es atrapado. Su método, mucho más seguro, consistía en aceptar sobornos de ambas partes para luego tomar la decisión según los términos legales establecidos. Esto le consiguió una beneficiosa reputación de imparcialidad. Además de los ingresos que le proporcionaban las partes litigantes en los casos, U Po Kyin exigía implacablemente un impuesto, una especie de programa propio de tasas, a todas las aldeas bajo su jurisdicción. Si cualquiera de ellas no pagaba, U Po Kyin tomaba medidas represoras —grupos de dacoits atacaban la aldea, apresando a los líderes de la misma— de forma que siempre poco después el importe era íntegramente satisfecho. Así mismo fue partícipe en todos los robos a gran escala que tuvieron lugar en el distrito. Por supuesto, la mayor parte de esto era por todos conocido excepto por los oficiales superiores de U Po Kyin (ningún oficial británico creería nada contra sus propios hombres), sin embargo todo intento por incriminarle resultó invariablemente infructuoso. Sus seguidores, leales a cambio de compartir una parte del botín, eran demasiado numerosos.
Cuando una acusación le salpicaba, U Po Kyin simplemente la desacreditaba con un buen número de testigos sobornados para posteriormente contraatacar con acusaciones que terminaban situándole en una posición más fuerte que al principio. Era prácticamente invulnerable, porque era demasiado juicioso como para utilizar cualquier instrumento erróneo, y también porque estaba tan inmerso en las intrigas que nunca podía permitirse caer en ningún descuido o desconocimiento. Se podía decir con casi total seguridad que nunca sería descubierto, que continuaría de éxito en éxito y finalmente moriría como un hombre honorable y con una fortuna valorada en varios lakhs de rupias.
Incluso más allá de la tumba su éxito continuaría. Según la creencia budista, aquellos que han hecho el mal en sus vidas se reencarnarán en la forma de una rata, una rana o algún otro animal inferior.
U Po Kyin se consideraba un buen budista y como tal se proponía poner los medios para evitar tal peligro. Dedicaría sus últimos años a las buenas acciones, con lo que acumularía suficientes méritos para compensar el resto de su vida. Seguramente sus buenas acciones tomarían forma en la construcción de pagodas. Cuatro, cinco, seis, siete pagodas —los sacerdotes le indicarían cuantas— en piedra tallada, con tejados dorados y pequeñas campanas que repicarían al viento, cada repique una oración. De esa forma él podría volver de nuevo a la tierra en forma humana y masculina —porque una mujer está aproximadamente al mismo nivel de una rata o una rana— o en el peor de los casos en la forma de una bestia dignificada tal como un elefante.
Todos estos pensamientos fluían rápidamente por la mente de U Po Kyin, la mayor parte de ellos en forma de imágenes. Su cerebro, aunque astuto, era bastante bárbaro y nunca trabajaba de no haber un motivo definido. La meditación como tal era algo ajeno a él. Ahora había alcanzado por fin el lugar al que sus pensamientos se habían estado dirigiendo. Poniendo sus pequeñas manos triangulares sobre los brazos de la silla, se giró levemente y respirando con dificultad llamó:
—¡Ba Taik!, ¡Oye, Ba Taik!
Ba Taik, el criado de U Po Kyin, apareció a través de la cortina de cuentas de la terraza. Era pequeño, con la cara marcada por la viruela y una expresión tímida y bastante ansiosa. U Po Kyin no le pagaba ningún salario, pues se trataba de un ladrón convicto, al que una palabra de más podría enviar de nuevo a prisión. Ba Taik avanzó tan lentamente hacia él que daba la impresión de estar retrocediendo.
—¿Mi adorado señor? —dijo.
—¿Hay alguien esperando para verme, Ba Taik?
Ba Taik contó con sus dedos a los visitantes.
—Está el jefe de la aldea Thitpingyi, mi señoría, que ha traído ofrendas, y dos aldeanos que también traen ofrendas y un caso de asalto para ser resuelto por su señoría. Ko Ba Sein, el jefe administrativo de la oficina del vicecomisionado, desea verle, y está Ali Shah, oficial de policía y un dacoit cuyo nombre desconozco. Creo que han discutido por unos brazaletes de oro que han robado. Y hay una muchacha joven de la aldea con un bebé.
—¿Qué quiere? —dijo U Po Kyin.
—Dice que el bebé es vuestro, adorado señor.
—Ya. Y ¿cuánto ha traído el jefe de la aldea?
Ba Taik pensaba que eran sólo 10 rupias y una cesta de mangos.
—Dile al jefe —dijo U Po Kyin— que deben ser 20 rupias y que tendrán problemas si el dinero no está aquí mañana. Veré al resto enseguida. Pide a Ko Ba Sein que venga aquí a verme.
Ba Sein apareció rápidamente. Era un hombre estirado y estrecho de hombros, muy alto para ser birmano y con un rostro de expresión curiosamente suave que recordaba a un pudin de color café. U Po Kyin había encontrado en él una herramienta muy útil. Poco imaginativo pero muy trabajador, era un excelente funcionario al que el vicecomisionado Mr. Macgregor confiaba casi todos sus secretos oficiales. U Po Kyin, de buen humor por sus pensamientos, saludó a Ba Sein con una sonrisa y con una señal de su mano le ofreció la caja de betel.
—Bueno Ko Ba Sein, ¿cómo progresa nuestro asunto? Espero que, como nuestro querido Mr. Macgregor diría —U Po Kyin pasó a hablar en un enfático inglés— ¿son ya perceptibles los progresos?
Ba Sein no se rió con la broma. Recostado rígidamente en la silla libre, contestó:
—Excelentemente, señor. Nuestra copia del periódico llegó esta mañana. Observe detenidamente.
Sacó una copia de un periódico bilingüe llamado Burmese Patriot. Era un periodicucho de ocho páginas defectuosamente impreso en papel que parecía secante y que contenía por una parte noticias copiadas al Rangoon Gazette y por otra un repaso de las pequeñas heroicidades nacionalistas del país. En la última página la tinta se había corrido y había dejado la hoja entera negra como el azabache, como si fuera un lamento por la reducida distribución del periódico.
El artículo al que U Po Kyin dirigió su mirada era de apariencia diferente al resto. Decía:
«En estos tiempos felices, cuando nosotros pobres hombres de piel oscura estamos siendo elevados por la poderosa civilización occidental con sus múltiples bendiciones tales como el cinematógrafo, la ametralladora, la sífilis... ¿qué tema puede ser más interesante que la vida privada de nuestros benefactores? Por ello pensamos que algunos hechos acaecidos en el norte, en el distrito de Kyauktada, pueden interesar a muchos lectores. Especialmente sobre Mr. Macgregor, honorable vicecomisionado de dicho distrito. Mr. Macgregor es de esa clase de caballeros al viejo estilo inglés de la que hoy, en estos tiempos felices, tenemos tantos ejemplos ante nosotros. Un “hombre de familia”, como nuestros primos ingleses dirían. Un hombre de familia en todos los sentidos. Tan familiar que en el distrito de Kyauktada, donde lleva desde hace un año, ya tiene tres hijos y en su anterior distrito de Shwemyo dejó seis descendientes tras de sí. Mr. Macgregor, tal vez en un descuido por su parte, ha dejado desatendidas a estas criaturas, algunas de cuyas madres apenas tienen qué llevarse a la boca.»
Había una columna entera de material de este estilo que, miserable como era, se había hecho destacar del resto de los contenidos del periódico. U Po Kyin leyó el artículo entero detenidamente, sujetando el periódico con sus brazos extendidos —su visión se adecuaba mejor a objetos que estuvieran a una cierta distancia— y con los labios entreabiertos dejando a la vista un buen número de pequeños y perfectos dientes blancos, teñidos de rojo por el jugo de las hojas de betel.
—Al editor le van a caer seis meses de cárcel por esto —dijo finalmente.
—No le importa. Dice que sus acreedores sólo le dejan en paz cuando está en prisión.
—¿Y dices que tu joven protegido Hla Pe lo escribió él solo? ¡Un chico listo, muy prometedor! No quiero volverte a oír decir que esos institutos del gobierno son una pérdida de tiempo. Hla Pe conseguirá sin duda su puesto en la administración.
—¿Piensa entonces, señor, que este artículo será suficiente?
U Po Kyin no contestó inmediatamente. Un sonido similar a un resoplido parecía emerger de él. Estaba intentando levantarse de la silla. Para Ba Taik este era un sonido ya familiar. Apareció a través de la cortina de cuentas y junto a Ba Sein, cada uno una mano en las axilas de U Po Kyin, le levantaron. U Po Kyin permaneció estático unos momentos, equilibrando el peso de la barriga sobre sus piernas, como si fuera un porteador de pescado ajustando su carga. Después, con un gesto de su mano hizo salir a Ba Taik.
—No es suficiente —dijo contestando a la pregunta de Ba Sein—, no es suficiente de ninguna manera. Aún queda mucho por hacer. Pero éste es el inicio correcto. Escucha.
Se acercó a la barandilla y escupió fuera un buen trozo de betel rojo antes de comenzar a dar vueltas por la terraza, con pasos pequeños y sus manos tras la espalda. El roce entre sus enormes muslos le hacía contonearse ligeramente. Hablaba mientras andaba, en la jerga usada en las oficinas gubernamentales; una mezcla de verbos birmanos y de frases hechas inglesas:
—Comencemos por el principio. Vamos a llevar a cabo nuestro planeado ataque sobre el doctor Veraswami, cirujano y director de la cárcel.
Vamos a difamarle, destruir su reputación y finalmente acabar con él para siempre. Será una operación bastante delicada.
—Sí, señor.
—No habrá riesgos pero debemos ir poco a poco. No estamos actuando contra un simple funcionario administrativo o contra un policía. Nos enfrentamos con un oficial de alto rango y por ello, pese a ser indio, no podemos hacerlo como contra un simple funcionario. ¿Cómo hundir a un simple funcionario? Fácil; una acusación, dos docenas de testigos, despido y encarcelamiento. Pero esto no nos va a servir ahora. La forma de conseguirlo en este caso es actuar despacio, con delicadeza, sin ninguna prisa. Sin escándalos y sobre todo sin una investigación oficial. No debe haber acusaciones a las que responder y sin embargo, en tres meses debo haber convencido a todo europeo en Kyauktada de la villanía del doctor. ¿De qué le acusaré? Los sobornos no servirán, como médico no los aceptaría en ningún caso. ¿Qué, entonces?
—Tal vez podríamos organizar un motín en la cárcel —dijo Ba Sein—. Siendo director de la cárcel será señalado como culpable.
—No. Demasiado peligroso. No quiero a los vigilantes de la cárcel disparando en todas direcciones. Además sería caro. Entonces, claramente debe ser deslealtad, nacionalismo, propaganda sediciosa, separatista. Debemos convencer a los europeos de que nuestro doctor comparte ideas desleales a los británicos. Esto es mucho peor que el soborno; para ellos en un oficial nativo es normal aceptar sobornos. Sin embargo, hazles sospechar por un solo momento de su deslealtad y lo habrás hundido.
—Será difícil de probar —objetó Ba Sein—. El doctor es muy leal a los europeos. Enseguida se enfada si se les ataca. Y ellos lo saben, ¿no lo cree así? —Tonterías, tonterías —dijo U Po Kyin satisfecho—. Ningún europeo se preocupa por las pruebas. Para ellos en un hombre de piel oscura la simple sospecha es la prueba. Unas pocas cartas anónimas harán maravillas. Es cuestión de persistir. Acusar, acusar y seguir acusando, ese es el camino con los europeos. Una carta anónima tras otra. Y entonces, cuando sus sospechas estén firmemente levantadas... —U Po Kyin retiró uno de sus pequeños brazos de detrás de su espalda e hizo chasquear sus dedos. Añadió—. Comenzaremos con este artículo en el Burmese Patriot. Los europeos se enfurecerán cuando lo lean. Nuestro próximo movimiento será hacerles creer que fue el doctor quien lo escribió.
—Será difícil porque tiene bastantes amigos europeos. Todos le visitan a él cuando enferman. Este invierno fue frío y curó a Mr. Macgregor de su flatulencia. Creo que le consideran un médico brillante.
—¡Qué poco comprendes la mentalidad europea, Ko Ba Sein! Si los europeos acuden a Veraswami es porque no hay ningún otro médico en Kyauktada. Ningún europeo confía en un hombre de piel oscura. Utilizando cartas anónimas, será simplemente cuestión de tiempo. Pronto veremos qué pocos amigos quedan a su lado.
—Está Mr. Flory, el comerciante de madera —dijo Ba Sein, pronunciando “Mr. Porley”—. Es amigo íntimo del doctor. Cada mañana le veo ir a su casa cuando está en Kyauktada. Ha invitado dos veces a cenar al doctor.
—En eso tienes razón. Si Flory fuese amigo del doctor podría perjudicarnos. No puedes atacar a un indio que tenga un amigo europeo. Le da, ¿cuál es esa palabra que tanto les gusta?, prestigio. Pero Flory abandonará rápidamente a su amigo cuando comiencen los problemas. Esta gente no posee lealtad hacia un nativo. Además, yo se que Flory es un cobarde. Puedo manejarle. Tu misión, Ko Ba Sein, será vigilar los movimientos de Mr. Macgregor. Quiero decir, ¿ha escrito últimamente al comisionado confidencialmente?
—Le escribió hace dos días, pero cuando abrimos la carta al vapor no descubrimos nada realmente importante.
—Bien, le daremos algo sobre lo que escribir. Y tan pronto como sospeche del doctor será el momento para el otro asunto del que te hablé.
De esa forma, ¿cómo dice Macgregor?, ah si, «mataremos dos pájaros de un tiro». ¡Una bandada entera de pájaros, ja, ja!
La risa de U Po Kyin era un desagradable sonido gutural que parecía surgir del fondo de su estómago, como la carraspera anterior a un ataque de tos. A pesar de todo, era divertida, incluso infantil. No dijo nada más sobre el otro “asunto”, demasiado privado como para ser tratado en la terraza. Ba Sein, observando que su entrevista terminaba, se levantó inclinándose de forma reverencial.
—¿Desea algo más su señoría? —dijo.
—Asegúrate de que Mr. Macgregor tiene su copia del Burmese Patriot. Será mejor que digas a Hla Pe que finja un ataque de disentería para poder mantenerse alejado de la oficina. Quiero que sea él quien escriba los anónimos. Es todo por el momento.
—¿Puedo entonces retirarme, señor?
—Que Dios te acompañe —dijo U Po Kyin distraídamente, mientras llamaba de nuevo a gritos a Ba Taik.
Nunca malgastaba ni un momento del día. No le llevaría mucho tiempo ocuparse del resto de visitantes y mandar a la chica de nuevo al pueblo sin recompensa alguna tras examinar su rostro y decir que no la reconocía. Llegaba la hora del desayuno. Su estómago comenzaba a ser atormentado por violentas punzadas con las que el hambre le atacaba puntualmente a esta hora cada mañana. Gritó apremiantemente:
—¡Ba Taik, oye Ba Taik!, ¡Kin Kin!, ¡mi desayuno, rápido, me muero de hambre!
En el cuarto de estar, detrás de las cortinas, había una mesa ya preparada con un gran cuenco de arroz y una docena de platos con curry, gambas secas y mango verde en rodajas. U Po Kyin se dirigió hacia la mesa contoneándose, se sentó con un gruñido y de inmediato se lanzó sobre la comida. Ma Kin, su mujer, le servía de pie detrás de él. Era una mujer delgada de poco más de metro sesenta con una agradable cara simiesca de un pálido tono marrón. U Po Kyin no le prestaba ninguna atención mientras comía. Situando el cuenco pegado a su nariz, casi sin respirar, engullía con sus rápidos y grasientos dedos. Todas sus comidas eran cuantiosas, apasionadas y rápidas. Más que comidas eran orgías, bacanales de arroz y curry. Cuando había terminado se recostaba en la silla, eructaba unas cuantas veces y pedía a Ma Kin que le acercara un cigarro de tabaco verde birmano. Nunca fumaba tabaco inglés, al que consideraba sin ningún sabor.
Enseguida, ayudado por Ba Taik, U Po Kyin se vistió con su ropa oficial, admirándose por un momento en el largo espejo del cuarto de estar.
Era una habitación de paredes de madera con dos columnas que, aún reconocibles como troncos de teca, soportaban la viga maestra del tejado, y era oscura y algo sórdida como toda habitación birmana, pese a que U Po Kyin la había amueblado a la moda ingaelik con un aparador de chapa y sillas, alguna litografía de la familia real y un extintor para el fuego. El suelo lo cubrían esteras de bambú manchadas por salpicones de jugo de betel y lima.
Ma Kin estaba sentada en una estera en la esquina cosiendo un ingyi. U Po Kyin se giró despacio ante el espejo, intentando echar un vistazo a la parte trasera de su cuerpo. Iba vestido con un gaung— baung de seda de color rosa pálido, un ingyi de muselina almidonada y un paso de seda de Mandalay, de un magnífico rosa salmón brocado con amarillo. Con esfuerzo giró su cabeza y miró satisfecho el brillante paso apretado a sus enormes nalgas. Estaba orgulloso de su gordura, pues veía en esa carne acumulada un símbolo de su grandeza. Él, que una vez había sido un personaje oscuro y hambriento, era ahora gordo, rico y temido. Como hinchado por los cuerpos de sus enemigos; un pensamiento del que extrajo algo cercano a la poesía.
—Mi nuevo paso fue barato por 22 rupias, ¿eh, Kin Kin? —dijo.
Ma Kin agachó su cabeza concentrándose en la costura. Era una mujer sencilla, chapada a la antigua, que había adquirido incluso menos hábitos europeos que U Po Kyin. No podía sentarse en una silla sin sentirse incómoda. Cada mañana acudía al bazar con una cesta sobre su cabeza, como las mujeres de la aldea, y por las tardes se la podía ver de rodillas en el jardín, rezando en dirección al blanco tejado de la pagoda que coronaba el pueblo. Llevaba más de veinte años siendo confidente de todas las intrigas de U Po Kyin.
—Ko Po Kyin —dijo—, has hecho mucho mal en tu vida.
U Po Kyin agitó su mano.
—¿Qué importa? Mis pagodas lo expiarán todo. Hay mucho tiempo.
Ma Kin agachó de nuevo su cabeza concentrándose en la costura obstinadamente, como siempre que desaprobaba algo que U Po Kyin estuviera haciendo.
—Pero, Ko Po Kyin, ¿son necesarios todos estos proyectos e intrigas? Te oí hablar con Ko Ba Sein en la terraza. Estáis planeando algo malo contra el doctor Veraswami. ¿Por qué queréis hacer daño a ese doctor indio? Es un buen hombre.
—¿Qué sabes tú de esos asuntos oficiales, mujer? El doctor se interpone en mi camino. En primer lugar, no acepta sobornos, con lo que lo pone más difícil para el resto de nosotros. Y además... bueno, hay algo más pero tu inteligencia nunca llegaría a comprenderlo.
—Ko Po Kyin, te has convertido en rico y poderoso y, ¿qué bien te ha hecho? Éramos más felices cuando éramos pobres. Recuerdo perfectamente cuando eras sólo un oficial municipal, la primera vez que tuvimos una casa propia. ¡Qué orgullosos estábamos de nuestros muebles nuevos de mimbre y de tu estilográfica de clip dorado! ¡Y qué honrados nos sentimos cuando un joven oficial de policía inglés vino a nuestra casa y bebió una botella de cerveza en nuestra mejor silla! La felicidad no está en el dinero. ¿Qué deseas para querer más dinero ahora?
—¡Tonterías, mujer, tonterías! Cuida de tu costura y tu cocina y deja los asuntos oficiales para los que los entienden.
—Bien, yo no sé. Soy tu mujer y siempre te he obedecido. Pero al menos sé que nunca es demasiado pronto para adquirir méritos.
¡Esfuérzate en conseguir méritos, Ko Po Kyin! ¿Querrías por ejemplo comprar pescado fresco y liberarlo de nuevo en el río? Se pueden adquirir muchos méritos de esa forma. También, esta mañana cuando los sacerdotes vinieron por su arroz me dijeron que hay dos nuevos entre ellos en el monasterio y están hambrientos. ¿Querrías darles algo, Ko Po Kyin? No les di nada yo misma para que tú pudieses conseguir los méritos por hacerlo.
U Po Kyin se apartó del espejo. Las palabras de la mujer le habían afectado ligeramente. Nunca dejaba escapar una oportunidad de adquirir méritos siempre y cuando hacerlo no le creara ninguna inconveniencia. A sus ojos, la acumulación de méritos era como un depósito bancario, eternamente creciente. Cada pez liberado en el río, cada ofrenda a un sacerdote lo acercaban un paso más al Nirvana. Era un pensamiento reconfortante. Ordenó que la cesta de mangos traída por el jefe de la aldea fuese enviada al monasterio.
Enseguida abandonó la casa y comenzó a descender por el camino, con Ba Taik tras de él cargando con una carpeta llena de papeles.
Andaba despacio, muy estirado para equilibrar su enorme barriga y aguantando una sombrilla de seda amarilla sobre su cabeza. Su paso rosa brillaba con el sol como praliné satinado. Se dirigía hacia los juzgados para resolver los casos del día.