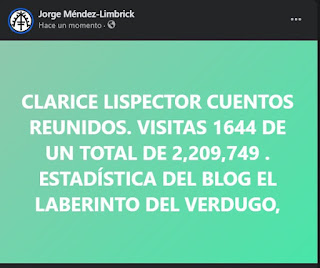Nota
sobre Salvador Dalí y otros ensayos
George
Orwell
Recopilación
y edición de Morphynoman (2004)
Nota
sobre Salvador Dalí
Por
qué escribo
Rudyard
Kipling
Los
escritores y Leviatán
Matar un elefante
La política y el lenguaje inglés
Charles
Dickens
Nota sobre Salvador Dalí
La autobiografía sólo es de
confiar cuando revela algo vergonzoso. El hombre que sale
airoso probablemente está mintiendo, pues cualquier vida vista desde adentro no
es más que una serie de derrotas. Sin embargo, hasta el libro más notoriamente
falso (las páginas autobiográficas de Frank Harris sirven de ejemplo) pueden,
sin proponérselo, dar una pintura fiel de su autor. La Vida [The Secret
Life of Salvador Dalí (La vida secreta de Salvador Dalí)] de Dalí,
recientemente publicada, entra bajo este membrete. Algunos de los episodios que
relata son manifiestamente increíbles, otros han sido retocados y vestidos de
fantasía, y se ha quitado no sólo la humillación sino también la vulgaridad
permanente de la vida cotidiana. Dalí es, hasta por su propio diagnóstico,
narcisista, y su autobiografía es tan sólo un acto de teatro de variedades en
el cual se va despojando de sus ropas, una por una, a la vista del público.
Pero posee gran valor como documento de la fantasía, de la perversión de los
instintos que ha hecho posible la era de la máquina.
Aquí, pues, se ven algunos de los episodios de
la vida de Dalí, desde sus primeros años en adelante. Poco importa cuáles son
ciertos y cuáles imaginarios; sí interesa que sea precisamente esto lo que a
Dalí le hubiese gustado hacer.
A los seis años el ambiente está excitado por
la aparición del cometa de Halley:
"De pronto apareció en la puerta de la
sala uno de los empleados de la oficina de mi padre y anunció que el cometa
podía verse de la azotea... Mientras cruzaba el vestíbulo alcancé a ver a mi
hermanita de tres años que gateaba sin molestar a nadie a través del vano de la
puerta. Me detuve, titubeé un segundo, y luego le dí una patada feroz en la
cabeza, como si fuese una pelota, y seguí corriendo, llevado por una
"alegría delirante" causada por este acto salvaje. Pero mi padre, que
estaba tras de mí, me cogió y me llevó a su escritorio, donde permanecí en
castigo hasta la hora de cenar."
Un año antes Dalí, "de repente, como me
vienen la mayoría de mis ideas", había arrojado de un puente colgante a
otro niñito de su edad. Refiere varios lances de igual suerte inclusive (y esto
fue cuando tenía veintinueve años) derribar y pisotear a una muchacha
"hasta que lograron sacarla, sangrante, de mi alcance".
A los cinco años de edad, aproximadamente, se
apodera de un murciélago herido que mete en una lata. A la mañana siguiente
encuentra al murciélago casi muerto y cubierto de hormigas que lo están
devorando. Se lo mete en la boca, con hormigas y todo, y de una dentellada lo
parte por la mitad.
Cuando adolesrente una muchacha se enamora
desesperadamente de él. El la besa y la acaricia para excitarla todo lo
posible, pero se niega a ir más adelante. Resuelve mantener esta situación
durante cinco años (lo llama su "plan quinquenal"), gozándose en
humillarla y en la sensación de poder que ello le depara. Con frecuencia le
dice que al término de los cinco años la abandonará, y cuando llega el momento
lo hace.
Hasta pasada la adolescencia conserva la
costumbre de masturbarse, y le agrada hacerlo, según parece, ante un espejo.
Con las mujeres es impotente hasta los treinta años de edad, más o menos.
Cuando se encuentra por primera vez con su futura mujer, Gala, siente violentos
deseos de arrojarla a un precipicio. Comprende que ella quiere que él le haga
algo, y tras su primer beso viene la confesión:
"Eché hacia atrás la cabeza de Gala, tirándole
de los pelos, y temblando de histeria, le ordené:
‑¡Dime ahora qué quierea que haga contigo!
¡Pero dímelo lentamente, mirándome en los ojos con las palabras más crudas, más
ferozmente eróticas, las que puedan hacernos sentir a los dos la vergüenza más
grande!
"... Entonces Gala, transformando el
último destello de su expresión de placer en la dura luz de su tiranía, me
respondió: ‑¡Quiero que me mates!"
Este pedido lo desilusiona un poco, pues no es
más que lo que deseaba hacer de antemano. Tiene la intención de arrojarla del
campanario de la Catedral de Toledo, pero se contiene.
Durante la Revolución Española elude
astutamente el tomar partido y hace un viaje a Italia. Se siente cada vez más
atraído hacia la ariscocracia, frecuenta salones elegantes, busca protectores
adinerados y lo retratan junto al rollizo vizconde de Noailles, a quien
describe como su "Mecenas". Cuando se acerca la Guerra Europea sólo
tiene una preocupación: cómo hallar un lugar con buena cocina y desde el cual pueda
huir rápidamente si el peligro se aproxima demasiado. Se decide por Burdeos y a
su tiempo vuela a España durante la Bátalla de Francia. Permanece en España el
tiempo suficiente para recoger algunos relatos de atrocidades cometidas por los
rojos, y después cruza a Norteamérica. La historia concluye en una aureola de
respetabilidad. Dalí, a los treinta y ocho años de edad, se ha convertido en
marido devoto, está curado de sus extravíos, o al menos de algunos, y se halla
totalmente reconciliado con la Iglesia católica. También, según se infiere,
está ganando bastante dinero.
Sin embargo, no ha dejado en modo alguno de
enorgullecerse de los cuadros de su período surrealista, que llevan títulos
como "El gran masturbador", "Sodomía de un cráneo con un piano
de cola", etcétera. Hay reproducciones de ellos a lo largo de todo el
libro. Muchos dibujos de Dalí son simplemente representativos y tienen una
característica común en la cual ya repararemos. Pero las dos cosas que resaltan
de sus pinturas y fotografías surrealistas son la perversidad sexual y la
necrofilia. Objetos y símbolos sexuales ‑algunos de ellos muy conocidos, como
nuestra vieja amiga la chinela de taco alto, otros, como la muleta y la taza de
leche caliente, patentados por el propio Dalí‑ se repiten vez tras vez y
también se advierte un motivo excretorio bastante marcado. El mismo Dalí dice
que en su cuadro Le jeu lugubre "los calzones manchados de excrementos estaban pintados con
complacencia tan minuciosa y realista que todo el grupito surrealista se sentía
angustiado por un problema: ¿es coprofágico o no?" Dalí añade firmemente
que no, y que considera "repugnante" tal aberración, pero
parece que su interés por el excremento sólo se detiene en ese punto. Hasta
cuando refiere la experiencia de ver orinar de pie a una mujer tiene que añadir
el detalle de que ella yerra su objetivo y se mancha los zapatos. A ninguna
persona le es dado tener todos los vicios, y Dalí se jacta además de no ser
homosexual, pero por otra parte parece poseer el mejor equipo de perversiones
que cualquiera podría desear.
Sin embargo, su característica más notable es
la necrofilia. El mismo lo admite francamente y sostiene haberse curado de
ella. En sus cuadros surgen con bastante frecuencia caras de muertos, cráneos,
cadáveres de animales, y las hormigas que devoraban el murciélago agonizante
hacen innumerables apariciones. Una fotografía muestra un cadáver exhumado, en
pleno proceso de descomposición. Otra muestra los asnos muertos pudriéndose
sobre unos pianos de cola; esta fotografía formaba parte de la peliculá
cinematográfica surrealista, Le
Chien Andalou. Dalí todavía recuerda aquellos asnos con sumo
entusiasmo.
"Yo 'caractericé' la putrefacción de los
asnos con grandes ollas de cola de pegar que derramé sobre ellos. También vacié
las cuencas de sus ojos y las agrandé valiéndome de unas tijeras. Del mismo
modo les corté furiosamente las bocas para que sus filas de dientes lucieran
con mayor ventaja, y les agregué varias quijadas a cada boca, de tal manera que
aunque los asnos ya estaban pudriéndose, pareciera que aún vomitaban un poco
más de su propia muerte sobre aquellas otras filas de dientes formadas por las
teclas de los pianos negros."
Y por fin tenemos el cuadro ‑manifiestamente
una fotografía trucada‑ del "Maniquí pudriéndose en un taxímetro".
Sobre la cara y el pecho ya algo abotagados de una muchacha evidentemente
muerta se arrastran caracoles enormes. En la leyenda del cuadro Dalí advierte
que aquellos son caracoles de Borgoña, es decir, de la especie comestible.
Por supuesto que en este extenso libro de 400
páginas en cuarto hay más de lo que he indicado, pero no creo que mi síntesis
de su atmósfera moral y su escenario mental sea injusta. Es un libro que hiede.
Si un libro pudiera emitir de sus páginas un hedor físico éste lo haría, y sin
duda la idea sería del agrado de Dalí, quien antes de enamorar por primera vez
a su futura esposa se restregó de pies a cabeza con un ungüento hecho de
estiércol de cabra hervido en cola de pescado. Pero asimismo debe reconocerse
que Dalí es pintor de dotes excepcionalísimas. También es trabajador muy
esforzado, a juzgar por la minuciosidad y la seguridad de sus dibujos. Es un
exhibicionista y un trepador pero no es un farsante. Tiene cincuenta veces más
talento que la mayoría de quienes censurarían su ética y se mofarían de sus
pinturas. Y estos dos hechos, en conjunto, suscitan un problema que raras veces
se discute verdaderamente, por falta de una base de acuerdo.
El punto en cuestión es que aquí nos las
habemos con un ataque directo e inconfundible al juicio sano y la decencia, y
aun ‑pues algunos cuadros de Dalí propenderían a envenenar la imaginación como
una postal pornográfica‑ a la vida misma. Cabe discutir qué ha hecho Dalí
realmente y qué ha imaginado, pero dentro de su punto de vista y de su carácter
la decencia fundamental del ser humano no existe. Dalí
es tan antisocial como una pulga. Indiscutiblemente personas de
esta especie son indeseables, y algo malo ha de haber en la sociedad donde
pueden florecer.
Ahora bien: si mostrásemos este libro, con sus
ilustraciones, a Lord Elton. a Mr. Alfred Noyes, a los editorialistas de The Times que se
regocijan por el "eclipse del highbrow", en fin, a todo inglés
"sensato" que aborrezca el arte, es fácil imaginar cuál sería la
respuesta que obtendríamos. Se negarían terminantemente a ver mérito alguno en
Dalí. Tal clase de gentes no sólo son incapaces de admitir que lo moralmente
degradado pueda ser estéticamente correcto, sino que además exigen de todo
artista que les dé la razón y les diga que el pensamiento es cosa innecesaria.
Y pueden llegar a ser particularmente peligrosos en tiempos como éstos, cuando
el Ministerio de Información y el Consejo Británico depositan poder en sus
manos. Pues su impulso no sólo es aplastar todo nuevo talento apenas aparece,
sino también castrar el pasado. Véase el renovado azuzamiento contra el
intelectual de nota que tiene lugar actualmente en este país y en Norteamérica,
con su grita, no sólo contra Joyce, Proust y Lawrence, sino hasta contra T. S.
Eliot.
Pero si hablamos con el tipo de persona que
puede comprender los méritos de Dalí la respuesta que obtenemos no es, por
regla general, mucho más satisfactoria. Si le decimos que Dalí, aunque
brillante como artista, es un bribonzuelo indecente, nos mirarán como salvajes.
Si le decimos que no nos agradan los cadáveres en putrefacción, y que aquellos
a quienes les agradan son enfermos mentales, supondrán que carecemos de sentido
estético. Si el "Maniquí pudriéndose en un taxímetro" es una buena composición
(que lo es, sin duda) no puede ser un cuadro repugnante y degenerado; en tanto
que Noyes, Elton, etcétera, nos dirían que si es repugnante no puede ser una
buena composición. Y entre estas dos falacias no hay posición intermedia; mejor
dicho, existe una posición intermedia, pero raras veces oímos hablar de ella.
Por un lado Kulturbolschevismus, por el otro (aunque el mismo término
esté pasado de moda) "El arte por el arte". Es muy difícil discutir
francamente la cuestión de la obscenidad. La gente siente demasiado temor de
mostrarse disgustada o de no mostrarse disgustada para que pueda definirse la
relación entre el arte y la moral.
Se verá que los defensores de Dalí reclaman
una especie de privilegio de clerecía. Al artista debe eximírsele de las
leyes morales obligatorias para el hombre común. Pronúnciese simplemente la
palabra mágica "Arte" y todo estará bien. Caracoles que se arrastran
encima de cadáveres en putrefacción están muy bien; patear niñitas en la cabeza
está muy bien; hasta una pelicula como L'Age d'Or está
muy bien.[1] También está muy bien que Dalí engorde varios años a expensas de Francia y
después se escabulla como una rata no bien Francia está en peligro. En tanto
podáis pintar con suficiente destreza como para aprobar el examen, todo os será
perdonado.
La falsedad de semejante concepto se advierte
si se extiende su protección al crimen común. En una época como la nuestra, en
que el artista es una persona enteramente excepcional, ha de permitírsele el
goce de cierto grado de irresponsabilidad, así como se le permite a una mujer
en cinta. Sin embargo nadie osaría decir que una mujer en cinta puede cometer
un asesinato, y nadie pretendería cosa semejante para el artista, por muy
talentoso que fuere. Si mañana Shakespeare volviera a la tierra y si se
descubriera que su diversión favorita era violar niñitas en vagones de
ferrocarril, no le diríamos que siguiera haciéndolo en razón de que podría
escribir otro King Lear. Y al fin de cuentas los peores crímenes no siempre son los punibles. Al
alentar los ensueños necrofílicos probablemente hacemos tanto daño como si
fuésemos carteristas en las carreras, por ejemplo. En realidad deberíamos ser
capaces de contener simultáneamente en nuestro entendimiento los dos hechos:
Dalí es un buen dibujante y Dalí es un ser humano repugnante. Lo uno no
invalida ni, en un sentido, afecta lo otro. Lo primero que exigimos de una
pared es que no se caiga. Si perdura es una buena pared, y los fines a que se
la hace servir es asunto diferente. Y, no obstante, hasta la mejor pared del
mundo merece que la echen abajo si rodea un campo de concentración. Del mismo
modo tendría que poderse decir: "Este es un buen libro, o un buen cuadro,
y debería ser quemado por el verdugo público." A no ser que podamos decir
que, al menos en nuestra imaginación, desatendemos las consecuencias del hecho
ineludible de que un artista es también ciudadano y hombre.
Ello no implica, por supuesto, que la
autobiografía de Dalí, o sus cuadros, merezcan ser suprimidos. Fuera de las
indecentes tarjetas postales que solían venderse en los puertos del
Mediterráneo, inspira dudas la eficacia de la política de suprimir algo, y
probablemente las fantasías de Dalí son útiles para iluminar la podredumbre de
la civilización capitalista. Pero lo que este pintor necesita, manifiestamente,
es un diagnóstico. No importa tanto qué es como por qué es así.
No debería caber la menor duda de que es una inteligencia enferma,
probablemente no muy cambiada por su pretendida conversión, pues los penitentes
verdaderos y la gente que ha vuelto al buen juicio no ostentan sus vicios con
semejante complacencia. Dalí es un síntoma de la enfermedad del mundo. Lo
importante no es denunciarlo como persona de malas costumbres y por tanto digna
de azotes, ni defenderlo como genio a quien no debería ponerse en tela de
juicio, sino indagar por qué exhibe ese particular grupo de
aberraciones.
Probablemente la respuesta pueda descubrirse
en sus cuadros, que yo no puedo examinar por falta de competencia. Pero puedo
señalar una pista que quizá abrevie una parte del trayecto. Es el dibujo eduardiano, anticuado, recargado de adornos, al cual tiende
a volver Dalí cuando no es surrealista. Algunos dibujos de Dalí recuerdan a
Durero, uno parece mostrar la influencia de Beardsley, otro parece deber algo a
Blake. Pero la vena más persistente es la eduardiana[2]. Cuando abrí por primera vez el libro y miré sus innumerables
ilustraciones marginales, me obsesionó una semejanza que no pude establecer
inmediatamente. Me detuve en el candelero ornamental que está al principio de
la Parte I.
¿Qué me hacía recordar esto? Al fin lo
descubrí. Me recordaba una edición de tamaño grande, vulgar, costosa, de
Anatole France (en traducción) que ha de haberse publicado alrededor de 1914,
con viñetas ornamentales, dentro de ese mismo estilo, al comenzar y finalizar
los capítulos. El candelero de Dalí muestra en un extremo una rizada criatura
semejante a un pez de apariencia curiosamente familiar (parece basarse en el
delfín convencional) y en el otro la vela ardiente. Conocíamos desde hace años
esta vela, que aparece en un cuadro tras otro. Se la encontrará, con las mismas
gotas de cera que corren por sus costados, tan pintorescas, en esos ficticios
candeleros de luces eléctricas en boga en los hoteles de campo que pretenden
imitar el estilo Tudor. Esta vela, y el diseño que lleva debajo, trasmiten al
punto una intensa sensación de sentimentalismo. Como para neutralizarla Dalí ha
derramado una plumada de tinta sobre la página, pero sin provecho. Idéntica
impresión salta constantemente hoja tras hoja. El diseño que va al pie de la
página 62, por ejemplo, casi convendría a Peter Pan. La
figura de la página 224, a pesar de su cráneo alargado en forma de una
salchicha enorme, es la bruja de los iibros de cuentos de hadas. El caballo de
la página 234 y el unicornio de la 218 podrían ser ilustraciones para James
Branch Cabell. Los dibujos de adolescentes de las páginas 97, 100 y otras
causan la misma impresión. Lo pintoresco asoma por
todas partes. Eliminemos calaveras, hormigas, cangrejos, teléfonos y demás
cachivaches y a cada momento estaremos de nuevo en el mundo de Barrie, Rackham,
Dunsany y Where the Rainbow Ends (Donde acaba el arco iris).
Harto curioso es que algunos de
las rasgos perversos de la autobiografía de Dalí se enlazan con el mismo
período. Cuando leí el pasaje que cité al comienzo de este ensayo, en el que
cuenta que patea en la cabeza a su hermanita, percibí otra semejanza
indefinida. ¿Qué era? ¡Pues claro! Ruthless Rhymes for
Heartless Homes (Rimas crueles para hogares sin corazón), por
Harry Graham, versos que fueron muy populares alrededor de 1912. Uno que decía:
"Poor
little Willy is crying so sore, A sad little boy is he, For he's broken his
little sister's neck
And he'll have no jam for tea",
[El pobre Willy está
triste, y llora con mucha pena, pues le ha roto el pescuezo a su hermanita y no
le darán dulce para la merienda.]
casi podría reconocerse en la anécdota de
Dalí. Dalí, por supuesto, conoce su tendencia eduardiana, y saca partido de
ella con ánimo más o menos paródico. Manifiesta abiertamente un amor especial
por el año 1900 y pretende que cualquier objeto decorativo del 1900 está lleno
de misterio, poesía, erotismo, locura, perversidad, etcétera. La parodia, sin
embargo, suele denotar un verdadero afecto por la cosa parodiada. Si bien no
puede establecerse como regla, de todos modos parece ser perceptiblemente
corriente que una inclinación intelectual vaya acompañada por un anhelo
irracional, y hasta infantil, en la misma dirección. El escultor, por ejempio,
estudia los planos y las curvas, pero también goza del acto físico de trabajar
con arcilla o con piedra. El maquinista goza con el tacto de las herramientas,
el ruido de las dínamos y el olor del petróleo. El psiquiatra suele ser
propenso a algún extravio sexual. Darwin se hizo biólogo en parte porque era un
caballero de provincia y sentía afición por los animales. Bien puede ser, pues,
que el culto aparentemente perverso de Dalí por las cosas eduardianas (por
ejemplo, su "descubrimiento" de las puertas de entrada al
subterráneo, que datan de 1900) no sea sino el síntoma de un afecto mucho más
hondo, menos consciente. Las innumerables copias de ilustraciones para libros
de texto, bellamente ejecutadas, solemnemente rotuladas le rossignol, une montre,
etcétera, que siembra por sus márgenes pueden considerarse en parte como una
broma. El niño de pantalones cortos que juega con un diábolo en la página 103
es una perfecta ilustración de la época. Pero quizá tales cosas también están
allí porque Dalí no puede dejar de dibujarlas, porque él pertenece realmente a
ese período y a su estilo de dibujo.
Si así fuera, sus extravíos pueden explicarse,
en parte al menos. Tal vez ellos le permitan asegurarse a sí mismo que no es
una persona vulgar. Las dos cualidades incuestionables que Dalí posee son:
dotes para el dibujo y un egoísmo atroz: "Cuando tenía siete años",
dice en el primer párrafo de su libro, "quería ser Napoleón. Y mi ambición
ha estado creciendo constantemente desde entonces." Lo expresa de manera
deliberadamente alarmante, pero sin duda es verdad en lo substancial.
Sensaciones por el estilo son harto comunes. "Yo ya sabía que era un
genio", me dijo alguien una vez, "mucho antes de saber en qué
iba a ser genio." Y supongamos que no poseemos más que nuestro egoísmo y
una destreza que no pasa del codo; supongamos que estemos realmente dotados
para un dibujo detallado, académico, rerepresentativo, que nuestro verdadero métier
sea el de ilustrador de textos científicos. ¿Cómo
llegar a Napoleón entonces?
Siempre queda una vía de
escape: por la perversidad. Hacer siempre lo que horrorice y lastime a
la gente. A los cinco años arrojar a un niñito de un puente, cruzar de un
latigazo el rostro de un viejo médico y hacer añicos sus anteojos; o por lo
menos soñar con hacer esas cosas. Veinte años más tarde, arrancar los ojos de
asnos muertos con unas tijeras. Siguiendo este camino uno siempre podrá
sentirse original. ¡Y rinde, después de todo! Es menos peligroso que el crimen.
Aun teniendo en cuenta las probables supresiones de la autobiografía de Dalí es
evidente que no ha tenido que sufrir a causa de sus excentricidades como
hubiera sufrido en otra época. Creció en el mundo corrompido de la segunda
década de este siglo, cuando la sofisticación había invadido todos los círculos
y cada capital europea bullía de aristócratas y rentistas que habían dejado el
deporte y la política para dedicarse a proteger las artes. Si uno le tiraba
asnos muertos a la gente, seguro que la gente le devolvía con dinero. La fobia
de los saltamontes ‑que algunas décadas antes hubiese provocado una risita
burlona, y nada más‑ era ahora un "complejo" interesante que podía
explotarse con provecho. Y cuando el ejército alemán destruyó aquel mundo
peculiar, Norteamérica lo estaba esperando. Y entonces pudo rematar todo lo
anterior con la conversión religiosa, mudándose de un salto, y sin la menor
sombra de arrepentimiento, de los salones elegantes de París al seno de
Abraham.
Tal, quizá, el esquema esencial de la historia
de Dalí. Pero aún hay problemas que interesan al psicólogo y al crítico
sociológico: por qué sus aberraciones debían ser precisamente ésas, y por qué
debía ser tan fácil "vender" horrores como los cadáveres en
putrefacción a un público sofisticado. La crítica marxista tiene un expediente
breve para fenómenos como el surrealismo. Son "decadencia burguesa"
(se juega mucho con las expresiones "venenos de cadáveres" y
"clase rentista decadente"), y nada más. Pero si bien ello
probablemente enuncia un hecho, no establece una relación. Todavía desearíamos
saber por qué Dalí tenía tendencia necrofílica (y no homosexual, por
ejemplo), y por qué los rentistas y los aristócratas compraban sus cuadros en
vez de cazar y hacer el amor como sus abuelos. Con la mera desaprobación moral
no adelantamos nada. Pero tampoco deberíamos pretender, en nombre de la
"separación" de esferas, que cuadro, como "Maniquí pudriéndose
en un taxímetro" son moralmente neutros. Son morbosos y repugnantes, y
cualquier investigación debería partir de este hecho.
1944.